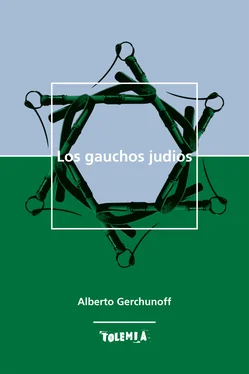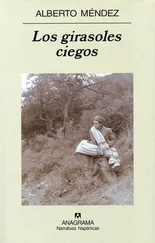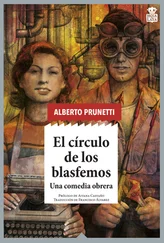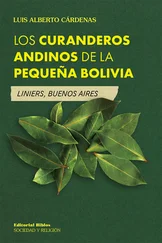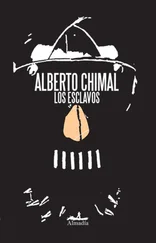En el potrero descansa el ganado. Los bueyes rumian y mueven sus cabezas pensativamente, y en sus cuernos la luz se quiebra en flechas azuladas. También para ellos el sábado es día bendito. Allá, en un ángulo, repica el cencerro de la yegua madrina y el potrillo de manchas claras brinca y se revuelca sobre el pasto.
La casa del matarife está en silencio. Rabí Abraham duerme y duermen los muchachos, pues faltan todavía horas para los rezos de la tarde. El peoncito Jacobo, huérfano de la vecindad, trenza la cola del petizo amaestrado por él. Un poco de viento ondea sus bombachas y en el cinturón brillan el cabo de la daga y las diminutas boleadoras de plomo. La abuela, sentada en el umbral, tiene en las rodillas a la nieta. Es vieja la abuela. Un pañuelo blanco oculta su pelo blanco. Anchas arrugas señalan en esa cara bronceada sufrimientos antiguos y, mientras la niña tararea un cantar, la anciana suspira.
–¡Jacobo, deja el petizo! Hoy es sábado...
–¿Acaso trabajo, doña Raquel?
–Trabajas, hijo mío. El sábado hay que descansar. ¿No te lo ha enseñado Abraham?
Entre dientes, la niña canta:
Llorad y gemid, hijas de Sión.
Llorad y gemid con nosotros...
–Abuela, ¿sabes esta canción? Nunca te la he oído.
–Sí, la sé, hijita. ¿A ver? Tienes sucia la cabeza.
–Me la lavaron ayer.
–Pero está sucia.
Y lentamente, pacientemente, hurga con los dedos el pelo de la chica.
–¿Ves? –le dice–, hay uno... –y de las uñas apretadas sale un ruido imperceptible–. Dos, tres, cuatro. ¡Hay muchos...!
–Abuela, cuéntame la historia aquella de Kischeneff.
En tanto, continúa tarareando la salmodia.
–¡Otro! No te han lavado bien, querida.
–¿Y el canto del pastor, abuela?
–Es muy lindo, corazón mío. ¿Ya lo aprendiste?
–Me lo enseñó Rebeca.
Mientras la vieja sigue torturando la cabeza rubia de la nieta, ésta canta en voz baja:
Una vez, en Canaán, había un pastorcillo...
–Abuela, cuéntame la historia de Kischeneff. ¿Te acuerdas?
–Si, hija. Otro, ¿ves? Te digo que te lavaron mal; estás llena de bichitos; un bichito, dos, tres. Mira éste ¡qué grande! Te comerían si no te limpiara.
–¿No dice el libro que no se puede matar seres vivos?
–Si, hija mía.
–¿Entonces?
–También las vacas son seres vivos y tu padre las sacrifica.
Don Zacarías, al pasar, se detiene:
–Buen sábado, doña Raquel.
–Buen sábado, buen año, rabí Zacarías. Aquí me tiene con mi nieta. Le han lavado mal la cabeza.
–Hay que cuidar a los niños, doña Raquel. ¿Qué harían si les faltásemos?
–Dios nos cuide, rabí Zacarías. Los hijos saben amar a sus padres cuando ya no los tienen.
–Así es. Ya lo ha dicho el sabio: los hijos extrañan a los padres cuando se han ido, como la flor cortada extraña la rama... Oye, Jacobo. ¿Olvidas que hoy es sábado?
–No estoy arando, rabí Zacarías; limpio mi caballo; le he dado de beber y lo tengo pronto para juntar el ganado, al venir la noche.
–Es que tampoco se puede limpiarlo.
–Doña Raquel limpia la cabeza de Miryam.
–Déjelo a ese gaucho; no sabe más que contestar. ¡No ve, todo un gaucho! Bombachas, cinturón, cuchillo y hasta esas cositas de plomo para matar perdices; en cambio, en la sinagoga, permanece mudo y no sabe rezar. ¡Educado por mi hijo, el matarife, y no sabe rezar!
–Así son. ¿Ha oído usted la nueva?
–Diga usted.
–Pues la muchacha de aquella casa...
Y con ademán despreciativo señaló la choza amarillenta de Ismael Rudmann.
–Ya me contó Abraham. Es una sinvergüenza. Pero ¿será cierto?
–Lo es, por desgracia. Esta mañana, rabí Ismael faltó a la sinagoga; debía leer el capítulo. Luego supimos por mi hermano lo sucedido. Huyó con el peón. ¡Un gaucho!
Jacobo se mezcló en el diálogo:
–Remigio es un guapo mozo. Me enseñó a enlazar y a domar.
–¡No ve! –exclamó doña Raquel–; para este renegado es lo mismo... como si se hubiera ido con un judío.
De lejos viene la voz del boyero; la tarde palidece.
En la puerta aparece la figura venerable del matarife poniéndose la “túnica pequeña”, cuyos cuatro flecos rituales rozan la cabeza de Raquel.
–Buen sábado, rabí Abraham.
–Buen sábado, buen año, rabí Zacarías. ¿Qué me dice de la novedad?
–Lo preveíamos. Hacía el samovar el sábado y comía gallinas muertas por el peón: ¡una perdida! ¿Ya habrá gente en la sinagoga?
Bajo el alero, donde se guardan las herramientas, Rebeca se sienta, revuelto el cabello por la siesta, y saluda con voz ronca. Jacobo, cansado del caballo, afila la daga en el alambre del corral, y al oír a Rebeca, comienza a cantar como Remigio:
Pensamiento mío...
Vidalitá...
LLEGADA DE INMIGRANTES
En aquella mañana se hallaban en la estación Domínguez unas doscientas personas. Debían llegar por el tren de las diez los inmigrantes para establecerse en un punto no lejano de San Gregorio, cerca del bosque, donde según las leyendas del pago, se albergaban cuatreros y tigres.
La primavera estallaba; las margaritas cuajaban el verde jubiloso de la pradera.
El almacén estaba lleno y el gentío rumoreaba esperando a los que llegaban de Rusia, entre los cuales figuraba un rabino de Odessa, anciano y talmudista de la Ieschuva de Vilna, quien, a juzgar por nuestras noticias, estuvo en París, donde lo recibió cortésmente el barón Hirsch, el “padre de la colonia”.
En la estación, el jefe y el sargento, venido de Villaguay para asistir a la llegada, conversaban, mientras varios peones jugaban a la taba, rodeados de curiosos.
El matarife de nuestra colonia discutía con el de Rosch Pina, ansioso de confundirlo, en presencia de tanta gente, con su inagotable sabiduría. Se hablaba del rabino a quien se esperaba y el matarife de Rosch Pina informaba sobre su persona. Lo había conocido en Vilna, donde estudiaron juntos los libros sagrados. Era un hombre bueno y conocía el Talmud casi de memoria. Y fue quien formó parte de la expedición a Palestina para comprar tierras, antes de llevar a cabo su proyecto el barón Hirsch.
–Nunca –dijo– ejerció de rabino. Al concluir los estudios se dedicó al comercio en Odessa y escribía en el Azphira, periódico escrito en hebreo antiguo –agregó, dirigiéndose a varios colonos que lo escuchaban.
Debatióse después un punto complicado sobre leyes domésticas, y el matarife de Rajil citó un pensamiento del Romboam( 1), el divino, sobre el sacrificio de las reses.
La espera de aquella multitud evocaba en cada uno recuerdos borrosos. Cada uno veía la mañana en que abandonó el fosco imperio del zar y revivía la llegada a la tierra prometida, a la Jerusalén anunciada en las prédicas de la sinagoga, y en hojas sueltas se proclamaba, en versos rusos, la excelencia del suelo:
A Palestina y Argentina
iremos a sembrar,
iremos, amigos y hermanos
a ser libres y a vivir...
–Don Abraham –dijo el sargento–, allí viene el tren.
Levantóse un rumor de ansiedad. Allá, tras la lomada, un hilo de humo ondulaba en el aire diáfano.
De los vagones descendían los inmigrantes, roídos por la miseria e iluminados los ojos de esperanza. El último en aparecer fue el rabino. Era un viejo de rostro jovial, ancho y alto, de barba blanca y espesa. La rodearon los colonos y empezaron a agobiarlo con saludos y bienvenidas.
Ya se hallaba a su lado el matarife de Rajil, don Abraham; los viajeros lamentables desfilaban, con sus bultos y sus criaturas, extasiados en el azul profundo de la mañana.
Llegaron al almacén y don Abraham, desde el tronco de un árbol cortado, los saludó sonoramente con citas hebraicas. El rabino contestó comenzando con un versículo de Isaías y dio noticias desoladoras de Rusia.
Читать дальше