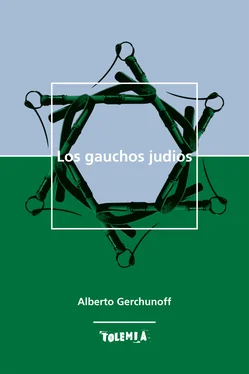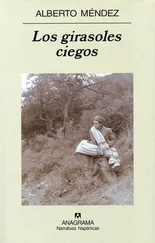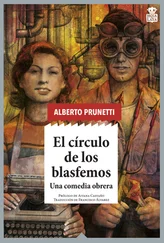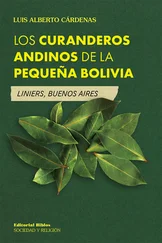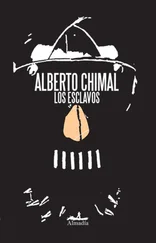–Aquí –dijo– trabajaremos nuestra tierra, cuidaremos nuestro ganado y comeremos nuestro pan.
Henchido de entusiasmo, imponente y profético, al viento la barba como una bandera, saltó del tronco y abrazó al sargento besándole en la boca.
Y la densa caravana se puso en marcha en el esplendor ardiente del día.
1. De esta manera se designa a Maimónides, siendo Romboam una contracción de Rabenu Moisés ben Maimon, como efectivamente se llamaba.
LA TRILLA
Era de mañana todavía cuando los peones apartaron las últimas bolsas de nuestro trigo. La máquina paró y a la sombra de la parva cercana la gente se dispuso a tomar el café; un sol fuerte nos ahogaba y desparramaba su llamarada por la campiña segada, que parecía un inmenso cepillo de oro.
Lejos, en el potrero, en las quebradas, en torno de las pequeñas lagunas, los bueyes pacían, lentos y tristes, en medio de la cháchara de los teros.
El alcalde de la colonia, viejo elocuente y astuto, elegido por el vecindario en una asamblea de la sinagoga, comentaba los resultados de la cosecha y alababa la hermosura de nuestro trigo.
Era casi analfabeto y sólo conocía por referencias ciertos pasajes de la Escritura, que citaba a menudo al intervenir en la entrega de una reja o en la compra de un rollo de alambre.
Y aquella mañana caliente, rodeado por los vecinos, a la sombra de la parva, peroraba sobre las ventajas de la vida rural.
–Bien sé yo –decía– que no estamos en Jerusalén; bien sé yo que esta tierra no es aquella de nuestros antepasados. Pero sembramos y tenemos trigo, y de noche, cuando regresamos de la era, detrás del arado, podemos bendecir al Altísimo porque nos ha conducido fuera de donde éramos odiados y vivíamos perseguidos y miserables.
El matarife replicó:
–El trigo de Besarabia es más blanco que el de la colonia –y expresó pausadamente su descontento.
–En Rusia –dijo– se vive mal, pero se teme a Dios; y se vive según su ley. Aquí los jóvenes se vuelven unos gauchos.
El agudo silbato de la máquina disolvió a los vecinos.. Tocaba el turno a las parvas de Moisés Hintler, que permanecía silencioso junto a la casilla rodante del maquinista. Era bajito, flaco, y sus ojos redondos y diminutos traducían en su mirar de miope una alegría profunda. A su lado, la mujer, envejecida en la miseria del pueblo natal, contemplaba la faena, y la hija, Débora, robusta y ágil, preparaba el almuerzo.
Comenzó el trabajo. Subimos a la parva de Moisés para alcanzar las gavillas; y los peones enaceitaban la máquina formidable.
–Moisés –exclamó el alcalde–. ¿Tenías también parvas en Vilna? Allí trabajabas de joyero y componías viejos relojes; ganabas un par de rublos al mes. ¡Aquí, Moisés, tienes campo, trigo y ganado!
Levantó una copa de caña y brindó:
–Moisés: como decíamos en Rusia, yo deseo que tu tierra sea siempre fecunda y que, por abundante, no logres juntar su fruto.
Moisés permanecía callado junto a la máquina. En su cabeza se revolvían desvanecidos recuerdos de su vida lúgubre de Vilna, de su vida martirizada y amarga de judío.
La rueda mayor giró y el grano empezó a derramarse como lluvia dorada bajo la bíblica bendición del cielo inundado de luz. Interpuso lentamente la mano en la clara cascada de trigo, y así la tuvo mucho tiempo. A su lado, la mujer miraba con avidez y Débora miraba.
¿Veis, hijos míos? Este trigo es nuestro...
Y por sus mejillas, aradas por una larga penuria, corrieron dos lágrimas, que cayeron, con el chorro de gordo grano, en la primera bolsa de su cosecha...
LA HUERTA PERDIDA
Era un día caluroso y límpido. A ambos lados de la aldea, los sembrados verdeaban en las eras inmensas, onduladas levemente por un viento suave. En el vasto potrero que separaba las dos hileras de casas, los muchachos apartaban el ganado para conducirlo al pastoreo.
Nos hallábamos en un período de descanso antes de comenzar la remoción de la tierra para nuevas siembras. Y aquel día fuimos a la sinagoga, pues era aniversario de la muerte de un vecino y sus hijos tenían que decir las oraciones fúnebres prescritas por el rito.
Comentábase minuciosamente una reyerta ocurrida la víspera, y el alcalde negociaba una conciliación. El matarife adujo razonamientos salomónicos y citó algunas sentencias edificantes. Después de un cambio de insultos, en que se historiaron con prolijidad diversos escándalos de las dos familias, los enemigos se reconciliaron.
Convinimos en ir a la estación esa tarde, y los reconciliados nos hicieron encargos.
–Me traerás las cartas.
–A mi, el arroz que compré el domingo.
Regresamos en grupo. El cielo, bien azul, parecía más bajo, y detrás de las casas, blancas y limpias algunas, otras con las paredes de paja, las huertas florecían al sol. Pocos árboles había en la colonia y sólo frente a nuestra casa un paraíso agrandaba su copa en una mancha de sombra sobre el camino.
Al llegar, advertimos, lejos, muy lejos, en el horizonte todo encendido, una nube gris.
–Parece que lloverá.
–Parece –dijo el peoncito.
Como a mediodía la nube aumentó; se extendía, se ensanchaba.
–Pregunten a don Gabino –aconsejó el alcalde.
Pero don Gabino, el boyero de la colonia, se hallaba con el ganado en un campo distante. El viejo criollo, que fue, según contaba, soldado de Crispín Velázquez, era el astrónomo del lugar y sus predicciones no fallaban.
La hora del almuerzo no tardó en dispersar a los vecinos. Cada uno se retiró algo inquieto. Y la nube seguía creciendo en el azul tranquilo del horizonte. Se dilataba y parecía descender.
Acostumbrados al mal tiempo, aquella nube sin vientos y sin truenos preocupaba a la gente. Apoyados en el alambrado, los chacareros observaban el fenómeno sin poderlo explicar. Ya nadie pensaba en ir a la estación y nadie hablaba del arreglo entre los vecinos en reyerta, efectuado por el matarife esa mañana, en la sinagoga, al terminar los huérfanos el último rezo en memoria del muerto.
Todos mirábamos aquella nube ya enorme que invadía el cielo. Se acercaba con lentitud; y una hora más tarde cayó sobre nosotros el vuelo pesado de la langosta.
–¡La plaga! –gritó el matarife.
–¡Las huertas! ¡Las huertas! –se acordaron todos; y comenzó la defensa. El sol quedó oscurecido por la invasión espantosa, y el paraíso, los postes de los corrales y del potrero se cubrieron de langosta, cuyo olor llenó la anchurosa campiña. Y las huertas eran manchas parduscas y movedizas.
Los hombres, las mujeres y los muchachos salieron a combatir, batiendo latas y agitando bolsas, la plaga terrible. Gritaba la gente para ahuyentarla, pero el esfuerzo resultaba inútil. La langosta segaba las legumbres, las flores, los ralos tablones de gramilla. Las mujeres lloraban y agitaban trapos rabiosamente.
–¡Raquel, tu planta! –gritó un niño.
Raquel, en medio de la huerta, arrojó la bolsa y se precipitó hacia el muchacho. La langosta cubría su planta amada, su magnífico rosal.
–¡Una bolsa, pronto, una bolsa!
Nadie la oyó. No atinó en el apuro a sacar de la casa, que distaba unos pasos de allí, un paño cualquiera para proteger la planta invadida. Rápidamente arrancóse la bata y empezó a espantar la langosta. Tenía la camisa pegada a la espalda morena y sus pechos temblaban y chorreaban sudor. Envolvió después el rosal y con la trenza rubia, gruesa y blanda, se limpió la cara.
–¡Raquel! –llamó Moisés–. ¡Raquel, ven a ayudar!
Se incorporó dificultosamente y volvió a la huerta. El combate fantástico duró horas entre gritos y tamboreos. Las huertas quedaron desnudas; y la langosta ocupó los trigales.
Читать дальше