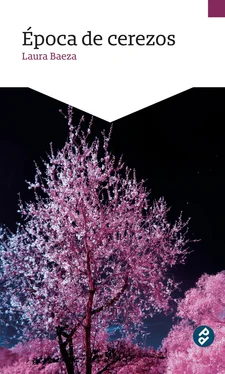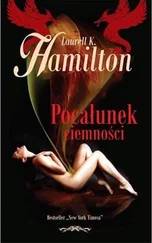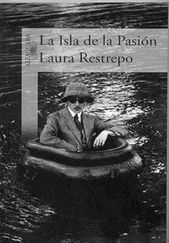Él echó una carcajada áspera.
—No me dé explicaciones. Aunque sí, seguramente en el sur todo es mucho más veloz y necesitará mejor tino.
Sin pensarlo demasiado llamé al tal David. El hombre hablaba extraño, me costó trabajo entenderle, pero con unas cuantas frases quedamos de vernos la tarde siguiente en un sendero junto al único río que pasa cerca de la ciudad. Antes de irme a la cita encendí otra veladora en el altar de mis padres. El cristal de la fotografía tenía un velo cenizo que limpié con la orilla de mi camisa.
Estuve en el lugar acordado quince minutos antes de las seis. La espera me ponía nervioso. Lo vi llegar en un Datsun viejo, leí Ferretería Bloom en una de las portezuelas. El tipo que bajó era más alto que yo, pelirrojo, con un ojo ligeramente cerrado y el mismo acento que no logré identificar cuando le llamé. No hizo falta que le dijera lo de Sudamérica, revisó el rifle y, con una sintaxis extraña, dijo que cobraba doscientos cincuenta por clase, debía pagar antes de comenzar a disparar, en cuatro o cinco clases recuperaría el tino. Un escozor me recorría el vientre, estaba nervioso. Pidió que nos moviéramos al claro del terreno, por ahí no pasaban autos y difícilmente se escucharían los disparos silenciados.
Sacó de su auto otro rifle y municiones. Cargué y descargué las dos armas varias veces, alineamos latas vacías para empezar a practicar. Los primeros disparos se incrustaron a varios metros de distancia de mi objetivo, luego de seguir parábolas imposibles. David observaba esos resultados, era silencioso, no pronunciaba más de dos frases continuas; no sabía si le costaba trabajo decirlas en español o solo le interesaba que lo viera e imitara. Nos encontramos en el mismo lugar todos los días durante una semana. Cuando yo acudía a la cita, el Datsun ya estaba en el claro del campo. Desde lejos distinguía el semblante nórdico del tal David, y luego su saludo, la voz como trueno. A la cuarta clase yo había recuperado el tino. Podía pegar a las latas colocadas de diferente manera, a mayor o menor distancia, incluso derribaba las que poníamos cerca de ramas. La quinta clase fue mera diversión.
—No te metas en problemas —me dijo al despedirse, y se fue en el ruidoso y viejo vehículo.
Coloqué algunas latas en la mercería, me puse los tapones para los oídos y disparé, no fallé ningún tiro. Mi plan era quedarme en la tienda, cuando escuchara a los ladrones dispararía a las latas y los asustaría. Eché la bolsa de dormir detrás del mostrador, la única luz interior era la del altar de mis padres, con eso bastaba para alcanzar mi arma y disparar. Estuve una semana durmiendo en la tienda, pero los ladrones no llegaron. Despertaba a la menor provocación, levantaba el rifle, apuntaba y me daba cuenta de que el ruido era de los gatos en la calle o alguna persiana movida por el viento. Quizá mi mercería definitivamente había pasado de moda. La calidad de mi sueño era terrible, mi espalda tampoco resistía demasiado dormir en esas condiciones, pero aquellos intentos frustrados perfeccionaron mi tino.
A la octava noche mi hermana me llamó de urgencia para llevarla al hospital porque tenía un tremendo dolor en el estómago y apenas podía moverse. Apagué la veladora del altar, cerré el negocio lo mejor que pude y pasé un buen rato haciendo los trámites para meterla al quirófano, debían extirparle el apéndice de inmediato. Volví a la mercería al amanecer, con la intención de abrir un par de horas, solo para darme cuenta de que habían robado. Ya no estaban los rollos de tergal importado, tampoco varios metros de gabardina. En la cinta de seguridad de nuevo se veía al par de ladrones entrar y salir sin ninguna dificultad, quitarse los guantes, escoger la mejor tela, discutir sobre cuál rollo sacar primero. A medida que los veía comparar la calidad del material crecía dentro de mí un odio inaudito. Deseaba tenerlos cerca y meterles una bala entre las cejas. Me disculpé con mis padres por maldecir tanto aquella mañana. El camión de desechos de la central nuclear tuvo dificultades para pasar el tope frente a mi negocio, de nuevo oí el escape destartalado como una risa mecánica, aventando humo y echándome en cara mi mala suerte.
Días después del último robo comenzaron a llegar clientes preguntando por tergal importado. Vendí todos los metros que me quedaban en la tienda y tuve que pedir más rollos a un proveedor. Esa semana cerré tarde, hasta que se iba el último cliente; recuperé un poco de dinero y pude invertir en mercancía. Fueron días con ventas como en mucho tiempo no había visto: abría temprano, comía en el local y terminaba la jornada durmiendo detrás del mostrador por si regresaban los ladrones por más tela. Iba a casa a bañarme y luego a casa de mi hermana a ver cómo seguía de su operación de apéndice.
Una noche caí rendido por el cansancio. Antes de la una de la madrugada oí cómo destrababan el candado y corrían la cadena. Encendí la lamparita que tenía a mi lado y vi la silueta de uno de ellos dentro de mi local.
—¡Hijo de puta! —le grité— ¡Así te quería encontrar! —Disparé a una lata cerca de la puerta, oí cómo el tipo se tropezaba y volví a gritarle—. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Te voy a sacar los ojos!
Nunca he sido violento, pero estaba poseído por la ira. Disparé otra bala que no llegó al objetivo; en su lugar, le di a una tubería por donde pasaba el agua potable. Seguí maldiciendo al desgraciado mientras ponía a salvo la mercancía y limpiaba la inminente inundación del local. Lo vi saltar la barda del negocio contiguo y perderse en la oscuridad. Agradecí no haber encendido la veladora del altar para que mis padres no fuesen testigos de mi humillación.
No hubo señal de los ladrones durante varios días, pero no me sentía conforme con haberlos asustado. La situación con mi hermana era difícil, su operación de apéndice se infectó y su esposo continuaba de viaje. Me suplicaron que la cuidara mientras conseguían una enfermera nocturna. Durante tres noches dejé la televisión del local encendida, lo mismo que una lámpara. No podía descansar, estaba pendiente de los dolores de mi hermana, aunque lo que me inquietaba más era no vigilar la mercería. Desde que comenzaron los robos sentía ansiedad.
—Son los riesgos de los cambios demográficos y el proceso generacional que estamos viviendo —me dijo mi hermana cuando le platiqué el asunto de los robos a la mercería y cómo la llegada de la central nuclear les había jodido la vida a los vecinos de la colonia, en especial a mí, a la vez que ella me soltaba un discurso político y social con su lenguaje de profesora humanista.
Cuando se durmió, caminé por la planta baja de su casa; ya me había acostumbrado a tener el sueño ligero, estar en el mismo sitio solo aumentaba mi impaciencia. Encontré una honda entre los juguetes de mi sobrino y salí al patio a lanzar un montón de piedras con ella. Las clases de disparo agudizaron mi tino también con el juguete.
Aquella semana ningún ladrón apareció por el local, mis ventas seguían siendo buenas, no podía quejarme. Quería darle crédito de ello a un milagro. Continué durmiendo en la tienda. Durante el día despachaba suficiente tela, me favoreció el inicio de clases y la moda pequeñoburguesa de mandarse hacer uniformes con un sastre en lugar de comprarlos en cualquier almacén. Habían pasado dos semanas desde que los tipos fueron a robar por última vez. Aun así, los seguía esperando con el rifle cerca de la colchoneta.
Tuve la idea de poner un letrero en la puerta: Salimos de vacaciones, volvemos en una semana. Mantuve la tienda cerrada un par de días, utilicé ese tiempo libre para dar paseos, me entretenía arreglando cosas viejas, jugaba a derribar latas con la honda, incluso le di a varios pájaros. La excitación crecía cuando le atinaba al ala de uno o los mataba con un golpe certero. En esos actos de crueldad encontraba regocijo. Por las noches, mientras seguían abiertas lavanderías o bares, entraba sigilosamente a la tienda. Siempre cuidé que el local tuviese la oscuridad perfecta para que nadie sospechara mi presencia. Al amanecer iba a mi casa a bañarme y terminar de dormir en mi cama, porque la colchoneta estaba destrozándome las vértebras.
Читать дальше