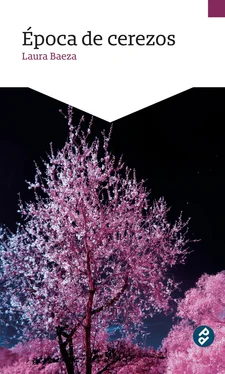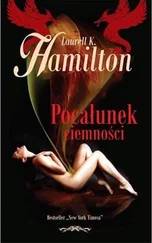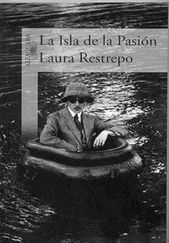Pasamos a revisar completo el segundo movimiento de Mozart y fue lo mismo, Gorki no me exigía corregir nada. Toqué varias notas mal a propósito y lo único que dijo fue que su hijo mayor, un muchacho mitad georgiano y mitad armenio que vivía con su mamá en Tiflis, había caído enfermo.
Dimos la clase por terminada. Mientras limpiaba la vara de mi arco y aflojaba las cerdas, Gorki decía que la vida de Mozart no fue fácil, su padre lo hacía tocar todo el tiempo para la corte, vivió su infancia y adolescencia de genio precoz yendo de un lugar a otro, fingiendo que tenía diez años cuando pasaba de los dieciséis.
—Yo no le harría eso a alguno de mis hijos —susurró Gorki.
Le pregunté si no sentía molestia al vivir tan cerca de la central, si no tenía miedo de que en la madrugada estallara otro de los ductos y entonces sí hubiera una explosión de verdad. Se rio, tocó su calva cabeza y dijo que había crecido muy cerca de una mina de cobre, ahí trabajó antes de entrar al conservatorio. Para él, el sur de la ciudad era el único sitio habitable, el que se le hacía familiar. Pensé en mi fortuna de haber nacido y crecido en una colonia del centro, no haberme mudado nunca de casa, porque no añoraba algo como Gorki: estar del otro lado del planeta.
De regreso encontré otra vez a María Estrella con los pies remojados en el río tóxico. Se veía más vieja que durante los ensayos, cuando desde mi lugar distinguía cómo la luz del escenario le acentuaba los duros rasgos. Me dio lástima que estuviera ahí, con las pantorrillas enlodadas y esa cara de casi muerta. Quizá ella y Gorki extrañaban lo mismo de diferente manera. Para María Estrella lo más cercano al mar era el caudal del río tóxico, aunque no desembocara en ningún océano. Interrumpí mi pensamiento porque escuché ruido de tambores y sonajas. Vi a los doce de blanco bailar cerca de nosotros, congregando a una multitud de gente con sus danzas y olor a hierbas podridas. Al final, una de ellas pasó un sombrero para recoger propinas.
María Estrella volvió a llegar al teatro con las pantorrillas enlodadas. Esta vez ninguno de sus discípulos se acercó a limpiarlas, por el contrario, algunos de ellos faltaron al ensayo, y los demás platicaban entre sí o se tomaban fotografías con teléfonos celulares que aún tenían la etiqueta pegada.
Esa tarde el olor a hierbas fue tan fuerte que a media sinfonía un violinista y el pianista cayeron al suelo y convulsionaron. La ambulancia tardó mucho en llegar, la sala de ensayos era un cajón pestilente a vómito y amoniaco. Por primera vez hubo una crisis, un estallido de violencia. Varios de mis compañeros destrozaron las doce sillas de los discípulos de blanco, les pisotearon los celulares y se encargaron de expulsar a golpes y empujones a los pocos que se quedaron. Entre los jaloneos se reventaron algunos collares, las cuentas rodaron por el escenario hasta perderse debajo de las butacas.
María Estrella se fue en una de las camionetas, dejando el rastro de lodo seco desde el podio hasta la puerta. Vimos cómo el vehículo se perdía rumbo al sur de la ciudad. Mis compañeros seguían coléricos y fueron a quejarse al área de Eventos Culturales. Luego supe que el violinista fue dado de alta esa misma noche, pero el pianista permaneció internado tres días más por intoxicación.
Nos avisaron por correo electrónico que el concierto de fin de temporada se suspendía, las actividades de la orquesta estarían detenidas por tiempo indefinido. Tampoco tocaríamos en el evento que Videla y sus secuaces programaron a nombre del estallido. Compartí esa noticia con Gorki durante nuestra última clase antes de ir a presentar el examen de admisión para el conservatorio. Se le veía igual de desanimado, pero a diferencia de nuestros encuentros anteriores escuchó cada nota, me corrigió los errores de digitación, me dio consejos sobre los cambios de posición más sencillos en la cadenza, y los golpes de arco que debía utilizar en los pasajes orquestales. Me dio un abrazo y me deseó buena suerte, quiso decir un chiste sobre Mozart pero su español no era tan bueno como para que yo le entendiese la ironía al primer intento.
Dos días antes de viajar a la escuela donde seguramente otros violinistas más jóvenes y talentosos que yo pelearían por el mismo puesto, la administración de la orquesta envió un correo a todos los integrantes. María Estrella fue hallada flotando en el río, cerca de la laguna, del lado opuesto a la central nuclear. Encendí la televisión, en el noticiero ya discutían al respecto. A cuadro, la mujer con cara de cuervo habló en nombre del área de Eventos Culturales, dijo que eso los tomaba por sorpresa, pero el presentador del noticiero decía tener evidencias de que María Estrella y Videla habían desviado recursos y no se ponían de acuerdo sobre qué parte le tocaría a cada uno. Ella planeaba huir a la capital del estado vecino mientras conseguía volver a su isla, pero Videla le retuvo el pasaporte desde que llegó, y el pleito iba en función de eso. Se metieron en más problemas porque los discípulos exigían el pago por el dichoso trabajo, del que no daban detalles. En el noticiero comentaban que hasta el momento él no había dado declaraciones sobre la muerte de la extranjera. El conductor cerró la nota diciendo que en nuestra ciudad ese es el destino de los profetas.
Mi madre y yo salimos a mi esperado viaje un viernes por la mañana. Tardamos casi una hora en pasar los tres retenes para enfilar sobre la autopista. Las inmediaciones tenían alerta de búsqueda de un tipo relacionado con la muerte de otra mujer. Pensé que, con todo lo que empezaba a suceder, la ciudad iba a convertirse en un lugar mucho menos habitable. En el último retén subió un hombre con traje de militar. Me pidió abrir el estuche, quería ver qué llevaba en ese paralelogramo negro.
—Es un violín —contesté. Cambió la mala cara por un gesto de sorpresa, seguramente creyó que le mentía.
—Qué bonito —comentó el militar al ver mi instrumento, luego sonrió y siguió revisando al resto de los pasajeros.
Pensé en María Estrella, en su cuerpo en el río, lo difícil que debió ser dejar la isla para venir a internarse a este pedazo de selva donde inicia nuestra patria. Se quejó tanto de su miseria anterior, pero aquí vino a conocer otro pequeño infierno. Recordé la imagen de María Estrella en el noticiero: la mujer flotaba bocabajo, ya no podía insultar ni amenazar a nadie, tampoco sería vanagloriada por alguno de sus súbditos; en ese río tóxico solamente podía gritarle al lodo y a los demás animales muertos. No sentí lástima por ella. Nunca la sentiré.
Luego de varias horas, aún debíamos recorrer unos cientos de kilómetros para llegar a nuestro destino. El autobús hizo una interrupción de la ruta para los que transbordaban. De uno de los asientos de adelante bajó una chica a la que identifiqué, era la percusionista más cercana a María Estrella, la que le lavó los pies uno de los días que llegó enlodada. Iba vestida con una playera y pantalón de mezclilla, los tenis azules eran nuevos, sin collares ni nada que pudiera delatarla. Me costó reconocerla, se veía casi tan joven como yo. Tampoco cargaba los tambores de caparazón. Sacó una mochila del portaequipaje, bajó del autobús y por el vidrio panorámico la vi caminar de prisa hacia la puerta de la pequeña estación.
Un hombre calvo, que me dio la impresión de conocer bastante bien, ya la esperaba.
NO HAY GOLIAT
Las hectáreas a la orilla de la laguna fueron tierra fértil para levantar obras inconclusas. Muchos años antes, cuando en la colonia acababan de darnos los lotes donde ahora está mi mercería, varias constructoras ya se disputaban en eternos litigios aquel amplio terreno a las afueras de la ciudad. Cada sexenio el plan cambiaba: hubo cimientos para construir un hospital, dos hoteles de lujo, departamentos exclusivos, una zona de negocios de élite, el primer club de golf para una reducida clase alta en aumento. Primeras piedras nada más. El montón de varillas y paredes quedaban erguidas a medias, y con el paso del tiempo parecían castillos de arena después de una lluvia.
Читать дальше