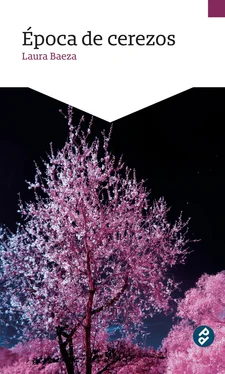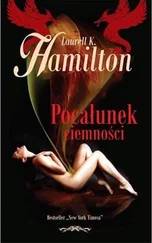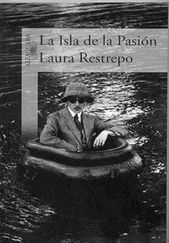Nunca imaginé que en la ciudad pudieran suceder tantas desgracias al mismo tiempo. Pensé en María Estrella y sus discípulos vestidos de blanco, que después de los dos accidentes comenzaron a usar collares de colores y cubrirse las cabezas rapadas con trapos olorosos a hierbas con alcohol. Constantemente decían que llegaron para hacer un trabajo, que María Estrella los necesitaba ahí.
Pude recuperar el tiempo con Gorki, una tarde de martes que no tenía ensayo con la sinfónica, llevé unas escalas y arpegios más que de memoria, hice todos los cambios de posición que me pidió, unificamos el vibrato en las notas largas y al finalizar me dijo que estaba bien. Empezaríamos a revisar el repertorio de la audición, que yo ya debería conocer de memoria. Salí feliz de ahí, pensé que María Estrella se había equivocado y mis dedos no eran el problema. Tomé la bici y comencé a pedalear con fuerza, rápido para dejar atrás el círculo tóxico en el sur de la ciudad.
Me sorprendió encontrar un fin de semana a María Estrella sentada en una banca a la orilla del río. No me vio, tampoco hice el esfuerzo de acercarme a saludarla, era la última persona con quien me interesaba hablar. No hallé a sus discípulos cerca. María Estrella veía el fondo podrido del río, discutía o balbuceaba sola, movía las manos sin tener interlocutor que la escuchara. Antes de subirme de nuevo a mi bicicleta, la vi remojar los pies en esa vena sucia que atraviesa la ciudad. Tuve el impulso de ir hacia ella y decirle que no lo hiciera, que a un par de horas manejando por la autopista podría encontrar una playa más o menos decente, no ese caudal de enfermedades. Si lo que la motivaba eran el recuerdo y la tristeza, debía ir al mar, porque en el río solo podía esperar un despellejamiento. No lo hice, al contrario, deseé que se zambullese ahí, que metiera la cabeza hasta el fondo y se embarrara de lodo, que nos dieran la noticia de ensayos cancelados porque hervía en calentura debido a una infección.
Mes y medio después de su llegada, por primera vez María Estrella se presentó feliz a uno de los ensayos. Leyó en voz alta un oficio: nos notificaban que el de por sí bajísimo salario se había reducido a la mitad, algunas de nuestras plazas serían utilizadas para más músicos invitados que ella cuidadosamente seleccionaría en próximos viajes a su país; quienes no estuvieran de acuerdo serían reemplazados a la brevedad. Pensé en lo difícil que sería pagar las clases con Gorki y mi boleto para ir a la audición, los cambios de cuerdas o el mantenimiento de mi violín. Sentado en una de las butacas, de nuevo el responsable de la presencia de María Estrella tenía una sonrisa enorme, y la mujer con cara de cuervo al lado suyo —luego supe que se llamaba Juliana Rodrigo— tomaba nota de la reacción de la orquesta.
María Estrella empezó su jornada hasta que se disipó el olor a hierbas, con el gusto de vernos a todos serios, desanimados. Sus doce discípulos se habían quitado los zapatos y los trapos de la cabeza, pero en el aire seguía flotando un olor parecido al amoniaco. Iniciamos con un tempo primo más furioso de lo normal, para el que la directora pedía incrementar velocidad y dejaba ver una risa perversa. El primer clarinete vomitó verde justo al terminar de tocar la obertura.
Había un extraño ritual después de cada ensayo: los doce discípulos se tomaban de las manos, María Estrella de pie en el centro del círculo que formaban, decían cosas que nadie entendía, intercambiaban collares, hacían una reverencia y se despedían. Anhelé pronto estar lejos de ellos y no volver a verlos nunca.
Cumplí dieciséis años un martes que debía ir a clase con Gorki. Me cantó completa una canción de cumpleaños, su español había mejorado considerablemente y casi no preguntó cómo conjugar ciertos verbos. Preparó unos jinkali que devoramos, me enseñó las fotografías de sus hijos que seguían en Tiflis y me contó de la urgencia de ir por ellos. Hablamos poco de María Estrella, pero Gorki me platicó que ya había visto esos rituales durante su carrera en orquestas de Múnich, Estocolmo y Toledo.
—Primerro son cinco, luego diez y al final es como un ejército, escucharrás sus tamborres por todas partes. En los lugarres donde he estado hacen que la gente se enferme y desaparrezca; una de ellas ya fue a mi orquesta a ofrecer sus servicios.
Luego de comer y brindar con jugo de uva, toqué completo el primer movimiento de un concierto de Mozart; Gorki modificó algunas digitaciones para facilitarme el trabajo, reescribió los cambios de arco, los matices y un par de apoyaturas. Al final me hizo algunas correcciones y escribió detrás de la partitura qué fragmentos orquestales debía estudiar para la audición.
—Por cierrto que vi a los de blanco bailando cerrca de la central —comentó Gorki—, tenían sus tamborres y collarres, así recuerdo a los que conocí en Múnich.
Se despidió de mí. No me cobró la clase, dijo que era un regalo de cumpleaños. Me deseó suerte para mi siguiente encuentro con María Estrella. Le dije adiós desde la bicicleta, y antes de comenzar a pedalear lo vi más triste que nunca.
María Estrella llegó muy tarde al siguiente ensayo. Tenía las pantorrillas cubiertas de lodo. Una de sus discípulas, la que usaba más collares y desprendía olor a plantas en descomposición, le lavó los pies delante de nosotros.
—Salve a la maestra —dijo, mientras los otros once se mantenían con la cabeza agachada.
A la mitad de una sinfonía, María Estrella detuvo el ensayo: habían llegado doce sillas acojinadas y con respaldo alto para sus discípulos, debían ocuparlas de inmediato. Las estrenaron en tanto María Estrella exponía una vez más su repertorio de insultos y amenazas. Retomamos, aunque sentí un fuerte mareo, la cabeza me daba vueltas y recordé las palabras de Gorki sobre que escucharía el ruido de los tambores todo el tiempo, solo que no mencionó que retumbarían en mi cerebro. La fuerza se me había ido, pero el que cayó desmayado fue uno de los fagotistas.
Antes de que termináramos ese ensayo, poco productivo porque el primer fagot fue llevado de inmediato a su casa para descansar y la sección de maderas quedó incompleta, la mujer con cara de cuervo entró al teatro y pidió la palabra. Creo que ni siquiera ahora he visto a alguien tan horrible como ella, una combinación de rasgos desagradables, repulsión y maldad. Juliana Rodrigo, en su calidad de sub-algo, anunció que la orquesta cerraría el concierto masivo a beneficio de las víctimas del accidente en la planta nuclear. El repertorio que había solicitado el tal Videla, como si de un Todopoderoso se tratara, incluía cumbias sinfónicas.
—No —interrumpió María Estrella—, irán mis percusionistas, no toda la orquesta, y luego negociaremos sus honorarios.
Juliana no se opuso, arqueó las cejas de esos rasgados y feos ojos diminutos, aceptó el cambio de último momento y salió, llevándose consigo también un desagradable olor a hierbas podridas, que la describía a la perfección. Quise que a María Estrella y los doce de blanco les reventara una bomba cerca. Aquel día no hubo ritual después del ensayo, cada uno de los tamboristas se fue por su lado.
Mis clases con Gorki iban bien. Habíamos terminado de ver una sonata de Händel y con eso cubríamos la parte barroca que pedían en la audición. A veces Gorki parecía no escuchar mis errores, las notas desafinadas o los cambios de posición incorrectos, pero siempre al final los remarcaba con rojo para que yo recordara hacerlo bien la siguiente vez. Gorki no subrayó nada, se tocó la calva con más frecuencia que antes, era su gesto nervioso involuntario, dijo que extrañaba hablar en su propia lengua.
—Al menos Marría Estrella tiene a sus discípulos parra comunicarse —explicó con una voz tan triste que pensé que me hablaba otra persona.
Читать дальше