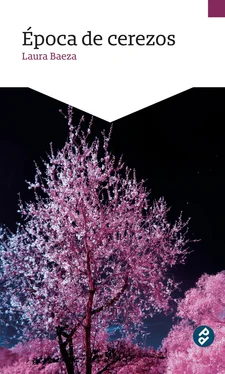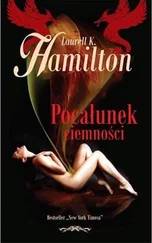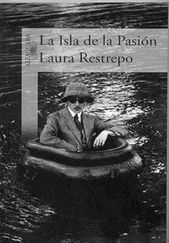El chico de la revista con acertijos levantó la vista del papel, se puso de pie, palmeó su trasero para quitarse la mugre que se le pudo haber pegado y salió del apartamento.
—¿A dónde vas? Quédate aquí con nosotros —le grité antes de que cruzara la puerta—. Afuera puede ser peligroso, ni siquiera sabemos qué ocurre.
Nervioso, me rasqué la cabeza; hubiera ido por él pero sentía terror de ser sorprendido por otra sacudida. Pensaba en mis opciones cuando la chica de la goma de mascar se tronó los dedos, hizo una bomba gigantesca que reventó de inmediato y la vi perderse detrás de la puerta.
—¡¿Pero qué demonios hacen?! —grité—. Estalló el reactor de la central nuclear, ¿qué no vieron el polvo? Si se van les tocará un temblor en la calle, es probable que colapse toda la construcción. Estamos lo suficientemente cerca como para ser los primeros en respirar cualquier cosa que salga de ahí.
Uno a uno, conforme llegaron, los visitantes se retiraron. Me tumbé a un costado de la puerta de entrada, vi cómo salían del baño, de la cocina, de mi recámara; cada uno perdía la concentración en su rutina de aquella noche para enfilarse con paso lento hacia la salida. No escuché más de dos o tres intercambios de palabras entre ellos. Avanzaron en calma y sin empujarse; irónicamente, como lo dictan las reglas de seguridad.
Derrotado, di otro trago a la botella de vino y el líquido me supo peor que nunca. Esperé la salida del último de ellos, los maldije por mi remordimiento en caso de que les sucediera algo fuera de mi edificio. La única a la que no vi salir fue a la niña de los caballos de juguete. La busqué por el apartamento vacío y no di con ella, pero uno de sus caballos seguía sobre una caja de libros. Quizá estaba escondida para acompañarme, en algún sitio de la casa; no se quería ir, como mi hija al visitarme los fines de semana.
BREVE HISTORIA DE UN NAUFRAGIO
Nuestra ciudad no tiene mar, sus contornos no dan hacia ninguna parte, la atraviesa un río no navegable repleto de sustancias tóxicas, basura y animales muertos. Tampoco la laguna es lo suficientemente grande, y está muy lejos de parecer parte del océano. Solo ha servido para alimentar una planta nuclear que en pocos años exterminará a quienes tienen la mala suerte de vivir cerca. El aire a veces da la sensación de ahogarnos.
Cuando el director de nuestra orquesta juvenil protagonizó un pleito muy sonado con el responsable del área de eventos culturales tuvo que irse de la ciudad o las consecuencias, según le advirtieron personas allegadas al funcionario, no lo favorecerían. Los músicos quedamos a la espera de una nueva batuta. Promesas por todos lados: la contratación de alguien con una trayectoria internacional, un director que subiría el nivel de nuestra incipiente y a veces malograda sinfónica, pero la espera de la nueva temporada se hacía eterna. Nos avisaron que reanudaríamos labores de un día para el otro. María Estrella llegó de una isla cercana a los Estados Unidos, en medio de un área famosa por sus desapariciones, presumía un amplísimo currículum de cuarenta años al servicio de la música en las cuatro cuadras de teatros, escuelas, albergues y casas donde transcurrió su celebrada carrera. Su trayectoria internacional comprendía un área de poco más de un kilómetro y medio.
Pensé en pedirle consejo, que me orientara sobre las cosas que podían suceder en mi audición para el conservatorio. Aún tenía un par de meses, ese tiempo valía muchísimo, cualquier observación era bien recibida. Le extendí la mano y dije mi nombre. María Estrella no contestó el saludo, se limitó a mirarme de arriba abajo.
—Tienes malos dedos, no creo que te seleccionen —dijo con ese acento entre español e inglés que todavía me produce escozor. Luego se dio vuelta.
Ese día le cambié dos cuerdas a mi violín. No pude estudiar porque hubo tanto calor que las clavijas se movían a cada rato, si seguía apretándolas terminaría sin cuerdas. Tomé su comentario como un mal presagio. Por algo llegó con fama de bruja.
Después de su observación, cualquier cosa que tocara me parecía desafinada. Tuve que cancelar mi clase con el maestro Gorki. No quería convertir esa tarde en una pérdida de tiempo y dinero, tampoco decepcionarlo a él. Desde que instalaron la planta, el aire se sentía más pesado, incluso la música tenía un timbre insoportable. Quizá la nueva directora tenía razón, y ser aspirante a la carrera musical era una pérdida de energía y un desgaste innecesario para mi instrumento.
Durante la primera semana de ensayos, María Estrella azotó la batuta, exigió a los violines tocar con más arco, insultó y amenazó a los metales, luego pidió disculpas, dijo que desconocía sus propias reacciones. Para ella, estar fuera de casa era algo difícil de llevar. Dicen que nunca había salido. Desde una de las butacas del teatro, un funcionario de apellido Videla se reía del espectáculo. Sus dientes amarillentos resaltaban entre las mejillas marchitas que temblaban con su risa tuberculosa. Él era el responsable de que tuviéramos a María Estrella al frente. No lo conocía, pero recuerdo que mis padres repitieron su apellido cuando salieron a la luz robos millonarios, trata de blancas y corrupción. Apenas alcancé a oír sus elogios por los insultos de María Estrella, cómo le decía a la mujer con cara de cuervo que lo acompañaba a todas partes, que una directora como esa era lo que a nuestro pueblo harapiento le hacía falta. Deseé más que nunca estar lejos de ellos y de la ciudad.
La segunda semana de ensayos fue aún más extraña. María Estrella apareció con doce discípulos, todos tenían las cabezas rapadas e iban completamente vestidos de blanco. Bajaron de dos camionetas blancas de lujo, y a su paso dejaron un fuerte olor a hierbas. Cargaban percusiones que jamás había visto, un par de sus instrumentos estaban hechos con caparazones de tortugas y armadillos. Me pareció que una maraca iba decorada con colmillos de animales. Nadie en la desdichada orquesta pudo concentrarse por el tufo. No sabíamos si tenía que ver con las temidas exhalaciones de la planta o los de blanco llevaban a todas partes ese olor a podredumbre. Una chelista se desmayó antes de finalizar el ensayo.
He pasado un par de años como violinista en la orquesta juvenil, entré siendo casi una niña, y durante ese tiempo jamás hubo algo que derrumbara lo construido durante años como lo hizo la estancia de María Estrella esos pocos meses. Horas antes de ensayar, la directora pedía que el teatro estuviera completamente vacío, solo ella y sus doce percusionistas vestidos de blanco permanecían dentro. Todos nosotros debíamos esperar sus indicaciones para entrar, pero a través de una hendidura de la puerta escuchábamos ruido de tambores, aplausos, más tambores, algunos gritos. Siempre había que dejar pasar media hora para que el olor a hierbas se dispersara. Luego de la primera ceremonia de María Estrella y sus doce discípulos, un trompetista perdió el conocimiento a media pieza.
Debido al accidente de los ductos en la central, no asistí a dos clases de violín con Gorki. Él vivía cerca de los dominios de la planta, casi en el límite de la población que desafiaba los posibles desastres ecológicos. Mis padres temían que en verdad hubiera habido una fuga de material dañino y el sur de la ciudad estuviese contaminado más que cualquier otro día. Gorki no tenía tiempo para moverse a otro sitio a darme clases. En la orquesta donde él era concertino no suspendieron actividades, su agenda seguía llena con ensayos y alumnos. Solo pude enviarle grabaciones y que me corrigiera un par de cosas. Para esas fechas la alarma creció aún más porque un edificio en el centro se había derrumbado, como si alguien le hubiera roto los cimientos igual que una casa de palillos para que el desplome fuera de película.
Читать дальше