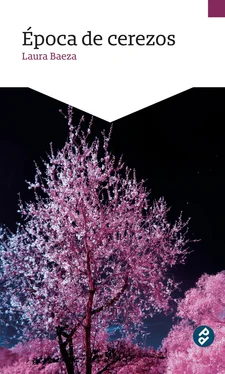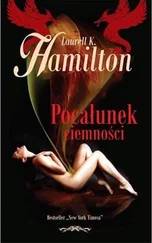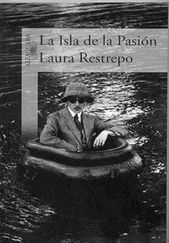Puse mi mercería en la colonia porque nos prometieron que sería la zona comercial más importante de la ciudad por estar en el límite natural de la urbanización y cerca del reino de los adinerados. Creímos en la plusvalía, esa palabra con la que nos venden la modernidad a quienes no nos acostumbramos a ver el paso del tiempo en los ladrillos de nuestras casas.
No hubo nada de lo prometido: usaron las edificaciones inconclusas para oficinas y áreas de obreros, construyeron lo que les hacía falta, y en un tiempo breve edificaron en el área vacía una planta de energía nuclear. El litigio fue resuelto. Sonaba el apellido del presidente de la república, las constructoras de sus cuñados y su preferencia por instalarse en el sur, porque a nadie le interesa lo que sucede con los vecinos de abajo. Todos piensan que somos el sitio menos estresante del país y que los problemas están en otra parte, que aquí el calor nos hace lentos y conformistas, en aquel entonces que una planta nuclear violara los reglamentos de seguridad y ecología era la norma, nadie discutiría su presencia. Cuando la central fue un hecho, la mayoría de las familias que vivían cerca huyeron de la zona porque tenían la firme convicción de que las radiaciones les provocarían una tercera oreja, bebés que nacerían ciegos, enanos o con seis dedos.
Durante algunos meses el gobierno hizo una campaña para limpiar el nombre de la central. La franqueza sobre su aparición era desplazada por promesas de desarrollo en la ciudad, generación de empleos, el petróleo era cosa del pasado, íbamos a convertirnos en una urbe como las del norte o el centro cuando ni siquiera sabíamos qué significaba ese dichoso progreso o sus daños colaterales. No entendí a ciencia cierta qué tipo de procedimientos realizaban en la planta, por qué la instalaron en ese terreno y no a kilómetros de distancia, del otro lado de la laguna. Solo sabía que era nuclear, y esa definición encerraba todas las preocupaciones y misterios posibles. La ciudad se coronó con las dos enormes chimeneas, que casi de inmediato velaron la superficie con un manto gris que se observaba desde lejos. Quién iba a decir que el chiste de «trabajador de la planta nuclear, empleado del sector 7G» de Los Simpson se convertiría en una realidad para muchos de mis conocidos. Era cosa de esperar a los peces de tres ojos en el área pantanosa de la laguna.
Con la apertura de la central, mis ventas fueron en picada. Los vecinos remataron sus casas al consorcio energético, en esos lotes se adaptaron comedores para los empleados, algunos bares, lavanderías y un par de talleres mecánicos. Hubo quienes tuvieron la idea de fragmentar sus viviendas en minúsculos departamentos para rentarlos a los obreros a precio muy bajo. La colonia se llenó de personas de todas partes que vivían deprisa entre su espacio de descanso y las fauces de la depredadora energética. Por las tardes, sin supervisión de la policía, el malogrado parque industrial era un páramo. Mi tienda perdió razón de estar ahí, pero moverla ahora a un sitio más comercial me resultaría carísimo.
Luego de unos meses de iniciadas las operaciones, el gobierno anunció que los exreclusos de la cárcel estatal trabajarían en la planta en el área de mantenimiento, como parte de su rehabilitación. Nunca he sido un hombre de prejuicios, pero creo firmemente que quienes no se transforman por medio de la religión estando presos, salen de la penitenciaría graduados con honores en artes delictivas. Más de cincuenta hombres cambiaron los muros y barrotes de la cárcel por el elefante gris del sur de la ciudad, el castillo nuclear de la laguna.
Como imaginé, comenzaron los robos en los alrededores, incluida mi tienda. En el primer atraco se llevaron la bicicleta y dinero en efectivo que olvidé sacar de la caja registradora. Habían entrado por la puerta trasera, sin necesidad de forzar la cerradura o romper el marco de madera. Al principio taché el robo como parte de mi mala suerte, gajes del oficio, nada que una cadena gruesa no pudiese solucionar, pero la situación empeoró cuando los dueños de otras tiendas cercanas se quejaron de lo mismo. ¿En qué puede beneficiarle a un ladrón poseer estambres, encajes y agujas con ojo grande y ojo chico? Mi negocio no tenía más que un montón de rollos de tela, a los que me costaba darles salida por la mala racha en las ventas.
Levanté una denuncia que jamás procedió, cambié el picaporte por uno que, según el vendedor, tenía un dispositivo de seguridad mucho más novedoso. Puse dos candados en las puertas trasera y delantera, reforcé las ventanas, pero daba la impresión de que en la universidad del delito estudiaron un semestre completo de cerrajería. El colmo fue cuando coloqué un par de cámaras de seguridad y al día siguiente vi en la cinta cómo los dos ladrones escogían los encajes que les parecían más finos, discutían entre ellos sobre cuál rollo llevarse, y trataban de destrabar la caja registradora con el fin de malbaratarla en cualquier mercado. Me di cuenta de los alcances de su desfachatez porque se tomaron la molestia de encender dos veladoras del altar dedicado a mis padres: en la grabación el par de ladrones se persignaba, encendía las velas y al calor de ellas comparaba unas tiras bordadas que eran la novedad en la tienda.
Estuve a punto de ir al Ministerio Público a ratificar mi denuncia y enseñarles la evidencia del robo, aunque los dos llevaban puestos pasamontañas quizá se pudieran revisar los videos para intentar distinguir los rasgos en las imágenes en blanco y negro, engrosar el expediente a la espera de que alguien más presentara pruebas de robos a otras tiendas. Grabé en un disco las imágenes de la visita, y antes de recoger mis llaves escuché el camión de desechos que salía de la central. Se detuvo para cruzar un tope frente a mi tienda, el escape hizo un ruido seco y prolongado, el sonido mecánico y burlesco de la risa, a la vez que soltaba bocanadas de humo espeso. No ratifiqué la denuncia. El disco terminó en el bote de la basura, limpié el retrato de mis padres, sacudí la repisa de madera y les encendí una veladora para no dejarlos entre sombras demasiado tiempo.
En la ciudad muchas prácticas de recreación fueron prohibidas al pasar los años. Cuando mi padre vivía y yo aún era adolescente, íbamos a los terrenos del otro lado de la laguna a cazar animales. Él decía que apuntarle a la presa era el único momento de comunión entre el cazador y su objetivo, había que sincronizar respiraciones para asestar en el instante preciso de la exhalación, mientras es más difícil tomar impulso para huir y el disparo resulta contundente. Hoy cazar está prohibido. Encontré el rifle en el cuarto de tiliches de mi casa, tuve que llevarlo con alguien para que lo ajustara y quitase el óxido acumulado en el cilindro. Fui con el pretexto de restaurarlo porque era una herencia familiar, pero al encargado —como era de esperarse— mis explicaciones no le interesaban. Estuvo listo en un par de días. Quedó como nuevo, con un silenciador que disminuía considerablemente el ruido, y yo volví a mirar por encima de los rieles. El hombre me lo entregó y salimos al patio a probarlo. Enfoqué lo mejor que pude pero la bala quedó insertada lejos de mi objetivo, una botella de plástico que habíamos colocado a escasos metros de distancia.
—Le va a costar trabajo recuperar el tino —me dijo—. ¿Por qué no toma unas clases?
Le recordé que portar armas de fuego ya era ilegal, mi economía no estaba para una multa por infringir la ley.
—Aquí nada está prohibido —agregó, mientras caminábamos hacia el interior de su local clandestino. Sacó de una gaveta un trozo de papel y apuntó un número—. Llame y pregunte por David, dígale que va de mi parte.
—Gracias —contesté sin acordarme de mi excusa de la semana anterior—. Viajaré de cacería a Sudamérica y quiero estar en condiciones de disparar.
Читать дальше