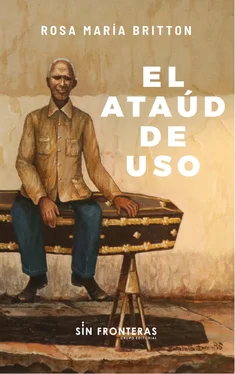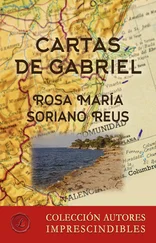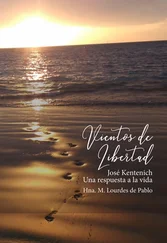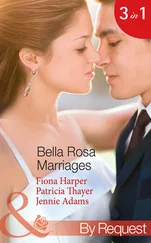—Yo no he criado a mis hijas para manos de soldados, —solía decir.
Carmen era la única que a diario se rebelaba en contra de la gentileza artificial impuesta por la madre. A ella, poco le gustaba la costura y siempre acababa la clase de dibujo tirando los pinceles contra la pared ante las constantes críticas del maestro, un español pintor de santos de iglesia que llevaba muchos años en Panamá. Él, le decía a doña Evarista después de cada lección:
—Carmen no tiene paciencia señora. A ella lo que le gusta es leer. No tiene ninguna vocación para el arte. Sería mejor que no la fuerce usted; a empujones no va a aprender nada.
—Déjese usted de tonterías. Mi hija es inteligente y va a aprender como las hermanas. Usted cobra bien por las clases que da y yo le pago con puntualidad, así que no tiene porqué quejarse tanto.
Resignado, el español no se atrevía a contrariar a la señora, pero de continuo le prestaba a Carmen tomos y volúmenes que él había traído consigo de España, una mezcla de novelas clásicas, libros de historia y filosofía. Finalmente, Carmen acabó por convencer a la madre de que ella no había nacido para artista del pincel y le expresó su deseo de matricularse en la Escuela de las señoritas Rubiano en donde las jóvenes recibían educación superior. Sus hermanas trataron de disuadirla de sus propósitos de estudiar, arguyendo que nadie se iba a casar con una sabionda. Carmen se encogía de hombros negándose a escucharlas.
—No me importa —le decía—, prefiero quedarme soltera a ser una ignorante toda la vida.
Doña Evarista, espantada, no sabía qué hacer con la hija cada día más retraída en su mundo de libros y que poco participaba de la vida social de la familia. Cuando cumplió los catorce años, acabó por acceder a dejar que se matriculara en la Escuela de las Rubiano.
Las veladas transcurrían alegres en la vieja casa de madera grande y cómoda situada en la loma de Las Perras. Las muchachas conversaban animadamente con los jóvenes invitados, bajo la atenta mirada de doña Evarista que desde su mecedora bien situada supervisaba la tertulia. En verano, el aroma del jazmín del Cabo que crecía en profusión en el patio central de la casa, inundaba las habitaciones con su dulzura. La mayor de las hijas llamada Irene, ya tenía novio a los diecisiete años. Se había comprometido con un joven español, dueño de una pequeña mueblería situada cerca de la playa de San Felipe. Las otras dos se entretenían con los oficiales de la guarnición y algunos jóvenes del vecindario. Carmen participaba muy poco en la conversación del grupo. De costumbre se sentaba en una esquina de la salita enfrascada en la lectura de uno de los libracos que el Profesor español le prestaba y hasta entrada la noche leía a la luz de una lámpara de querosín, sin importarle las idas y venidas de visitantes y parientes. En secreto, doña Evarista era de la opinión que la muchacha acabaría por aburrirse de tanto estudio.
—Ya se le quitarán los humos de la cabeza, —les decía a las otras hijas.
Pero Carmen, imperturbable, siguió estudiando bajo la tutela de las Rubiano. Por tres largos años se levantaba bien temprano y recogiendo sus libros salía veloz sin hacerle caso a las amonestaciones de Evarista que la llamaba a desayunar, aunque fuera un pedacito de bollo. En el día de la graduación, la madre por primera vez sintió el orgullo de tener una hija educada. Con su vestido vaporoso de volantes blancos y el negro pelo amarrado sencillamente detrás de las orejas con una cinta rosada, la muchacha se veía casi hermosa, con el rostro ruborizado de emoción al leer el discurso de graduación que tuvo el honor de pronunciar por ser la mejor alumna.
Armada con su flamante diploma, la joven comenzó la ardua labor de solicitar trabajo de las autoridades del Gobierno. Por esos días se preocupaban por las actividades liberales de los pueblos del interior y tratando de apaciguar las quejas por falta de atención, que a diario llegaban a las oficinas del Estado, decidieron despachar a las jóvenes maestras a los pueblos del litoral sur que nunca antes habían recibido educación formal. Es así como Carmen fue nombrada maestra de Chumico, el último pueblo de la región del sudeste del Istmo de Panamá. •
—Mamá, me voy a trabajar a un pueblo que se llama Chumico, —anunció Carmen.
—¡Dios mío! ¿y en dónde queda eso? —Preguntó Evarista.
—En la costa sur. Hay que embarcarse tres o cuatro días para llegar hasta allá.
Al oír la palabra «embarcarse» a doña Evarista le dio un vahído.
—¡Dios mío, Dios mío! ¿qué he hecho yo para merecer este castigo? Mi pobre hija quiere irse a la selva a trabajar. ¡Quién sabe qué clase de peligros hay por allá! ¡Todos esos pueblos son de negros casi salvajes! —La pobre mujer se retorcía las manos con desesperación y lágrimas en los ojos.
—No importa de qué color es la gente por allá, —replicó la muchacha—. Han pedido una maestra y el Gobierno me pagará diez pesos al mes por trabajar. Para eso estudié mamá, para enseñar a los que más lo necesitan.
—Hija mía, piénselo bien. Ese trabajo es una locura. Usted es todavía una niña. ¿Cómo va a irse tan lejos?
Fueron días de discusiones y llanto. Finalmente la madre acabó por acceder a los deseos de la muchacha. A regañadientes aceptó que Carmen se fuera a Chumico, pero eso sí: tenía que ir acompañada de la tía Eugenia, vieja solterona hermana de Evarista que había vivido con ellas desde hacía muchos años.
—Una chiquilla no puede viajar sola tan lejos por muy maestra que sea. Eugenia irá con usted o no va. —Carmen accedió. En el fondo le daba un poco de miedo la gente desconocida. Además, ella se llevaba muy bien con la vieja Eugenia, a pesar de lo rezongona que era. Las hermanas de Carmen se persignaban cada vez que se mencionaba Chumico en su presencia.
«¿Habrase visto, loca? —comentaban con burla—, quiere irse a un pueblo de negros y culebras. Allí no hay más que mosquitos y enfermedades.
—Irene ya se había casado con el español de la mueblería y llegaba todas las tardes a regañar a la hermana menor, vanidosa luciendo sus prendas y vestidos de tafetán y el coche nuevo. Carmen, sin hacer caso de sus argumentos, seguía preparando su baúl para embarcarse en el próximo bongo que saliera rumbo a Chumico.
Por esos días doña Evarista estaba pensando seriamente en volver a casarse con un Oficial de la guarnición que por meses la había estado cortejando entre bocado y bocado en la fonda. Don Francisco Biendicho y Larrañaga era hijo segundón de una familia muy importante de Madrid, como decían los rumores que de él corrían por el Cuartel. Solterón empedernido y asiduo concurrente de la fonda, el romance comenzó con alabanzas a los guisos que salían de las manos primorosas de Evarista y terminó con una proposición formal de matrimonio.
—Por favor Evarista, cásese conmigo. Yo necesito compañía en este destierro a que mi pobreza me condena y usted también está muy sola.
A Evarista el corazón se le saltaba del pecho entre suspiros y silencios y para disimular su turbación, tapaba y destapaba ollas en la cocina tratando de librarse sin conseguirlo de las manos del español cada vez más audaces que hasta allá iban a buscar su cintura. Cuando Carmen anunció que había conseguido trabajo de maestra en Chumico, en el fondo de su alma se alegró aunque jamás lo hubiera confesado a sí mismo. Al librarse de la responsabilidad de la hija más joven podría realizar los deseos que tenía de casarse con el español. Las otras dos ya tenían novio y era seguro que se irían de la casa en pocos meses.
Cuando Evarista anunció sus intenciones de contraer nupcias con don Francisco Biendicho, el escándalo en la familia fue de tales proporciones que todas se olvidaron de Carmen y de su trabajo en Chumico. Las hijas se ahogaban de vergüenza por la conducta de la madre y la llenaron de recriminaciones. Ella se sentía tan feliz que olvidó a las hijas y la fonda. Por las calles de Panamá paseaba su romance sin importarle el qué dirán; después de todo, tenía solamente cuarenta años cumplidos y todavía se sentía joven y atractiva. Los años de viudez no habían apagado los fuegos de la cama matrimonial. Había sido una buena madre para sus cuatro hijas y ya necesitaba pensar en sí misma. Aunque la fonda prosperaba, era un trabajo muy agotador y ninguno de los empleados había logrado aprender a cocinar como ella. Anhelaba dejar todo ese trabajo atrás y dedicarse solamente a las labores hogareñas en compañía de don Francisco. Cada vez que veía el apuesto perfil del oficial, se decidía aún más a casarse con él, a pesar de las objeciones de sus hijas.
Читать дальше