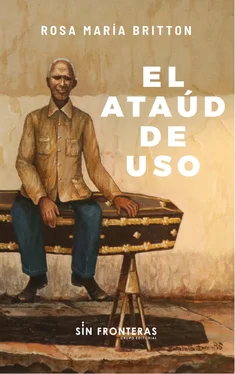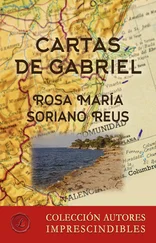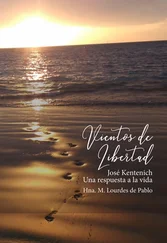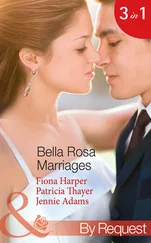Por las tardes, después de terminar sus labores en la escuela, iba al chorro de las mujeres a bañarse acompañada por la vieja Eugenia que no la dejaba salir sola ni un instante.
—No confío en esta gente, —refunfuñaba—, y menos de ese joven Manuel. Está viniendo demasiado por aquí.
A regañadientes, accedió a acompañar a la pareja en largos paseos hasta la playa y a veces al otro extremo del pueblo cerca del río Tatumí. Caminando lentamente no se le escapaba la más mínima palabra que los jóvenes intercambiaban. Varios meses habían transcurrido desde su llegada a Chumico pero Eugenia tenía poca amistad con los habitantes del pueblo porque los consideraba inferiores a su persona. Ella venía de la capital y desdeñaba las costumbres sencillas y algo primitivas de los chumiqueños.
—Este pueblo de micos y alacranes, —le decía a Carmen— la mayoría vive en pecado mortal. Ni siquiera hay un sacerdote permanente y además todos son negros.
—Tía, por favor, déjese de hablar así —le suplicaba Carmen—. Alguien la puede oír y me daría mucha vergüenza. Estas señoras han sido muy amables con nosotras.
—¡Bah! —Continuaba la terca vieja—, esta gente vale poco. Comen hasta carne de loro; carne negra y dura. ¡Qué asco me da… Nosotras seguiremos comiendo solamente pescado. Por lo menos es más civilizado. Gracias a Dios que ya llegaron las camas de Panamá, de tanto dormir en hamaca la reuma me está matando.
Habían arreglado la casita poco a poco con muebles y cortinas que Evarista les había mandado a petición de Eugenia. Hasta un viejo armario que tenía en la casa de la capital llegó a Chumico y fue desembarcado con gran dificultad del bongo.
—Habrase visto tal lujo, —murmuraban las comadres del pueblo—, ni que fueran ricas…
La mayoría de las mujeres no gustaban de Eugenia por sus ademanes altaneros y desplantes, pero la joven maestra con su dedicación al trabajo y sus modales amables se había ganado el respeto y cariño de todo el pueblo. A diario le traían de regalo pescado, verduras o carne de monte. Los tiempos eran duros, pero en Chumico la comida no faltaba. Mientras que los hombres cortaban monte adentro los preciosos maderos que tan buena ganancia traían en las mueblerías de la capital, los muchachos jóvenes se dedicaban a la pesca en la bahía en pequeños chingos que manipulaban con gran destreza. Unos cuantos como Manuel, buceaban la ostra perlífera, tarea peligrosa porque a catorce varas de profundidad abundan los tiburones. Ya a los veinte años, Manuel estaba un poco sordo del oído derecho, dolencia que se le agravó con el transcurrir de los años. Carmen se estremecía al oír las historias que contaban los buzos. Rocas negras en las profundidades del abismo que guardaban sus tesoros. Los muchachos más tímidos se tiraban del barco amarrados con una soga por la cintura; otros más arriesgados, no tomaban tal precaución y buceaban en las áreas más profundas aguantando hasta casi dos minutos debajo del agua sin salir. Cada día las perlas disminuían y los riesgos aumentaban.
—Manuel, hasta cuándo va a seguir arriesgándose usted tanto?, —le preguntaba Carmen.
—No se preocupe Carmencita. Después de este mes no buceo más. Tengo suficientes perlas para comenzar un buen negocio. Quiero comprar dos barcos grandes para transportar mercancía a la capital, —anunció Manuel ufano.
La amistad entre los jóvenes asustaba a Eugenia. Ya no encontraba la forma de disuadir a Carmen del interés que le despertaba la persona de Manuel. Con sus modales corteses y las muchas atenciones que a diario les hacía, se había hecho casi imprescindible en el hogar de las dos mujeres. A menudo, se quedaba hasta tarde leyendo en voz alta a la luz de la guaricha, con el pretexto de refrescar los conocimientos adquiridos hacía años en la escuela de San Miguel. Las comadres del pueblo trataban por todos los medios de enterarse de los pormenores de la vida que llevaban las capitalinas y con cualquier pretexto se llegaban a visitar a Carmen muy llenas de motivos, precisamente a las horas en que Manuel se encontraba allí estudiando. Maliciosamente una que otra le comentó a Eugenia:
— ¡Habrase visto el enamoramiento que tienen esos dos. Si parecen tortolitos…!
Ante estas insinuaciones, ¡la vieja tía negaba lo que a la vista de todos saltaba! Carmen y Manuel se notaban muy enamorados. Ese batir de miradas y rubores por cualquier frase sin consecuencia, esas sonrisas misteriosas, esos enfados por tonterías, esas interminables despedidas Sin embargo, entre los dos no se había intercambiado ni una sola frase de amor.
«¿Cómo me declaro si ella es tan seria», se preguntaba Manuel.
«¿Por qué no me dirá nada, será porque soy fea y no le agrado?», suspiraba Carmen.
Ya le habían contado los rumores cada vez más persistentes de las aventuras amorosas del muchacho.
—Tenga cuidado con Manuel, hija. Él es muy mujeriego, —le comentaba Leonor—. No estoy segura, pero dicen que la hija mayor de Tiburcio Peña, la que se llama Lastenia, estuvo muy enredada con Manuel.
El ir y venir de beatas y comadres que a su puerta llegaban con toda clase de chismes y rumores de Manuel llenaban a Carmen de angustia. A veces, le parecía injusto no darle oportunidad al muchacho para que se defendiera de sus acusadoras. Ella no tenía derecho a reclamarle nada; eran solamente amigos y la vida privada de Manuel no era de su incumbencia. Eugenia, mientras tanto, rezaba para que llegara el verano y la hora de regresar a la capital. A través de las influencias del flamante marido, Evarista le había conseguido el traslado a Carmen para una escuela en Panamá a partir del próximo año. En vano le había rogado a la muchacha que regresaran antes del final del año escolar. Evarista se sentía muy preocupada por el tono ominoso de las cartas de Eugenia, quien no se había atrevido a contarle a la madre que el motivo de su ofuscación era el romance de la hija con el pescador. En sus cartas, insinuaba toda clase de oscuros problemas, si la muchacha no era trasladada cuanto antes a un lugar más civilizado. Por todos los medios trataba de mantener a Carmen y a Manuel alejados, pero sin tener mucho éxito en sus gestiones. Por lo menos, nunca los dejaba solos, aunque a veces le costaba trabajo ahuyentar el sueño que se apoderaba de ella durante las largas tertulias que sostenían los jóvenes. En esas ocasiones apelaba a todas las huestes celestiales para que le dieran fuerza y resistencia. Ella tenía el deber sagrado de cuidar a su sobrina y por nada iba a cejar en este empeño.
Y fue así como en una tarde lluviosa Carmen se quedó sola en la casa. Eugenia había ido a visitar a la partera Rosa, una de sus pocas amigas, que se encontraba postrada con un mal en las piernas. Como era sábado no había clases y Manuel se había ido a bucear a las islas hacía más de cuatro días. Agobiada por el calor, Carmen se sentó cerca de la ventana a leer uno de sus libros. La humedad de la tarde pegaba la fina camisola de batista al cuerpo sudoroso de la muchacha. Gruesos nubarrones negros cubrían el cielo, presagiando la tormenta que estaba por caer. De vez en cuando una ráfaga de aire refrescaba el ambiente, levantando en vuelo las cortinas de la casa. La lluvia llegó de repente con la fuerza de un torrente.
De la puerta llegó el sonido urgente de una mano presurosa. La fuerza del toque sobresaltó a Carmen que no esperaba que Eugenia regresara tan rápidamente de su visita. Al abrirla se sintió gratamente sorprendida al ver a Manuel en el umbral, mojado de pies a cabeza, cargando una canasta llena de pescados y jaibas que pugnaban por salirse de su prisión.
—No lo esperaba hasta mañana, Manuel. Pase adelante.
—El buceo se hacía difícil. La mar está muy picada y tuvimos que regresarnos. Aquí le traigo estas jaibas y unos pescados. Espero que le gusten.
Читать дальше