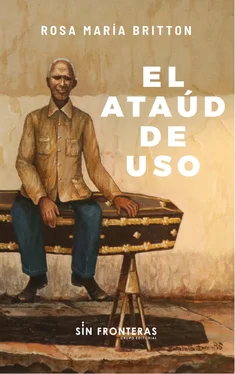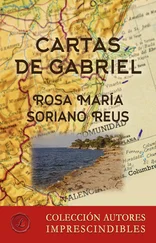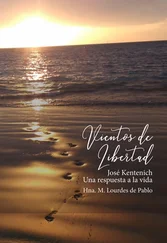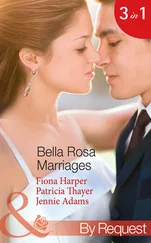—Yo sel chino y no quelel ploblemas —anunció gravemente. El estruendo de los cañonazos fue seguido por un largo silencio. Algunos se atrevieron a asomarse a la calle. A lo lejos se distinguía la fragata anclada en medio de la bahía. Quedaron ansiosamente en espera de los acontecimientos.
—Ya desembarcan, —anunciaron unos chicuelos que desde la playa corrían asustados calle arriba. El pueblo entero vigilaba al bote que se acercaba. El mar encrespado presagiaba tormenta.
—No vienen a nada bueno —musitó un viejo— ¡mi Santo Cristo de Chumico, ampáranos! •
Corría el año 1898. Los liberales colombianos habían estado planeando toda una década la revolución armada en contra del Gobierno. El Istmo de Panamá era importante para los liberales ya que por su posición aislada era un lugar ideal para iniciar tácticas divisionarias.
Casi todos los pueblos del litoral eran simpatizantes del movimiento liberal sin ser Chumico la excepción. La consigna ya estaba dada por los dirigentes liberales. Había que iniciar una serie de pequeñas rebeliones que mantuvieran al ejército colombiano acantonado en Panamá entretenido, de modo que no fueran transferidos a Colombia cuando la revolución final comenzara. Chumico por ser un pueblo tan aislado, recibía noticias de los movimientos liberales esporádicamente. Cuando regresaba «La Princesa» de sus viajes mensuales, todos trataban de obtener información de lo que estaba sucediendo en el resto de la región. Así se enteraron del exilio del Dr. Belisario Porras, una figura muy destacada del liberalismo, quien andaba por Centroamérica solicitando ayuda para el movimiento.
Francisco antes de enfermarse había estado muy ligado al partido liberal por los años noventa. Por eso, tuvo que salir huyendo de San Miguel apresuradamente con su familia, cuando el Alcalde de la isla mandó a ponerlo en prisión por sus actividades políticas. Fue así como la familia Muñoz llegó a Chumico. Manuel, desde chico había oído a su padre contar las atrocidades cometidas por los conservadores y cómo la prensa había sido amordazada por las fuerzas gubernamentales. Lo que más le molestaba al pueblo era el aumento desaforado de los impuestos y los fueros y privilegios concedidos por la iglesia católica a los aliados del movimiento oligarca de los conservadores. En el noventa y seis el Gobierno envió a Chumico un destacamento militar compuesto de cinco soldados, quienes pronto fueron aborrecidos por el pueblo.
Les vendían los alimentos a precio de oro y ni Ah Sing aceptaba en pago el papel moneda que el Gobierno había fabricado últimamente. Los soldados, a culatazos obligaban a los chumiqueños a recibir el papel que todos consideraban sin valor alguno. Pero a pesar de las amenazas e injurias no pudieron obtener ningún alimento de los sufridos pescadores. Por dos semanas nadie en el pueblo salió a pescar o a cazar y con el ayuno voluntario le dieron una lección a los obstinados colombianos que de casa en casa registraban en busca de comida. Soldados criados en tierra adentro, tenían miedo a salir a pescar en la bahía por temor a los tiburones que por esas aguas abundaban. Al final, el hambre los apretó y se dieron por vencidos. Fueron a la tienda del chino a comprar pescado, arroz y carne de monte a cambio de pesos de plata. Milagrosamente, en pocas horas pudieron obtener todos los artículos que necesitaban.
—Eso es para que aprendan a respetarnos. No somos esclavos de nadie, —decían los chumiqueños muy ocupados contando sus ganancias.
Cuando estallaron las primeras rebeliones liberales en Coclé, la noticia llegó a Chumico a las pocas semanas y los cinco soldados abandonaron la guarnición, dirigiéndose a la capital en la nave que trajo las nuevas.
La fragata que arribaba cañoneando al pueblo, era el primer indicio de que el Gobierno no olvidaba del todo a los pueblos del litoral. Después de mucha discusión, Juancho organizó una comitiva para que bajara a la playa a recibir a los militares. Manuel fue incluido en el grupo a última hora por su insistencia y, además, porque Francisco Muñoz había sido un liberal importante.
—No digan nada hasta que ellos nos hablen, —les amonestaba Juancho—. Tenemos que conservar la calma; acuérdense de que tienen las armas. Las mujeres que vuelvan a sus casas. Usted también, niña Carmen. Mandaremos a buscarla si hace falta.
Bajaron por la calle con paso solemne, hasta llegar a la playa, una veintena de hombres, en su mayoría viejos, porque los jóvenes estaban trabajando río arriba en el sembrado. Sin hacer el menor esfuerzo por ayudar a los soldados que trataban de encallar el bote que los traía a la playa, esperaron a que los militares llegaran hasta ellos. Las fuertes olas de la marea les impedían maniobrar los pesados botes y con grandes esfuerzos en medio de los juramentos de los oficiales trataban por todos los medios de desembarcar en la playa sin mojarse las botas. Finalmente lograron bajar y marcharon hacia el grupo de hombres que los esperaban al lado de la plaza de la iglesia.
—¿Quién es el Alcalde de este pueblo?, —preguntó el oficial de más rango del grupo, un Capitán, evidentemente de muy mal humor por lo difícil del desembarque.
Obsequioso y con cierto dejo de malicia Juancho le contestó:
—Yo soy el alcalde su Honor. ¿En qué puedo servirle?
—¿Dónde está el destacamento militar asignado a este pueblo?
—Se fueron hace meses sin decir ni adiós mi Capitán, —contó Juancho.
—Bueno, sírvase guiarme a una casa o cualquier lugar donde podamos dialogar. No quiero permanecer más tiempo hablando tonterías en esta playa infernal, —les gritó el Capitán, mientras el viento cada vez más fuerte casi ahogaba sus palabras.
En silencio se dirigieron a la iglesia. Romualdo Pérez con gran esfuerzo abrió las enormes puertas que crujían con pereza. Ese era el único lugar en el pueblo lo suficientemente amplio como para albergar a todo el grupo. Uno a uno se fueron sentando en las desvencijadas bancas todas carcomidas por el comején y el tiempo. El Cristo de Chumico con ojos de mudo asombro contemplaba la extraña reunión.
—¿Qué los trae por aquí Capitán?, —preguntó Juancho con voz tímida para no aumentar más la ira que vivamente reflejaba el rostro curtido del militar.
Con voz cortante el Capitán inició su discurso. Primeramente anunció la elección de Don Manuel Sanclemente a la Presidencia de Colombia.
—Pero si nosotros no votamos, —murmuraron algunos asombrados—. ¿Cuándo?
—¡Silencio! Dentro de media hora deseo que se reúna toda la población, —los interrumpió con un ademán de impaciencia el Capitán.
—Pero Capitán, ¿qué está pasando?, —preguntó Juancho.
—Hemos sido informados de que existe un foco de insurrección cerca de esta costa y queremos advertirles a todos las consecuencias si cooperan con los rebeldes. El grupo que operaba en San Miguel ha sido capturado y todos han sido ajusticiados.
Un murmullo de indignación acogió las palabras del Capitán. La mayoría de los presentes tenía parientes en San Miguel, o por lo menos amigos, y la crueldad de la noticia los cogió de sorpresa. Unos a otros se miraban sin saber qué hacer y algunos a duras penas trataban de contener los deseos de violentarse con los militares que los observaban con desprecio al ir desfilando por el atrio de la iglesia. Romualdo se quedó detrás luchando en vano por cerrar las inmensas puertas que empujadas por el viento se negaban a obedecer. El Capitán detuvo bruscamente a Juancho sujetándolo con fuerza por el brazo.
—Ya sabe Señor Alcalde. En media hora quiero a todo el pueblo aquí. Además, deseo que nos consiga algunas provisiones que necesitaremos antes de zarpar con la próxima marea. Sin contestarle siguieron todos loma arriba dejando a los soldados que en la plaza despreocupadamente conversaban entre sí. Las noticias se fueron propagando por el pueblo de balcón en balcón, de casa en casa. Algunas mujeres angustiadas lloraban al enterarse del asunto de San Miguel. Otras más aguerridas, como Leonor y Felicia, estaban dispuestas a sacar las viejas escopetas y comenzar a disparar allí mismo en contra de los soldados para vengar a los muertos.
Читать дальше