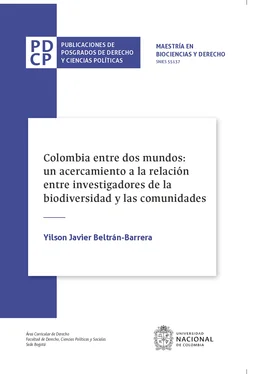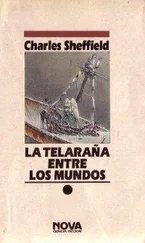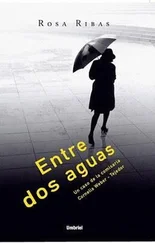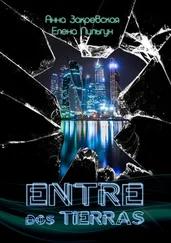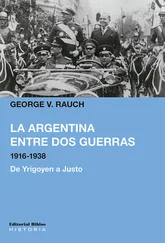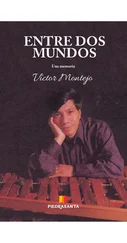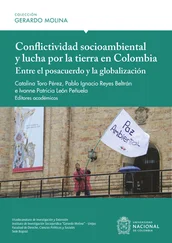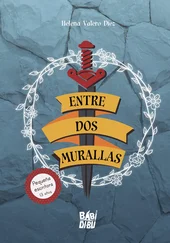Unesco: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al profesor Gabriel Ricardo Nemogá, quien, como coordinador de la Maestría en Biociencias y Derecho, me abrió las puertas a la maestría y a su grupo de investigación Plebio, lugar en el que inicié mi formación como investigador. Sin su excelente dirección académica y su gestión para la financiación del presente trabajo, desde su concepción, este no hubiera sido posible. Definitivamente su dedicación e incondicionalidad como gran académico y como ser humano se ven reflejadas a lo largo de cada línea de la presente investigación.
A la memoria del profesor Edgar Alberto Novoa Torres, quien, en su momento, asumió con la mejor disposición la dirección de la presente investigación, pues en lugar de imponer su mirada al trabajo que venía en cocción con el profesor Gabriel Nemogá, me hizo consciente, a través de su experiencia investigativa en temas afines, de la necesidad de desarrollar ciertas ideas y de clarificar y sustentar mejor otras que fueron clave para que los resultados alcanzaran la distinción meritoria.
A la comunidad de Taganga, en especial al Comité Prodefensa de Taganga, particularmente al doctor Ariel Daniels de Andrei y al señor Carlos Herrera, líderes de la comunidad e integrantes del comité, quienes, además de abrirme de una manera hospitalaria y generosa sus puertas en aquella hermosa bahía del caribe colombiano, se convirtieron para mí en grandes sabios, consejeros y amigos. A Vladimir Minorta Celi, quien me permitió conocer desde su perspectiva su relación investigativa con la comunidad taganguera. Sin todos ellos tampoco hubiera sido posible este trabajo.
A la comunidad campesina del Parque de Los Nevados, en especial a la familia Machete, quien me dio abrigo en su hogar. A don Florentino y a su querida esposa por sus largas conversaciones en medio de la neblina que invisibilizaba su humilde casa y me recibía con un caluroso afecto humano y un tinto que me salvaba del frío en esas largas caminatas. A todos ellos, quienes sus historias de vida, muchas de ellas contadas al lado del fogón, fueron una fuente fundamental para darle vida a este trabajo.
A Manuela Avellaneda, pues por medio de ella comprendí en campo lo difícil que es hacer investigación en Colombia, sobre todo cuando se intenta hacerlo con el compromiso político de beneficiar a las comunidades.
La apropiación del conocimiento de las comunidades locales por parte de la comunidad científica, así como el despojo de la propiedad de dichas comunidades, que por siglos han desarrollado sus propias formas de uso de los recursos naturales, ha sido tratado hasta el cansancio en la literatura sobre propiedad intelectual.
Los conocimientos de dichas comunidades se han venido utilizando en los laboratorios de corporaciones transnacionales y en institutos nacionales y extranjeros de investigación científica. La extracción de muestras biológicas e información genética, así como la observación de prácticas tradicionales, se ha llevado a cabo con el fin de estudiar y desarrollar productos en dichos laboratorios, en algunos casos estos han sido patentados y lanzados al mercado (Zerda, 2003).
Dicho fenómeno ha sido denunciado por diferentes autores (Rifkin, 1999; Martínez, 2001; 2007; 2008; Leff, 2006; Alimonda, 2009; Caldas, 2004; Escobar, 1999; 2005; 2006; Palacio, 2006; Delgado, 2002; 2008; entre otros). Así, las enormes diferencias en los métodos y en las metodologías de trabajo que emplean las comunidades y los investigadores de la biodiversidad llevan a que unos y otros desconozcan los aportes y desarrollos que cada uno realiza. Asimismo, la valoración económica del producto final se hace compleja, aunque la discusión no se reduzca a dicha valoración, pues existen múltiples formas de valoración y reconocimiento además de la económica (Martínez, 2008).
Siglos de experiencia en ensayo y error; divulgación y desarrollo de aplicaciones sobre uso corriente o potencial de plantas, animales, suelos o minerales; métodos de cultivo y selección de plantas; protección del ecosistema y muchos otros aportes de las comunidades (Zerda, 2003) resultan ser poco frente a los montos de inversión en laboratorios, experimentación, aislamiento de genes y otras técnicas científicas (Rifkin, 1999). De esto surge un conflicto entre investigadores y comunidades que permanece sin ser resuelto.
Hasta antes de la década de los noventa, las comunidades no recibían compensación por la utilización de su conocimiento, pues este se consideraba patrimonio común de la humanidad, igual que la biodiversidad (Zerda, 2003, p. 68).
Pero incluso después del Convenio de Diversidad Biológica (en adelante CDB), que establece la compensación1, esta se efectúa obedeciendo más a las necesidades del laboratorio que a las necesidades de las comunidades (Bravo, 1996; 1997). Dicho fenómeno se entiende como una desarticulación entre los investigadores de la biodiversidad y las comunidades observadas en las relaciones de investigación.
Con el interés de aproximarnos a la realidad de dicha desarticulación, en el marco de este proyecto nos acercamos a dos casos de investigaciones legales en biodiversidad llevadas a cabo en el país: el primero implica el acceso a recursos genéticos (en adelante ARG) y el segundo, permisos con fines de investigación científica (Pefic)2.
El propósito es analizar la relación investigativa que hay en el intercambio de conocimiento entre comunidades e investigadores, con el objetivo de determinar la existencia de la desarticulación y las señales hacia la articulación, pues cuando la utilización del conocimiento de las comunidades no representa beneficios para su bienestar, el fenómeno de la desarticulación se convierte en un problema para la protección del conocimiento (saber) tradicional (CST).
El ejercicio permite identificar tres formas de desarticulación: 1) la observada bajo las políticas de Estados imperiales, 2) la que se da bajo las políticas de Estados tecnológicamente desarrollados y 3) la que está bajo las políticas de Estados soberanos de la biodiversidad. Su importancia radica en demostrar que el problema de la desarticulación es histórico.
Ahora bien, dicho problema se presenta como un acto de apropiación del conocimiento que diferentes autores (Mooney, 1999; Shiva, 2001a; entre otros) han conceptualizado como biopiratería. Y este fenómeno procede con la peculiaridad de imponer la forma social de vida de los investigadores3 sobre la forma social de vida de las comunidades4.
La desarticulación se hace explícita cuando los investigadores de la biodiversidad traducen el CST de las comunidades al lenguaje científico, sin reconocimiento del aporte que hacen a los desarrollos investigativos adelantados por los investigadores.
La traducción del CST al lenguaje científico ha permitido generar en la actualidad desarrollos científicos para aplicaciones industriales, medicinales, cosméticas, entre otras, a partir de los recursos genéticos que proporciona la biodiversidad de los países megadiversos (Chaparro y Carvajal, 2007). La cuestión es que las comunidades han recibido poco o ningún reconocimiento por el aporte que hacen al conocimiento científico con su CST, a pesar de los avances con el CDB (1992), la Decisión Andina 391 (1996), el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)5, las Guías de Bonn (2002), las Guías Akwé: Kon (2004) y el Protocolo de Nagoya (2010).
Читать дальше