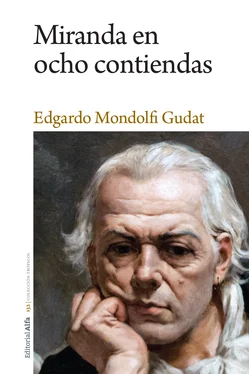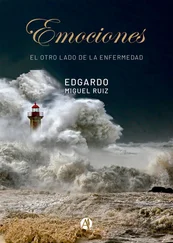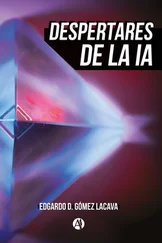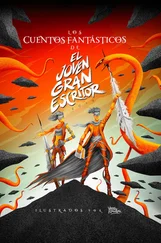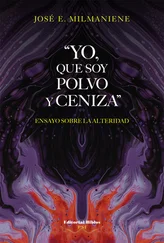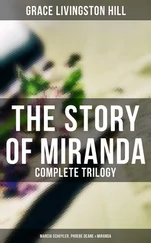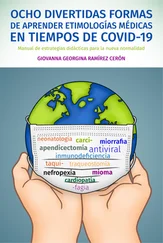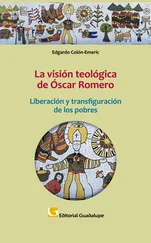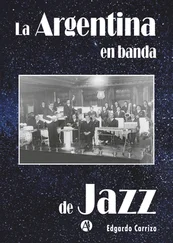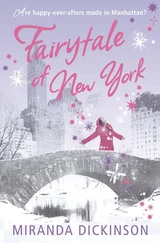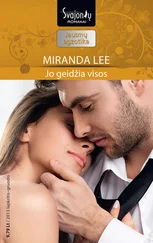De algún modo, estas ocho contiendas, que en algunos casos se concentran en ciertos aspectos íntimos del propio «don Pancho» (como gustó firmar a veces), son producto de los mismos desvelos que produjo la inminente conmemoración de fechas redondas del acervo biográfico mirandino durante los inicios de este milenio, tal como lo supusieron los 250 años exactos de su nacimiento en el 2000 o, seis años más tarde, el bicentenario de su fallida expedición a Venezuela.
En cierto sentido, y tal como el propio título lo sugiere, estas ocho contiendas pretenden ser una serie de aproximaciones parciales, un puñado de asaltos dentro del cuadrilátero, a ratos descarnados, y entre los cuales –es cierto– se revela una evidente relación de vasos comunicantes[1]. Se trata de confrontaciones que, a lo largo de algunos años, me vi llevado a librar en torno a ciertas vertientes y episodios que informan la vida de aquel extrañísimo producto de estas latitudes, capaz de entrometerse en la vida de uno (de eso tengo la más absoluta certeza) con un poder de seducción absolutamente conmovedor e inquietante.
Debo aclarar que el libro, en la versión corregida y ampliada que ahora se ofrece a través de la Editorial Alfa, fue editado por primera vez en el 2005 por iniciativa de la Fundación Bigott. Si algo lo hace distinto en muchos sentidos a la edición anterior es el hecho de que incorpora, con cuidado y a consciencia, parte de las aguas que han corrido bajo este puente a partir de los aportes realizados por algunos de los autores antes referidos.
Si bien se trata de la versión actualizada de un título publicado hace poco más de diez años, ello no le resta un ápice a lo que ya para entonces se vislumbraba como un terreno propicio para insistir en la polémica y que, con el paso de estos últimos años, no ha hecho más que verse confirmado. Me refiero así a la «oficialización» del culto de Miranda y al tratamiento ritualista del cual ha sido objeto su figura, algo que no resulta nada novedoso por cierto pero que, sin duda, llegó a hacerse visible, como ha ocurrido en otras instancias, durante el recorrido que lleva la llamada revolución bolivariana .
La única diferencia tal vez estribe en que, en este caso, las remembranzas se concentraron más que nada, y con total estruendo, en torno a una fecha particular: el bicentenario de la fallida expedición del año 1806, conmemoración redonda que le permitió al Gobierno endilgarle el curioso nombre de «Año Bicentenario del Juramento del Generalísimo Francisco de Miranda y de la Participación Protagónica y del Poder Popular», sin que se supiera muy a las claras qué era lo que, a fin de cuentas, pretendía poner de bulto semejante denominación.
Lo que sí parece del todo cierto es que nadie navegó más a contracorriente de los caprichos y veleidades populares, o de las «concurrencias tumultuarias» (para decirlo a tono con la época) que el propio Miranda. Esto, ya de por sí, hace dudar que, en medio de sus actuaciones, podamos descubrir en él a un exponente avant la lettre de la democracia participativa y protagónica propugnada como parte del sistema ideológico que el chavismo ha pretendido implantar o, dicho de otra manera, que estemos en presencia del más adecuado o confiable intérprete de una democracia de radical contenido igualitario. No resulta difícil dejar de advertir la falta total de escrúpulos que implica una operación como esta, susceptible de hacer que se pase por alto la especificidad histórica de la acción política de Miranda y su propio contexto epocal.
Para comenzar, los promotores de este arcano referido a sus conexiones con el poder popular habrían sido los primeros en sorprenderse al constatar hasta qué punto eran capaz de manifestarse sus reservas ante los avances del espíritu llano. Como prueba está por ejemplo lo mucho que se escandalizó en Boston, en 1784, al ver que tanta «gente ordinaria» –y tales fueron sus palabras al referirse a sastres, herreros y posaderos– tuviesen semejante capacidad de actuación en la asamblea local. Miranda es, a la vez, producto de sus circunstancias y su tiempo y, por tanto, sería mucho pedirle que respondiese sobre la base de motivaciones que, en este caso, solo sirven para darle satisfacción a una comprensión militante de la historia.
Existe algo más que precisa tenerse en cuenta para prevenirnos ante esta clase de empeños por emparentar a Miranda con la politiquería del régimen actual. Cierta predilección de su parte por una nomenclatura de origen aborigen podría hablar de una reafirmación identitaria del mundo americano, del mundo criollo, frente a la matriz peninsular. El hecho de referirse en su correspondencia al cacique Lautaro, proponer asambleas provinciales llamadas «amautas» o de echar mano a la figura de incas o curacas a la hora de elaborar sus proyectos de gobierno, así lo demuestra.
Ahora bien, debe subrayarse que el hecho de que Miranda quisiese reconocer elementos precolombinos en tales proyectos constitucionales o propuestas de gobierno provisorio no significa que fuera anticolombino. Ningún prejuicio o desdén hacia los exploradores o los adelantados pareció haberlo dominado. Por el contrario, la mejor evidencia de su actitud a este respecto fue su propuesta de que la eventual capital de la confederación sudamericana llevase el nombre de Colón, mientras que el futuro gentilicio de sus habitantes sería el de colombianos [2].
Comoquiera que sea, lo cierto es que a partir del año 2006 la nueva narrativa oficial aprovechó para incorporar a Miranda a su ardorosa manía nominalista (rebautizando con su nombre desde parques recreacionales hasta un complejo hidroeléctrico) y, por supuesto, para darle curso a la alteración de fechas conmemorativas. Tanto así que el Día de la Bandera, celebrado hasta entonces el 12 de marzo (a propósito del hecho que tuvo lugar a bordo de la nave Leander en el puerto haitiano de Jacmel) fue mudado de sitio en el calendario para verse conmemorado más bien el 3 de agosto, con el fin de que coincidiera así con el día en que Miranda hizo pie, dentro del más absoluto estado de soledad, en La Vela de Coro. Además, en este sentido, resalta algo que sin duda merece destacarse. La mudanza de la fecha en cuestión parece haberse hecho sin tomar en cuenta algo esencial, al menos si se repara en el empeño con que, en el pasado reciente, quiso dársele algún grado de contenido pedagógico a la idea de conmemorar esa fecha dentro del año escolar.
Si bien es cierto que Miranda intentó plantar su enseña por segunda vez (y fugazmente) en tierras venezolanas el 3 de agosto de 1806, esa fecha coincide con todo menos con las normales actividades del calendario académico. En Venezuela, agosto es prácticamente un mes muerto para casi todo. Así, pues, tal conmemoración pareció quedarse enredada en la manea, como muchos otros desaguisados que han corrido por cuenta de este proyecto de poder hecho a base de bravura, improvisación, cohetería verbal y frases altisonantes.
Cuando menos resulta reconfortante pensar que lo que prometía ser una especie de ruidoso «redescubrimiento» de Miranda durante el largo primado de Hugo Chávez terminó convirtiéndose en flor de un día, ello dicho tal vez con la sola excepción de haber reincorporado su efigie a las distintas familias de billetes que han conformado a su vez los distintos conos de una misma accidentada política en materia monetaria. Por suerte, la casi fugaz apropiación de Miranda ha sido un rasgo muy propio de este régimen, caracterizado más por los raptos espasmódicos que por las construcciones perdurables.
Sin embargo, cabe insistir en el hecho de que su compleja personalidad ya había venido siendo objeto de un tratamiento en clave de culto, muy propio de nuestros ritos republicanos, mucho antes de que el chavismo pretendiera echar mano de su figura dentro de su muy conocida intención de utilizar la historia con fines políticos. Existe a este respecto algo que ha contribuido a crear una sensación de escalofrío cada vez que al Poder Ejecutivo (independientemente del Gobierno del cual se tratare, incluyendo en este caso el de Chávez) le da por recordar a Miranda.
Читать дальше