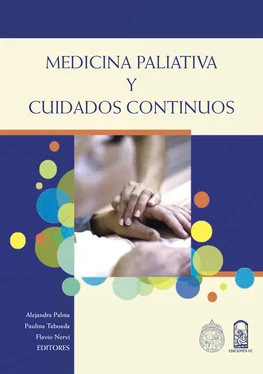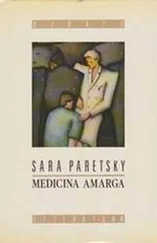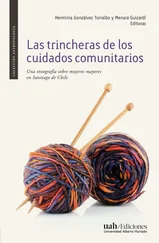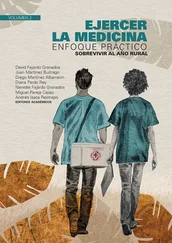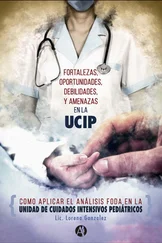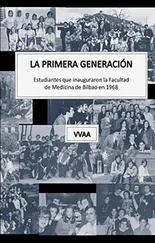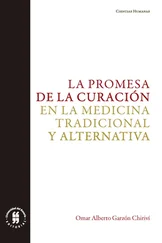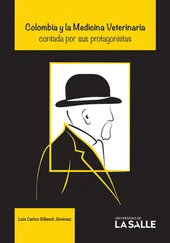El modelo de atención médica propuesto por la medicina paliativa contiene en sí el potencial para un profundo cambio en la cultura médica contemporánea. Frente a la lógica del “imperativo tecnológico”, que con frecuencia nos lleva a considerar que es éticamente justificable –o incluso exigible– todo lo que es técnicamente posible, esta disciplina nos presenta un modelo de atención “personalista”; es decir, un ethos profesional basado en el profundo respeto por la persona y por su dignidad.
Este potencial renovador de la medicina paliativa solo podrá llevarse a cabo si esta disciplina no sucumbe ante el peligro de transformarse en una técnica más –la de controlar el dolor y los otros síntomas–, sino que se mantiene fiel a la concepción global de la persona que estuvo en su origen. Para ello es necesario tener presentes los principios éticos destinados a proteger la dignidad de la persona, incluso en condiciones de extrema debilidad, como suele ser la etapa final de la vida. El respeto por la dignidad de la persona y la aceptación de la finitud de la condición humana son las dos actitudes fundamentales que orientan la práctica de la medicina paliativa, según lo expresó la fundadora del movimiento Hospice, Cicely Saunders: “Tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras”.
Lo B, Scroeder S (1981). Frequency of Ethical Dilemmas in a Medical Inpatient Service. Arch Intern Med , 14, 1063-1064.
Zylicz Z, Janssens MJ (1998). Options in Palliative Care: Dealing with Those Who want to Die. Bailliere’s Clinical Anaestesiology , 12, 121-131.
Roy D, MacDonald N (1998). Ethical Issues in Palliative Care. In: Doyle D, Hanks GW, MacDonald N. Oxford Textbook of Palliative Care (2 nd. Ed.), pp. 97-138. Oxford University Press, Oxford.
Randall F, Downie RS (1996). Palliative Care Ethics. A good companion. In: Oxford Medical Publications, Oxford.
Thomasma D (1996). An analysis of arguments for and against euthanasia and assisted suicide: Part One. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 5, 62-76.
Twycross R (1998). Palliative Care. In: Encyclopedia of Applied Ethics , Vol. 3, pp. 419-433. Academic Press.
Taboada P (2009). Ordinary and extraordinary means of preserving life: the teaching of the moral tradition. En: Sgreccia E & Laffitte J: Alongside the incurably sick and the dying person: ethical and practical aspects. Libreria Editrice Vaticana, Vatican City, pp. 117-142.
Calipari M (2004). The principle of proportionality in therapy: foundations and applications criteria. NeuroRehabilitation , 19, 391-397.
Twycross R, Lichter I (1998).The terminal phase. En: Doyle D, Hanks G, MacDonald N. Oxford Textbook of Palliative Medicine (2 nd. Ed.), pp. 977-992. Oxford University Press, Oxford.
Cherny N (2006). Palliative sedation. En: Bruera E, Higginson I, Ripamonti, von Gunten C. Textbook of Palliative Medicine , pp. 976-987. Hodder Arnold, London.
Pellegrino ED (1988). For the Patient’s Good. The Restoration of Beneficence in Health Care. Oxford University Press, New York.
Evaluación de síntomas en cuidados paliativos
Alberto Alonso-Babarro Eduardo Bruera
La definición de la OMS de cuidados paliativos describe la evaluación de síntomas como una parte esencial para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes en las etapas avanzadas de su enfermedad. Un tratamiento correcto de los síntomas solo es posible cuando va precedido de una adecuada evaluación.
Los síntomas son inherentemente subjetivos. Son percepciones generalmente expresadas mediante el lenguaje. Tanto el proceso de percepción de los síntomas como su expresión son fenómenos modulados por una gran cantidad de variables. El reto es descubrir no solo el síntoma que refiere el enfermo, sino los fenómenos que están influyendo en la percepción y expresión de ese síntoma ( Figura 1). Conocerlos nos permitirá elaborar un plan de tratamiento con mayores posibilidades de éxito. La naturaleza multidimensional de los síntomas requiere una estrategia de evaluación y tratamiento multidisciplinarios para afrontar con éxito las complejas necesidades del paciente y sus familiares. Evaluar es, pues, mucho más que cuantificar un síntoma; es ayudar al paciente a verbalizar.
Los pacientes con enfermedad avanzada experimentan una gran cantidad de síntomas físicos y psíquicos, con gran repercusión en la calidad de vida. En enfermos oncológicos la media de síntomas experimentados por ellos es de 11. Los síntomas más prevalentes son: dolor, astenia, boca seca, disnea, somnolencia, anorexia, insomnio y tristeza. La frecuencia de cada uno de ellos varía entre 50% y 85%. La gravedad de los síntomas empeora a medida que progresa la enfermedad. La edad, el sexo y, especialmente, el estado funcional, influyen significativamente en la sintomatología. Esta gran cantidad de síntomas está también presente, en proporción parecida, en los pacientes con fases avanzadas de insuficiencias orgánicas y sida. Sin embargo, los profesionales de la salud infraestimamos casi siempre no solo la presencia de esta gran cantidad de síntomas, sino también su severidad.
La identificación y monitorización de los síntomas sirve, pero siempre que vaya acompañada de un tratamiento efectivo de los mismos. Puede resultar desmoralizante el registro continuo de síntomas sin implementar un adecuado plan de tratamiento. Los equipos de cuidados paliativos han demostrado cómo es posible mejorar el control de síntomas en los pacientes con enfermedad avanzada.
En la evaluación de los síntomas es importante utilizar herramientas adecuadamente validadas, que permitan obtener medidas fiables de prevalencia e intensidad. Ningún instrumento es perfecto. La elección dependerá fundamentalmente del tipo de enfermos que se quiera evaluar (enfermedades y síntomas más prevalentes en la población), de la disponibilidad de recursos (personal y tiempo) y de los objetivos de nuestra evaluación (clínicos o de investigación). Las herramientas más simples son generalmente las más apropiadas en estos pacientes, dadas las condiciones clínicas que suelen presentar.
Los instrumentos de evaluación permiten, por un lado, el diagnóstico y valoración de la intensidad de los síntomas y, por otro, monitorizar la efectividad del tratamiento y valorar los efectos secundarios de los fármacos empleados. Además, el uso de estas herramientas posibilita comparar el conjunto de enfermos seguidos en nuestro lugar de trabajo con poblaciones semejantes y comunicar nuestros resultados. Hablaremos de una serie de herramientas generales de evaluación y de cuestionarios específicos utilizados para la evaluación de algunos síntomas en particular.
Instrumentos multidimensionales de evaluación
La gran cantidad de síntomas que presentan los pacientes en la etapa avanzada de su enfermedad, o terminales, hacen necesaria, en primer lugar, una evaluación multidimensional de los mismos. Los instrumentos multidimensionales permiten la identificación de muchos más síntomas que una evaluación simple, no estructurada. Estas escalas facilitan además las frecuentes asociaciones entre los diferentes síntomas. La identificación de estas agrupaciones de síntomas es importante para el tratamiento, ya que este no resultaría efectivo si fuera dirigido solo contra un síntoma, sin considerar la coexistencia de los demás. Hay que orientar el esfuerzo terapéutico hacia el control de todos los síntomas asociados, tanto físicos como psicológicos. Así, por ejemplo, un enfermo con dolor intenso puede experimentar ansiedad, desánimo, insomnio y anorexia. De igual forma, un paciente con gran ansiedad respecto de la progresión de su enfermedad suele manifestar una mayor intensidad del dolor. La reevaluación frecuente es esencial dados los cambios que se producen en la situación clínica del paciente.
Читать дальше