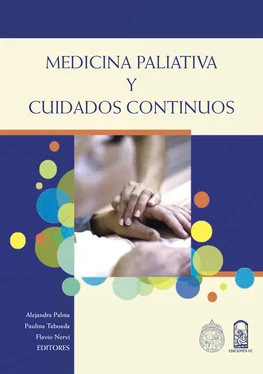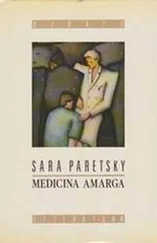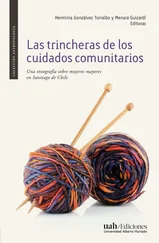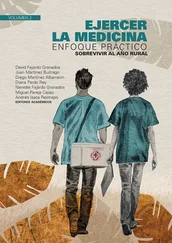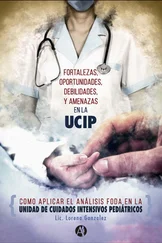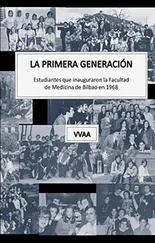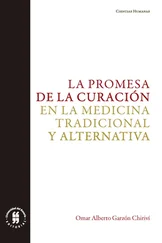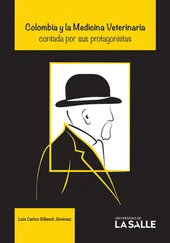c) El principio del doble efecto en el manejo del dolor y en la sedación paliativa
En el manejo del dolor, a veces es necesario recurrir al uso de opioides o de otras drogas que tienen efectos colaterales importantes, como depresión respiratoria, reducción de la presión arterial, alteración del estado de vigilia del paciente, entre otros. No es infrecuente que la utilización de este tipo de terapias genere dudas en la familia y/o en el equipo de salud. Concretamente, se teme que los efectos adversos de estas drogas (depresión respiratoria e hipotensión) puedan acelerar la muerte del paciente y representen una manera de eutanasia. Ante esta inquietud cabe recordar que cuando se utilizan en la forma adecuada, los efectos secundarios de estas drogas no son tan frecuentes como se suele afirmar.
Sin embargo, aun cuando en algún caso se pueda prever la ocurrencia de ciertos efectos adversos, ello no significa que el uso de estas terapias sea moralmente reprobable. Se aplica aquí el clásico principio ético conocido como “doble efecto” (o “voluntario indirecto”). Este principio señala las condiciones que deben cumplirse para que un acto, que tiene, o puede tener, simultánea e inseparablemente efectos buenos y malos, sea moralmente lícito. Estas condiciones son:
-que la acción en sí misma sea buena o, al menos, indiferente
-que el efecto malo previsible no sea directamente querido, sino solo tolerado
-que el efecto bueno no sea causado inmediata y necesariamente por el malo
-que el bien buscado sea proporcionado al eventual daño producido
Si aplicamos este principio, por ejemplo, al tratamiento analgésico con dosis altas de opiodes, vemos que si lo que se busca directamente es aliviar el dolor (efecto bueno), habiendo agotado otras terapias que carecen de efectos negativos, la administración de opioides sería éticamente lícita, siempre y cuando los efectos adversos (depresión del centro respiratorio, hipotensión y/o sedación) no sean directamente buscados, sino solo tolerados por no disponer de otras alternativas terapéuticas eficaces, que carezcan de los potenciales riesgos. En estas condiciones, incluso asumiendo el riesgo de que las consecuencias adversas pudieran acelerar la muerte del paciente, la terapia con opioides es moralmente legítima, pues la eventual muerte de aquel no es voluntaria ni directamente causada por la acción analgésica, que representaría el único “bien posible” para aliviar su dolor.
En relación a la supresión de la conciencia que ocurre, por ejemplo, en el contexto de la sedación paliativa, se puede aplicar el mismo principio ético. Dado que la posibilidad de ejercer las facultades superiores se considera un bien objetivo para la persona, no sería lícito privar voluntariamente a alguien de su conciencia, sin una razón justificada. Por tanto, para que la indicación de sedación paliativa sea moralmente lícita, debe existir un objetivo terapéutico proporcionadamente grave que la justifique. De hecho, en medicina paliativa se considera que la sedación es un recurso extremo, que se reserva exclusivamente para el manejo de síntomas severos, que han sido refractarios a las formas habituales de terapia sintomática. No sería lícito sedar a un paciente, por ejemplo, por razones de falta de personal necesario para una adecuada atención, o por presentar conductas socialmente sancionables, etcétera.
d) La virtud de la veracidad en la comunicación de “malas noticias”
La veracidad es el fundamento de la confianza en las relaciones interpersonales, entre las que se cuenta la relación médico-paciente. Por lo tanto, en términos generales, comunicar la verdad al paciente y a sus familiares es una obligación moral no solo porque la veracidad es una virtud, sino también porque la comunicación de la verdad genera la confianza necesaria para que se establezca una buena alianza terapéutica y posibilita la participación activa del enfermo en la toma de decisiones (libertad responsable o autonomía).
Sin embargo, en la práctica clínica hay situaciones en las que el manejo de la información genera especiales dificultades para los profesionales de la salud. Ello ocurre especialmente cuando se trata de comunicar “malas noticias”, como el diagnóstico de una enfermedad progresiva e incurable, con pronóstico de una muerte próxima e inevitable. En estas circunstancias, no es inusual –especialmente en Latinoamérica– que los familiares y/o los profesionales de la salud opten por una actitud paternalista, que les lleva a ocultar la verdad al paciente, con la intención de evitarle un sufrimiento. Este ocultamiento de la verdad conduce a la llamada “conspiración del silencio”. Además de agregar nuevas fuentes de sufrimiento para el enfermo terminal, esta práctica puede suponer una grave injusticia, pues lo priva a él del derecho a ejercer responsablemente su libertad en la etapa final de su vida.
Aunque no revelar “toda” la verdad acerca del diagnóstico y/o pronóstico a un paciente no necesariamente implica mentirle, ni violar su dignidad y autonomía. Existen circunstancias en las que podría ser prudente postergar la entrega de la información a un enfermo determinado. Este podría ser, por ejemplo, el caso de un paciente que padezca una depresión severa, que aún no ha sido adecuadamente manejada.
Por otro lado, se deben tener en cuenta las diferencias culturales que existen en relación a los estilos o modelos de toma de decisiones en salud. Mientras que en los países anglosajones la tendencia general es hacia un modelo individualista, en los latinoamericanos y asiáticos la opción por un modelo familiar de toma de decisiones es frecuente. Por tanto, dependiendo del caso, respetar un modelo familiar de toma de decisiones en salud podría ser justamente la forma de considerar la autonomía y cultura de un paciente.
En definitiva, las virtudes de la veracidad y de la prudencia en la comunicación de “malas noticias” exigen explorar oportuna y delicadamente las características personales del paciente, incluyendo aspectos relacionados con su perfil psicológico, espiritual y religioso, y sus preferencias en relación al modelo de toma de decisiones en salud.
e) El deber moral de no abandonar al paciente y/o su familia
Exceptuando casos de grave objeción de conciencia, sería éticamente reprobable abandonar a un paciente que rechaza determinadas terapias, aun cuando los profesionales de la salud consideren que ese rechazo es inadecuado. Permanecer junto al paciente y establecer una comunicación empática es, muchas veces, la mejor manera de lograr que aquel recapacite.
Este principio ético nos previene también frente a una forma más sutil de abandono. La atención de enfermos terminales nos confronta necesariamente con las realidades del sufrimiento y la muerte, frente a las que pueden surgir la sensación de impotencia y la tentación de evadirse. Ello pone a prueba la verdad de nuestro respeto por la dignidad de toda persona, incluso en condiciones de extrema debilidad y dependencia. El ethos de la medicina paliativa nos recuerda que incluso cuando no se puede curar, siempre es posible acompañar y a veces también consolar.
En la atención de enfermos terminales, además de las dudas netamente técnicas, en ocasiones surgen dilemas éticos, que dificultan la toma de decisiones clínicas. Para analizar y resolver estos desafíos, hemos propuesto utilizar una metodología de sistematización, que incluye una referencia explícita a los valores y principios éticos involucrados en la situación particular. Dado que no es infrecuente que los profesionales refieran dificultades en la identificación de estos valores y principios, nos ha parecido necesario mencionar brevemente algunos de los valores y principios éticos especialmente relevantes en la atención de enfermos terminales.
Читать дальше