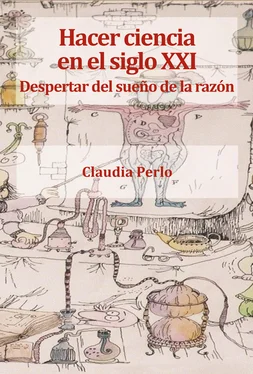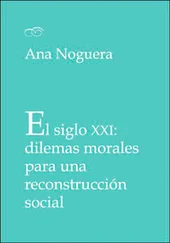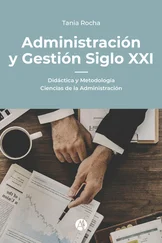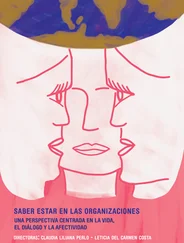Del camino a la autopista
Quizás la velocidad de la producción de conocimientos científicos- tecnológicos, generados en el espacio de la autopista, no nos ha dado tiempo, a casi un siglo, para detenernos a contemplar y reflexionar sobre la belleza de los hallazgos científicos, generados por las paradójicamente llamadas “ciencias duras” y también por las llamadas “ciencias blandas”. (3) Numerosos epistemólogos, físicos, filósofos, biólogos, sociólogos, químicos, psicólogos, pensadores sin fronteras disciplinarias, desobedientes del camino establecido, (algunos de ellos citaremos más adelante en esta obra) han producido profusos materiales científicos para difundir los nuevos hallazgos.
Es en este sentido, que consideramos relevante reconocer, esto es valorar el metá-hodos, que hemos recorrido. Apreciar la necesidad histórica que hemos tenido de recorrer un sendero uniforme, con la certeza de la ruta y el anhelo de las veloces autopistas.
Ahora bien, ante los desarrollos ontológicos y epistemológicos del siglo pasado, necesitamos detenernos en esta autopista, para reflexionar profundamente en el camino, acerca de cómo seguir. Los caminos se bifurcan y también se terminan. Hoy, inmersos en un contexto marcado por la incertidumbre, sin tierra firme bajo nuestros pies, nos resulta más adecuado acuñar la metáfora poliforme y permanentemente cambiante del cauce de un río que fluye.
De la autopista al cauce del río
Su naturaleza tiene más que ver con el flujo del agua, que con la solidez de la tierra, la que la cultura citadina endureció aún más con el asfalto. Tiene más que ver con el cambio permanente que nos propuso Heráclito de Efeso, que con las leyes del método que erigió René Descartes.
De eso mismo se trata la investigación, de un fluir de significados, que tiene más la energía de la corriente del agua, que la sustancia que proporcionan las nociones, categorías, hipótesis, fórmulas y conceptos. Este es el sentido de la metáfora del camino utilizada en este libro, que producirá a lo largo de la obra, que los senderos recorridos se transformen, cual partícula en onda, en afluentes de un caudaloso río.
Por este rumbo, la belleza y el amor no quedan por fuera, nos guiarán por un campo de conocimiento, donde vibraremos en un pulso vital, en sincronización con esta naturaleza, que se despliega ante nuestros pies descalzos, con más preguntas al andar que respuestas.
La necesidad de esta travesía, surge de los interrogantes sin respuesta que hemos encontrado a la manera tradicional de investigar y que desplegaremos en las próximas páginas.
Proponemos un viaje de recursividad, un retorno espiralado al río de Heráclito.
Navegar por este río, a diferencia de correr por la autopista, requiere “Atención antes que eficiencia, fluir suave antes que velocidad” (Kazuaki, 1990: 198)
Con este trabajo esperamos contribuir a la indispensable transformación que hoy requiere nuestra labor científica, deseamos que esta escritura sirva de puente y facilite el pasaje.
Finalmente y a riesgo de ser osada, tengo el deseo profundo de que este viaje sea útil para vivir, tal como a mí me ha sucedido.
2. Refiere a el tema musical “El tiempo es veloz” de David Lebon, interpretado por Mercedes Sosa, cantante popular argentina.
3. Retomaremos más adelante de manera “rigurosa” esta clasificación de las “propie-dades materiales de los conocimientos científicos”.
Preguntas y aproximaciones


Ciencia es el arte de crear ilusiones convenientes, que el necio acepta o disputa, pero de cuyo ingenio goza el estudioso, sin cegarse ante el hecho de que tales ilusiones son otros tantos velos para ocultar las profundas tinieblas de lo insondable.
Carl Gustav Jung
Correr velos y sumergirnos en lo insondable
Porque nos seduce lo insondable y nos aburre lo conveniente, es que en este apartado queremos compartir con el lector, preguntas que ya hace varios años inquietan nuestra tarea de investigación.
¿A qué se llama ciencia en el siglo XXI?
¿Para qué se investiga y cómo se involucran los investigadores con lo investigado?
¿Cómo se producen estos conocimientos? ¿Quiénes y cómo los validan?
¿En qué medida los nuevos descubrimientos ontológicos y epistemológicos del siglo XX han penetrado en la práctica de la investigación científica actual?
¿Qué conocimientos generados por la humanidad quedan por fuera del marco científico acreditado?
¿Qué relación guardan los conocimientos científicos con otros saberes que la humanidad produce fuera de este ámbito?
¿Quiénes y cómo se validan esos “otros” saberes?
¿Qué entendemos nosotros por ciencia en el siglo XXI?
¿En qué medida deberíamos preocuparnos por la cientificidad de los conocimientos producidos, cuando en algunos casos, otros saberes sociales también resultan igualmente válidos para comprender y transformar nuestro vivir?
Y más aún de manera arriesgada, me pregunto junto a mi amigo Jorge, ¿Y si este mundo no fuera para ser explicado sino para ser sentido y vivido? ¿Cuál sería la forma de entrar allí?
¿Cuál es el rumbo a tomar para quienes deseamos explorar con una cabeza que siente y un corazón que piensa en el siglo XXI?
Somos conscientes de la incomodidad que pueden generar estas preguntas, también somos conscientes de la ineludible responsabilidad de no esquivarlas, a pesar de que nos lleven por caminos inseguros, inciertos, resbaladizos y hacia respuestas que quizás no queramos oír. Así y todo creo que debemos sumergirnos en ellas y abordarlas.
Tampoco ignoramos que algunas de ellas fueron planteadas inquietantemente en el siglo pasado, Kuhn (1962), Feyerabend (1975), sí creemos, que a cien años o más, de grandes sismos ontológicos en el desarrollo científico, estas preguntas palpitan fuertemente en los corazones de los que han despertado, los semi-despiertos y hasta en los que aún dormidos sueñan la pesadilla de la fragmentación del UNIverso. (4)
No tenemos respuestas claras y precisas, por ello lo que sigue, son más presunciones y anhelos de cambio.
Despertar del sueño de la razón
El solo hecho de formularse estas preguntas evidencia que quien las formula, ha despertado o está desperezándose y se encuentra epistemológicamente situado fuera del paradigma tradicional. Desde una mirada tradicional positivista hay una perspectiva unívoca de la realidad y del hacer ciencia, que parte de suponer una realidad dada, objetiva, preexistente. En este sentido hacer ciencia supone observar, decodificar, comprobar y medir.
En los siglos XVI y XVII la visión medieval del mundo, basada en la filosofía aristotélica y la teología cristiana, cambió radicalmente. La noción de un universo orgánico, viviente y espiritual fue reemplazada por la del mundo como máquina y esta se convirtió en la metáfora dominante de la era moderna. (Capra, 1996:39)
Descartes fue el gran diseñador de esta nueva manera de conocer que generó dos mundos separados e independientes, el de la mente y el de la materia. Este paradigma luego fue completado y reforzado por el modelo mecanicista de Newton.
Desde nuestra perspectiva, esto es lo que predominantemente se entiende por ciencia hoy y es avalado en las instituciones académicas. La misma ciencia que permitió entrar en la modernidad, para expandirse y profundizar el desarrollo tecnológico innegable y relevante que tuvo la sociedad occidental, al mismo tiempo negó y destruyó física o ideológicamente toda otra forma de pensamiento y de relación con la realidad que no aceptara las premisas científicas establecidas por el racionalismo hegemónico. Históricamente siempre existieron disidentes, la desobediencia académica, considerada herejía (al mejor estilo medieval) fue duramente castigada, significaba el descrédito y el alejamiento de los círculos académicos y la sospecha de irracionalidad. Muchos ejemplos podríamos citar de la historia, uno significativo para mí lo es la ruptura entre Freud y Jung. Freud considerado el padre del psicoanálisis, expresa a su discípulo la intención de que éste continúe su legado, declarándolo su hijo intelectual. Freud sostenía vehementemente que la causa de la neurosis tenía un exclusivo origen en la represión sexual, que habitaba en el inconsciente individual. Jung, encontró estrecha su mirada, considerando que el alíbido no es solo sexual, ni individual, creía que dicha concepción reducía la dimensión humana. Vislumbraba un inconsciente que iba mucho más allá de lo biográfico o personal. Estudió los símbolos, arquetipos, mitología y tradiciones místicas que lo condujeron a concebir el inconsciente colectivo. Tampoco presentó repulsión por el mundo del espíritu, la magia, la cábala y la alquimia, en los que profundizó durante su estado considerado de “demencia”, luego de la ruptura con su maestro.
Читать дальше