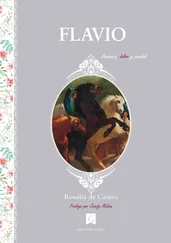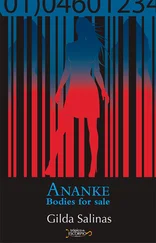Pero la vida, como misterio arcano y como ruleta ancestral, le dio a su abuela un destino no tan malo, comparado con el de los demás hermanos; a los 14 años partió para el centro del departamento, para el pueblo, como lo llamaban ellos, para diferenciarlo del campo, del distrito y la miseria, y se casó y al mismo tiempo la casaron, y a la vez la situaron dentro de una función, la de ama de casa; la única escapatoria posible, la única redención alcanzable para las hijas de una familia de escasos recursos y separada de la urbanización más privilegiada. Se consagró en matrimonio con un hombre 20 años mayor, don Calixto Aldebarán, un hombre con sangre india y con el trabajo marcado a fuego como corona de espinas en el corazón, un hombre fuerte y robusto, según su padre; un hombre bien parecido, según su madre, ¡un hombre a mano!, según la gente y las habladurías del barrio del centro al que fue a parar. Ese barrio en donde Jesusa trabajó, vivió y tuvo tres hijos, esa casa en donde las caricias y las medidas de vino se medían con diferentes varas, más ternura y menos grados etílicos hubiese preferido ese domicilio ,con tres habitaciones, en donde más de una vez experimentó el dolor en las mejillas, de forma fortuita y despreocupada por parte de su esposo, cuando este lo consideraba apropiado; aun así, la mujer de alma de acero y voluntad erguida frente a la cotidianidad salía adelante, trabajando en la fábrica horas extras para juntar el dinero necesario para la vida, porque el trabajo de Calixto no era suficiente. Este se encargaba de transportar querosén y lavandina, desde el centro a diferentes distritos y parajes cercanos y en ocasiones no tan cercanos; la demanda de dichos productos no había sido la mejor, por eso Jesusa debía colaborar incansablemente. Su marido partía, montado a caballo o en un burro, según lo que consiguiese, por aquellas calles antiguas de piedra y tierra hecha polvo, la dejaba semanas enteras y hasta meses sola con su prole, pero el amor y la bonhomía de madre eran tan grandes que cualquier rémora se desvanecía como la llama de una vela consumida, como esas que prendía Jesusa, para rezarles a los santos, o a la Virgen Desatanudos o a la de Fátima; larga lista de santos y mártires acompañaban su noche en la cabecera de su cama y en la de sus niños.
La pena se convertía en lucha y el dolor del cuerpo y la desesperanza en miradas de bondad y calidez de niño, por eso y por carácter de madre misericordiosa, Jesusa ponderaba, lidiaba y salía ilesa, con pies y manos ágiles de los golpes de la vida, con una sonrisa ancha de mujer tierna; pero por dentro, con cicatrices gruesas de alma quebrada y esencia debilitada por las embestidas de un destino hiriente. En ese clima de desarraigo familiar, de turbulencias a nivel nacional y desamparo de sus ancestros, la mujer tuvo tres hijos, uno cada diez años, exactamente cada diez años, eso Alba no lo entendía y mucho menos le preguntaba a Absalón sobre el asunto. Él era muy reservado con su familia. Agnes, la mayor; Ambrosio, el varón del medio; y Absalón, el pequeño escuálido y pobrecillo que había nacido con hermanos que se convertirían en padres más que en hermanos para él. En ese orden habían nacido, y en ese orden colmaban la vida de Jesusa y un tanto menos la de Calixto, quien no compartió tanto tiempo con los niños. A la edad de 6 años, Absalón perdió a su padre, de una úlcera pulmonar, por eso las anécdotas de la abuela Jesusa para Sirio, sobre su abuelo Calixto, eran escasas y teñidas de dudosa bondad por parte del caballero, envueltas por un manto de piedad, propio de las mujeres que en esa época solían confundir los golpes y el maltrato con equivocaciones pasajeras y deslices naturales del género masculino. No existían en su realidad palabras tales como “feminismo” y “empoderamiento”; aquellas conductas eran las normalidades de los machos, adosados a ellos como sanguijuelas chupasangre; mientras que la única memoria de Absalón, que en ciertas ocasiones, escasas por cierto, solía compartir con su hijo, era cuando su padre lo encerraba en el cuarto de madera del fondo, a oscuras y solo, para que dejara de llorar.
—¿Eso es un recuerdo feo, papá?
Le preguntó un día Sirio levantando la cabeza para mirar más directo a su padre.
—Es un recuerdo, Sirio. Nada más.
Así contestó su padre, con la mirada sin ver, esa que le había heredado al muchacho, además de su color de piel y de ojos.
Fue entonces cuando Jesusa se encontró en una gran casa, con tres hijos, llena de amor y devoción por ellos y repleta de una soledad conocida gracias a la presencia ausente de su esposo, soledad compañera y viejo tormento de hacía años, un fantasma que impregnaba el aire de olor a nostalgia, sobre todo a la noche, antes de acostarse sola en su cuarto, mirando al cielo y con la espalda protegida por un cuadro de género cristiano.
En esa gran casa se encontraban Alba y Sirio, esperando, cada uno algo distinto.
—Suegra, deme un mate y suelte el esmalte de una vez, antes que llegue su hijo, porque siempre que llega, usted se empieza a confundir y le da todos a él.
—Bueno, Alba, lo preparo bien y te cebo. Lo que pasa es que hoy casi no llego a hacer todo lo que tenía que hacer.
Su nuera la miró de costado, con el gesto típico de sarcasmo que la caracterizaba, antes de preguntar algo sobre lo que ya sabía la respuesta, y le dijo como al pasar:
—¿A qué hora se levantó, suegra?
—A las seis y media —respondió Jesusa, seria y como si nada.
—Madre mía, y ¿no le alcanzó el tiempo? ¡Dios mío, suegra!—respondió Alba llevándose la mano a la frente en señal de exageración, un gesto que la caracterizaba de forma ineludible.
—Es que me levanté y me saqué los ruleros, me pinté un poquito, mientras puse el agua para unos mates, antes de que se enfriara la concina ya la estaba refregando, me di cuenta de eso porque me quemé bastantito las manos; después, me fui al patio a regar las plantas, en eso puse a hervir el agua para hacer los ñoquis, y entre que cosí la costura de unas servilletas para la mesa y amasé, no me dio tiempo de pintarme las uñas.
Terminó el relato con una sonrisa franca, esa sonrisa de las abuelas buenas, de esas que se extrañan con los cinco sentidos y con tantos saudades más, con la sonrisa y la bondad de sus manos esculpidas y suaves, aunque deformadas por la artrosis incipiente y por el trabajo constante de descarozar la fruta de temporada. Alba la miró con tibieza de madre en el rostro y no dijo nada, y así lo dijo todo. Porque las mujeres son tan superiores a los hombres en el plano emocional, y en tantas otras cuestiones, que se conectan con las miradas.
Esa era Jesusa, una mujer dolida, pero luchadora y guerrera al mismo tiempo, coqueta por excelencia y medida en sus palabras, decorosa y modosita, y esa era Alba, su nuera, el polo opuesto, extravagante, con voz resonante y poderosa y no tan producida y cuidada. Era una relación muy amable, de madre e hija quizás, y sentida por el lazo del hombre que las había hecho combinar en sus vidas. Absalón llegó a la casa, luego de un extenuante día de trabajo en la panadería y verdulería que administraba y trabajaba al mismo tiempo.
—Ser jefe tiene su precio, Sirio.
Le decía a su hijo cuando solía llegar a la casa resoplando y con gesto cansado, se despeinaba la cabeza de cabello negro azabache, como la noche sin luna más oscura y surreal, y se quedaba mirando a su hijo, que por aquel entonces ya tenía 10 años y una hermanita de 6, que era preciosa como el clavel del aire más fino visto nunca por los ojos del hombre. Elio lo miraba dudoso de la pregunta y le decía.
—¿Qué precio, papá?, ¿muy caro?
—Precio de esclavo, Sirio, ¿has visto a los esclavos de las películas, esos que no pueden dejar de trabajar, que viven sin descanso? Bueno... ¡ese precio!, el de la esclavitud.
Читать дальше