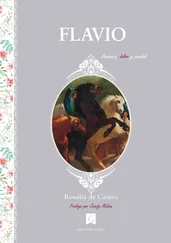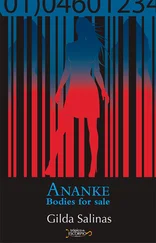Escribir para cumplir con un compromiso, comprometerse escribiendo y firmando, escribir para hacer perdurar la vida, tal vez escribir un destino que ya estaba programado, forjado por las leyes superiores, sus hechos, su leyenda amalgamada en un conjunto de seres inolvidables; lecciones impregnadas de la sabiduría más avasallante lo esperaban para despertar su corazón y sus ideales. Qué eran aquellas palabras, pasado, presente y futuro, sino historias. Nació de nuevo aquel día, en esa tarde de verano sintió perfume a otoño, volviendo a la fuente y perpetuando su cuento de treinta años, en palabras grabadas con pasión.
Capítulo 1

[no image in epub file]
Sirio Aldebarán vivía en una ciudad pequeña, pero pujante, de su provincia natal, Mendoza. El lugar se llamaba San Gabriel del Sol, era un centro turístico por excelencia, algo árido en el verano y en los inviernos plenos, donde las temperaturas arreciaban sin compasión alguna, era un hábitat propicio para la vegetación frondosa, pero de hojas pequeñas, para contener la mayor cantidad posible de agua como reserva; entre las especies animales que más se podían hallar se encontraban liebres maras y criollas, piches, cascarudos, perdices y aves como pitojuanes, gorriones y tordos; estos últimos vestían plumas negras y brillantes en cualquier época del año. El abuelo de Sirio, Casimiro Altaír, decía que eran mensajeros del tiempo, que, cuando uno se dejaba ver, algo quería decir; eso a Sirio le causaba mucha curiosidad porque consideraba a la idea como un final abierto, dejando lugar a dudas innumerables sobre todas las cosas que podía representar ver un ave semejante: dichas, penurias, éxitos, fracasos, ¡mejor ni pensar! Sirio era un hombre de 30 años, trigueño, algo delgado, con ojos café oscuros y un pelo que, según su padre, había heredado de su madre.
—¡Es una canasta! —dijo una vecina chismosa del barrio en donde vivían, sin dejar de mirar directamente a su cabeza.
—¿Qué canasta? —dijo Sirio mirándola con asombro.
—Tu pelo, mi amor, es bellísimo, una canasta de rulos, ya quisiera yo tener esos pelos.
—Ah, muchas gracias —respondió, riéndose por dentro, pensando que la vecina se refería al bolso de ropa que llevaba colgado en la espalda.
Trabajaba como administrativo de la municipalidad de su pueblo, había estudiado y se había graduado en una facultad estatal; en su país la educación en todos los niveles era pública, y él, por supuesto, prefirió no generar separaciones familiares por viajes a otros lares, ni problemáticas económicas a sus padres para costear su futuro, sin embargo, fue la mejor educación a su entender, porque fue provechosa y su formación para la vida al fin y al cabo; aunque pasar de la escuela secundaria a la facultad, a los 17 años, no había sido una experiencia consensuada por los duendes de la razón que gobernaban en su cabeza. Digamos que fue un hecho maquinal, marcado por el facilismo y la comodidad ostentosa de la distancia que había entre el edificio de educación terciaria y su casa. Muy adentro, escondido entre escombros de dolores solapados y montañas de memorias borrascosas e infértiles, descansaba la pasión de Sirio, la sinergia de sus manos, la vocación de su espíritu.
Era un joven extraño, en el amplio sentido de la palabra, buscando siempre lo desconocido y en otras ocasiones conformándose con lo seguro y constante de la rutina, descartando todo vestigio de cambio o alteración.
Cuando nació, vivió en un barrio alejado del centro de San Gabriel, en donde las aguas corrían tranquilas por las acequias, donde el cielo era tan celeste que se confundía con esas aguas, que de cristalinas dejaban ver las piedras y las ramas que viajaban en el fondo como una corriente anexa. La vida pasaba lenta y parsimoniosa, acompasada por el sabor dulce de la tarde, cuando en el aire sucumbía el aroma de las flores, de las facturas y manjares que se horneaban en las casas y en la panadería del barrio.
Sus padres, Absalón Aldebarán y Alba Altaír, eran dos sumados en potencia, dos personas con dobleces cóncavo y convexo, respectivamente, encajaban a la perfección como el modelo llave y cerradura del mejor cerrajero, vivían los tres felices en una casa alquilada, con un jardín redondo en el patio trasero, con un limonero en el centro, un espacio que para Sirio era la jungla de la televisión; allí se encontraba cuando era solo un crío, entre piratas imaginarios y barcos de enemigos, cuando el limonero se convertía en su propio barco, librando las batallas imaginarias más divertidas de los seres humanos: los juegos de niños.
—Venga, hijo, nos vamos a preparar para ir a ver a tu abuela —decía su mamá por lo general tres o cuatro veces a la semana.
—¡La yaya! —gritaba, a sus cuatro años, con la cabeza en el bizcochuelo, en el mate, aunque aún era pequeño para tomar mates, y en la piel suave y aceitunada de su abuela paterna.
Salieron caminando por unas calles rodeadas de árboles, con veredas empedradas, algunas rotas y descuidadas, por las que había que transitar mirando para abajo, como pidiendo piedad a cada santo del cielo, si no querías tener una muerte segura al tropezar y caer de bruces; y otras rojas, brillantes y perfumadas, recién enceradas y enfurecidas por el sol de la siesta tarde, esas pertenecían a las casas de los más afortunados del barrio Rubíes, el barrio que a Sirio lo vio crecer y lo acompañó hasta los 13 años. Luego de seis o siete cuadras de distancia llegaron a la casa de la yaya.
—¡Permiso, suegra! Acá llegó la alegría del hogar.
A toda voz y jolgorio, Alba anunciaba su llegada con su hijo de la mano, y en su vientre una pequeña que ya tenía nombre, Perla, y sería hermosa como una piedra preciosa. Su llegada estaba acercándose y en menos de dos meses Sirio tendría una hermana, sin saber que se convertiría en una compañera aliada incondicional.
—Pasen por acá, ya tengo el mate listo y la torta enfriándose. Termino de arreglarme las uñas y empiezo a cebar.
La abuela paterna de Sirio era Jesusa Alfahindi, la número 10 de 14 hermanos, tenía una historia trágica y, al mismo tiempo, cargada de la resiliencia más noble e intachable que cupiese en la cabeza de ningún ser humano. La mujer había nacido en el distrito de Bendito Cuartos, uno de los lugares más pobres y desolados del departamento, en los años treinta, 1930 para ser exactos, años en los cuales, en todos los distritos más alejados y arcaicos del centro, creían en cualquier tipo de leyenda, mito o mal presagio que pudiese cruzar por la esquina de la calle y atraer la perdición absoluta, así de extremos. Para colmo de males se sumaban la impotencia y la desesperación de una familia pobre, su familia, cristiana en demasía, adepta a creencias ortodoxas y dudosas, que en muchas ocasiones no podían llevar a cabo por la falta de dinero.
El país en aquel entonces era un torpedo en ignición, una avalancha de nieve que comenzaba sus vueltas de forma progresiva y devastadora al mismo tiempo, digamos que no ayudaba en lo más mínimo a ese tipo de familias más carenciadas. El 6 de septiembre de 1930 un golpe de Estado militar, que dirigía José Félix Uriburu, derrocando la presidencia existente, generaba el inicio de una seguidilla de golpes, hasta mucho tiempo después, cuando la base de la República Argentina presentara de forma definitiva la palabra “democracia”.
Y así, en ese tiempo antiguo fue su nacimiento, pobre como el del niño Dios, como el del nazareno, envuelta en paños blancos, entibiados con agua caliente, en una casa de paredes de barro y con fuego en una esquina cualquiera, para ponerle un poco de temple a una primavera rebelde que ese mismo día empezaba a asomar. Su madre paría y la partera atendía, así se sucedían los años de esa mujer, la que fue su madre, la bisabuela paterna de Sirio; entre la comida y las ropas para lavar, los años para dar existencia a sus 14 hijos.
Читать дальше