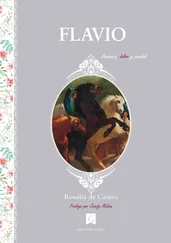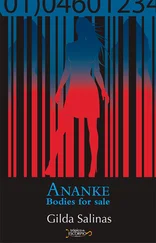Al terminar días de ensueño, en aquel glorioso lugar: el camino de vuelta, con la tristeza de lo que fue y los rezos y los pensamientos que quedaban en las repisas de árboles y casas de madera que construía en los corrales de los animales; la presión de volver al mundo real, donde el tiempo era el encargado principal de marcar el cómo, dónde y cuándo de cada cosa; la escuela, el estudio y las obligaciones; la rutina que no esperaba, no ofrecía ni el más mínimo descanso de su razón.
Aun así, el universo de la chacra fue sin lugar a dudas el que quedó marcado con vehemencia como una de las épocas de evocación más encantadora y poética de la vida de Sirio Aldebarán. Un cosmos que nació antes de que él naciera, con una estrella que vivía dentro y que tendría muerte en septiembre.
Almuerzos eternos, con largas y costosas preparaciones, mesas armadas y dispuestas de tantas y tantas maneras, el horno de barro y las parrillas para el asado de las carnes rojas, los crisantemos, las madreselvas, las adelfas y sus venenos y sus malas reputaciones, el jazmín de lluvia y las cornetitas rojas que hacían de redes y techos para la sombra, el parral y las uvas, el topinambur que nacía de tubérculos, colmando de amarillo y fervor al jardín cuadrado, los malvones y los rosales de terciopelo rojo, y las flores y más flores que cambiaban con los años y con las estaciones y según los caprichos de Angustia Canopus, la que lo diseñaba y regaba. La casa, ese caserón grande, de paredes de adobe cocido, de fríos de témpano y de hielo que la convertían en una heladera constante y amable, los dos comedores, las tres grandes habitaciones, el baño que por siempre recordaría ser inaugurado con una fotografía y con el corte de una cinta bordó, por el solo hecho de estar dentro de la casa.
Cuántos eran los recuerdos y cuántas las memorias que no se iban a perder y que iban a quedar sumidas en el inconsciente profundo y remoto de una constelación familiar de tormentas y amaneceres. Era la ramificación de las generaciones, era el descanso pleno al abrigo del todo por el todo, la seguridad más grande que puede dar el cobijo de estar todo tu corazón completo, por ver y sentir a todos los corazones de los tuyos, dentro de la misma casa, debajo del mismo techo, con las manos juntas, calentadas por la misma chimenea, el olor a humo constante, para recordar, después de tantos años, que hasta el más cruel y rudo invierno podía superarse con un suéter de lana viejo y una taza de chocolate caliente de una abuela entre las manos.
—Casimiro, a ver si te pones como es debido a preparar el horno y limpiar la parrilla de una buena vez —enfatizaba sus tonos Angustia, desde la cocina y sin mirar a su marido—. Este hombre siempre igual de calmado y aplastado, me tiene cansada —se quejaba sin dejar de hacer y condimentar las ensaladas.
Sirio desde la habitación más próxima a la cocina escuchaba en silencio y divertido la conversación, una de tantas y tantas iguales y siempre iguales de sus abuelos, sintiendo cada vez más ganas de levantarse para recorrer la finca en su totalidad, puesto que era tal la grandeza que brindaba aquel paisaje que el cuerpo de Sirio se sentía colmado y a la vez simple y relajado, en semejante majestuosidad.
—Ay, Dios mío, Angustia, la culpa de todo esto la tienes tú, de que esté dos horas para atarme los botines de trabajo, si me hubieras comprado otro calzado, como es debido, sin cordones mejor, no estaría dos horas atándomelos, además he estado buscando las medias que hacían juego en el cajón como dos horas también, todo porque la señora no me las dejó encima de la mesita de luz —respondía Casimiro, también a los gritos y sin mirar a su señora.
—¡Claro!, cierto que el señor es un niño al que hay poco más que vestirlo; calla, calla, qué hombre impertinente —cerró la discusión Angustia, justo cuando Sirio salía de la habitación, medio despierto y medio dormido, con los pelos parados y con los ojos pegados del sueño nocturno.
—Abuela, ¿queda café? —preguntó Sirio.
—Pregúntale a tu abuelo que era el que tenía que ir a comprar al almacén anoche.
—¡Abuelo! —gritó Sirio—. ¿Compraste café?
—Ay, Dios mío, ¿vieja?, ¿no me anotaste el café?, no sé si queda, debe haber quizás unos dos o tres o cuatro o cinco, seis, saquitos de té nomás, fíjate en el armario.
—Bueno, ahora miro —dijo Sirio, tratando de encontrar algo para desayunar, sin saber que en poco tiempo ya vendría el almuerzo y sin saber por qué su abuelo siempre dudaba de decir dos o tres, por lo que siempre decía por los menos cinco o seis posibilidades de cantidades extra, quizás por eso su nombre le venía al pie de la letra como decía Angustia, qué hombre impertinente es Casimiro, casi esto, pero no, casi aquello pero tampoco, casi uno, dos, tres o cuatro o cinco, quizás seis o más, ¡qué hombre más impertinente!
Esa era la convivencia que los concitaba a sus abuelos, una coexistencia de peleas, luchas intestinas, y rabietas sin sentido, pero siempre acompañados por el saudade de los viejos tiempos, de los años de oro, de los buenos y antiguos recuerdos, de los amigos, conocidos y familiares en común, acostumbrados a los almuerzos frente al noticiero de las 13 horas, al calor de la estufa a leña y con las charlas nocturnas que nunca nadie iba a conocer, esas conversaciones secretas que se daban con tonos bajos, amigables y sin atisbos de guerras.
Tiempo más tarde, sentado en su mesa y con el peso de largos años en la espalda, Sirio iba a entender la fuerza del mandato que se estigmatiza en el nombre, se arraiga y enquista como un parásito, en ocasiones con piedad e indulgencia y en ocasiones sanguinario, a la vida, al cuerpo y al destino de cada persona.
No por nada su abuelo resultaba tan indeciso, nadie podría imaginarlo, quizás era una mera casualidad, quizás no, y quizás era la palabra que su abuelo más usaba, el quizás y el será eran los caballos de batalla para dar cierre a cualquier tipo de conversación por parte de Casimiro, era su costumbre, será, quizás, no sé. Mientras que Angustia vivía angustiada, así de literal, por aquellos tiempos, y los venideros, quién no tendría preocupaciones en la vida, era como prohibir el canto de las aves canoras, o tratar de que una tortuga no asome la cabeza del caparazón que lleva a acuestas, esa era Angustia Altaír, mujer fuerte y brillante ante los ojos de niño y de adolescente de Sirio. Una persona irreemplazable, un ser único y empático, quizás en demasía, según el modo de ver de su nieto mayor, de esas abuelas que solo se tranquilizan si ven a sus descendientes comiendo o por comer, teniendo las necesidades básicas satisfechas opíparamente; esa era ella, una mujer que además de continuar con su vida, resolviendo sus propios problemas y los de su marido, trataba de que nadie más sufriera o tuviese preocupaciones si es que ella podía impedirlo.
Ese estado de alerta constante no le traía precisamente un ritmo de vida relajado o pasivo, sino más bien una fase de animación constante que generaba en ella un sentimiento de opresión en el pecho, que siempre hacía mella en sus charlas, ya sean importantes o no, una persona asustadiza en cuanto a los peligros que se debían correr para observar, aprender o emprender algo nuevo, a veces la negatividad le ganaba al costado desfachatado que podía llegar a impregnar de creatividad y emoción su propia vida. Bastaba cualquier tipo de rencilla o problema menor dentro del seno familiar para que ella pasara horas en silencio martirizándose y quemándose la cabeza pensando, o tratando de razonar una posible respuesta o absolución que a veces podía ofrecer y a veces no.
Entre los veinte y los veintiún años, Sirio logró obtener su título de administrativo socio-comunitario, fue un momento memorable el cual compartió con una parte reducida de su familia, una tarde lluviosa y fría, atípica, de principios de febrero, ese mismo mes logró, mediante la presentación de su formación, un puesto en el municipio de su pueblo. El trabajo como administrativo en la municipalidad de San Gabriel del Sol, en un primer momento lo cautivó, ya que le permitía comprender a fondo los necesarios y prioritarios ejes de manejo y tratamiento de los distintos estamentos dentro de este, lo arrimó con cautela, pero con mucha consistencia a la cultura y la historia arraigada de San Gabriel, conocer y participar en los trámites que los vecinos y demás pobladores de su zona debían llevar a cabo, trabajar en constante comunicación con diferentes esferas e instituciones de forma mancomunada, comprender que las acciones individuales no valían de nada por sí solas, si no generaban un efecto y un resultado esperable en grupo, logrando a plazo un cambio positivo en la realidad de la sociedad.
Читать дальше