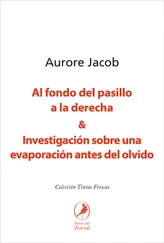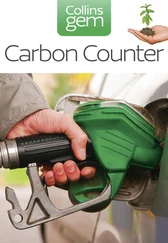Ahora soy electricista. Todavía estoy bajo patrón, pero ya manejo todo prácticamente solo. Don Iriarte, aunque no me paga gran cosa, se porta bien conmigo, pero a mí me gusta decir que soy electricista y no ayudante ni mucho menos peón, como decía cuando empecé. Él sabe bien por qué lo hago. No es por dármelas de agrandado ni nada, lo que pasa que a la gente le gusta escuchar que uno es oficial electricista y no ayudante, aunque como ayudante uno sepa más que el jefe. Pero el título es lo que manda. Yo lo sé porque lo he vivido. Así que para evitar problemas no pierdo oportunidad de decir “soy oficial electricista” y se acabó. Aunque aun así hay gente que no cambia. Yo los dejo nomás, total después a la hora de cobrarles sé bien lo que tengo que hacer. Ojo yo nunca estafo, porque no me gusta andar siendo como ellos; pero eso sí: nada de favores ni de fiados: cotización alta y a cara de perro.
Esta mañana saqué al gorrión de la caja y lo puse arriba del mostrador, al lado mío. Le compré en la Cooperativa unas semillas de mijo, dejé un puñado en la otra punta para ver qué hacía y enseguida empezó a dar saltitos y se fue hasta allá. Le gustaron. Después de picotear un rato, se acercó al borde y se quedó mirando para abajo. Todavía no se anima a dar ese salto, pero ya le están despuntando unas plumas y se lo ve más alegre. Don Iriarte no quiere saber nada con él, dice que el gorrión va a llenar el taller de piojillo y que ese no es pájaro para tener encerrado. No lo tengo encerrado, le digo yo, lo estoy cuidando nomás.
Ahora que soy más grande me doy cuenta de que el pueblo no es gran cosa, unas pocas calles que se atraviesan en un santiamén, como decía la Renata, mi mamá. Pero en aquel entonces no me aburría nunca. Con el Leo no preguntábamos, íbamos nomás. Y nos gustaba porque siempre había algo para mirar y lugares secretos donde meterse. Mamá también siempre estaba yendo a algún lado, por demás apurada y nunca quieta. Tenía hormigas. Nos decía a nosotros, pero la que tenía hormigas era ella. Aunque en quince minutos podíamos cruzar el pueblo de una punta a la otra, arrancábamos nuestras caminatas bien temprano a la mañana para ir a la escuela y después mamá nos iba a buscar y caminábamos toda la tarde hasta que ya estaba oscuro, la plaza como boca de lobo teníamos que atravesar para llegar a casa, donde la abuela nos esperaba con la cena y siempre antes había que tomarse la sopa de verduras porque si no no había comida, y después nos íbamos a la cama donde con el Leo dormíamos juntos, enredados, yo en la cabecera porque para eso soy el más grande y el Leo en los pies, peleando eso sí por quién se quedaba con el lado de la pared, que era más frío pero no te caías. A veces hacíamos apuestas por el lugar en la cama, y al que perdía le tocaba el que daba al vacío, que era peor porque había que concentrarse para no caerse y te dormías duro como estatua y al otro día dolía todo el esqueleto.
No vamos a vivir nada nuevo juntos. No vamos a volver a la panadería de Ulises ni a respirar cada mañana como si fuera la primera el olor del pan recién sacadito del horno, ni a comprar costeletas o aguja en lo de Tato, que sean tiernas, Tato, no como las que me diste ayer. No se va a enojar conmigo porque no le hago caso y dejo la ropa tirada en cualquier lado; no me voy a enojar más con ella porque me cambia de canal la tele o entra al baño sin pedirme permiso cuando me estoy por bañar. Lo que yo pueda acordarme y lo que me cuenten de ella va a ser todo lo que tenga de ahora en más. Todo lo que no sea olvido, será mamá. Por eso lo único que puedo hacer ahora y lo que podré cuando termine este cuaderno va a ser repasar una y otra y otra vez las mismas historias, y tal vez en ese repaso despunte alguna huella que se me haya escapado. A veces esos momentos llegan mientras acaricio a mi perra Faustina, o cuando limpio mi pieza y hago la cama, o cuando voy a hacer las compras y sin querer me encuentro llevando algo que ella compraba y que a mí no me gusta.
Cuando me pasa eso, llego a casa y lo anoto.
Teníamos una perra salchicha que se llamaba Canela. Y un perro al que bautizamos Carozo, que era hijo de Canela y salió por demás callejero y un día se alejó demasiado y ya no volvió. Teníamos un patio con frutales, no muchos, tres o cuatro: dos durazneros, un naranjo y un mandarino. A mí me gustaba treparme para comer directo del árbol, pero mamá y la abuela no me dejaban porque pavote, las ramas son quebradizas, me decían. Yo era chiquito, tendría cinco, y no entendía nada de quebradizo y sí de puras ganas de trepar y comer, así que cuando no me veían me llegaba como mono hasta la última rama y arrancaba frutas verdes y me las comía a escondidas. Había un níspero también, al que sí me dejaban subir pero no comer las frutas por indigestas. “El níspero es indigesto”, decía mamá; “no se digiere”, decía la abuela. Eso sí lo entendía pero tampoco me importaba, los nísperos amarillos y lustrosos yo los sacaba, me los metía en el bolsillo y me subía al ligustro del vecino a comerlos. Llevaba una guitarra a la que le faltaban dos cuerdas y que no sabía tocar, y tampoco me importaba, la llevaba siempre que trepaba al ligustro y allá en la punta del árbol rascaba canciones y comía mísperos. Comía mísperos arriba del libustro, no sé por qué ahora me hago el educado si nunca en la vida les dije níspero ni ligustro, y mamá y la abuela tampoco. La señora Elda, nuestra vecina, salía al patio a tender la ropa y me decía que cantaba lindo yo pero que un día me iba a caer de cabeza de arriba de ese árbol. Yo cantaba mucho y comía mucho y más tarde me dolía la panza y vomitaba. Unos vómitos grandes como fuentón. Mamá se preocupaba, la abuela me daba un sermón más largo y aburrido que los del Padre Esteban. Igual yo no dejaba de comer, ni bien se me pasaba volvía a llenarme los bolsillos y a subirme al libustro a comer y a cantar.
Teníamos un baño fuera de la casa, un excusado. Qué palabra excusado. Buen día, señor Excusado. ¿Como amaneció hoy, señor Excusado? Y en ese baño con excusado una vez se me cayó una botita de gamuza, y yo quería tanto esas botitas, así que le pedí a mi abuela que la sacara; a mamá no le dije nada porque se iba a enojar y me iba a pegar, pero la abuela me explicó que era imposible rescatar la botita de ahí abajo y, peor todavía, que aunque pudiera sacarla ya no iba a servir. Yo me puse triste, pero guardé la otra botita de recuerdo. Teníamos también una palangana que estaba bajo la galería, donde me lavaba la cara por las mañanas. No me gustaba porque el jabón me entraba en los ojos y me ardía, por eso yo daba vueltas y no me quería lavar, hasta que mamá se cansaba y me zamarreaba, qué tanta vuelta carajo, me fregaba bien la cara, las orejas, el cuello, todo rápido, rápido, rápido y bien fregado, sin darme tiempo a reaccionar, sin hacer caso de mis gritos, un grito largo que espantaba a los vecinos y a las palomas y se apagaba recién cuando yo ya estaba seco y mamá terminaba de hacerme la raya en el pelo para llevarme a la escuela.
Una mañana llegué al taller y encontré al gorrión cantando arriba de la mesa. Lo vi seguro, esa impresión me dio. Me acerqué y me dejó acariciarlo. Abrí la puerta para ver si se animaba a volar, pero se quedó ahí, medio agazapado. Lo agarré y salí con él a la calle. Crucé al boulevard, donde hay unos fresnos tupidos, abrí la mano y la extendí. Él se tomó su tiempo, pero al final se largó y voló hasta una rama baja. Desde allá me miraba, piaba y me miraba. Si me acercaba seguro me dejaba agarrarlo, pero lo dejé nomás a ver qué hacía. No hizo nada, se quedó quietito, así que me di vuelta y empecé a volver, a ver si se decidía a alejarse. Llegué hasta la puerta del taller y desde ahí todavía podía verlo. En eso dobló la esquina un pendejo en moto que metió un barullo bárbaro y me distrajo. Cuando volví a mirar, el gorrión ya no estaba más en la rama.
Читать дальше
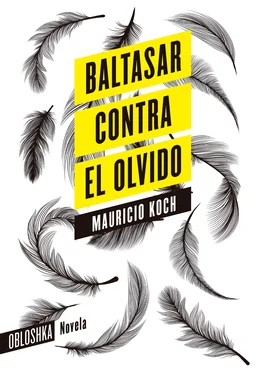
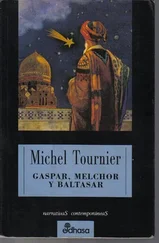
![Baltasar_II - Навстречу ветру [СИ]](/books/392472/baltasar-ii-navstrechu-vetru-si-thumb.webp)