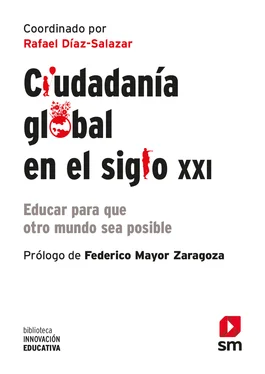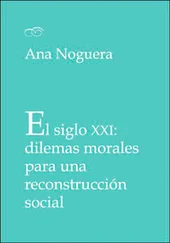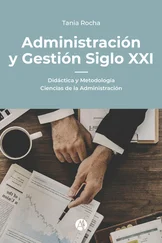1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Los expertos han establecido nueve límites, o umbrales críticos, relacionados con 1. El cambio climático, 2. La integridad de la biosfera o pérdida de sus funciones ecológicas, 3. La perturbación de los flujos biogeoquímicos —aportes de nitrógeno y fósforo a la biosfera—, 4. Los cambios en los usos del suelo, 5. La acidificación de los océanos, 6. El agotamiento del ozono estratosférico, 7. El uso del agua dulce, 8. La carga atmosférica de aerosoles y 9. La contaminación generada por nuevas sustancias — como, por ejemplo, contaminantes químicos, organismos genéticamente modificados, nanomateriales, microplásticos o residuos nucleares—.
Estos nueve procesos globales, tres de los cuales son ciclos biogeoquímicos, son esenciales para mantener las condiciones ambientales que han estado presentes en el planeta en los 12.000 últimos años. Todo parece indicar que se han sobrepasado los umbrales críticos o límites sostenibles de los cuatro primeros, restringiendo drásticamente nuestras posibilidades de un vivir civilizado e incluso, quizá, poniendo en riesgo la propia supervivencia de la especie humana (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015).
Así pues, la humanidad se enfrenta a uno de los desafíos más críticos y decisivos de su historia, el denominado cambio global o conjunto de transformaciones socioambientales que incluyen el cambio climático, pero que no se reducen a él al incorporar también otros muchos procesos interrelacionados que amenazan con alterar sustancialmente las condiciones necesarias para sostener la vida humana tal y como hoy la conocemos. La situación es tan apremiante que se suceden los pronunciamientos de los científicos advirtiendo de la gravedad del momento en el que nos encontramos. Ya se ha mencionado que la última advertencia —realizada hace apenas unos meses y respaldada por más de 11.200 científicos de 153 países— declaraba de forma clara e inequívoca, a partir de la evidencia disponible y la obligación moral de la comunidad científica de señalar a la humanidad la existencia de una amenaza catastrófica, que el planeta Tierra se enfrenta a una emergencia sin precedentes (Ripple et al., 2020).
Considerando solo la desestabilización global del clima, que como hemos dicho no es más que uno de los síntomas de la grave enfermedad que padece la Tierra, podemos hacernos una idea del escenario en el que nos movemos. Con el cambio climático los fenómenos meteorológicos extremos —sequías, inundaciones, olas de calor, tormentas, etc.— se han incrementado en frecuencia e intensidad en las tres últimas décadas y, en consecuencia, también los desastres sociales vinculados con el clima. Por otro lado, el nivel del mar se está elevando y amplias zonas del litoral corren el riesgo de verse anegadas; este proceso, al igual que los eventos climáticos extremos, se ha acelerado en las últimas décadas.
Pero los impactos del calentamiento global no se reducen a los desastres generados por los fenómenos extremos o la elevación del nivel del mar. La modificación de los patrones del clima está generando también otras muchas alteraciones, como cambios en los regímenes de lluvias, en el grado de humedad de las tierras de cultivo y en los ritmos de erosión del suelo; también está incrementando el estrés hídrico de muchas zonas y provocando alteraciones en la flora y en la fauna.
Se desatan círculos infernales de retroalimentación positiva: si la pérdida de biodiversidad y el cambio climático contribuyen a poner en peligro la salud y la productividad de los suelos, a su vez la propia degradación de los suelos ayuda a acelerar el cambio climático y la hecatombe de la biodiversidad, incrementando la vulnerabilidad de miles de millones de personas (Unccd, 2017; WAD, 2019). En general, la desestabilización del clima está creando unas condiciones ambientales muy adversas que, al afectar a la producción de alimentos, al suministro de agua o a la salud pública, provocan crecientes situaciones de inseguridad humana por hambrunas, pandemias o desplazamientos forzados de población.
Hemos entrado en la era de las consecuencias, un período en el que debemos convivir de manera irremediable con los resultados de la crisis ecosocial. Algún autor ha utilizado, acertadamente, la expresión “convergencia catastrófica” para resaltar que los impactos de la crisis ecológica se combinan con los de otras crisis preexistentes ligadas a la pobreza y a la desigualdad, multiplicando y amplificando los conflictos en aquellas zonas de la geografía mundial donde se muestra más evidente esa convergencia (Parenti, 2011 y 2017). Pero las crisis ecológica y social no se entremezclan únicamente en el plano de las consecuencias. Ambas tienen unas raíces comunes. Los mismos elementos que provocan la degradación ecológica son los responsables del deterioro social, por eso el papa Francisco en su encíclica Laudato si’ (2015) afirma que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental” (n.º 139).
Una enorme injusticia ecológica
Las raíces del deterioro ecológico y social son culturales y económicas. La combinación de ambas manifiesta el cariz civilizacional que adquiere la crisis ecosocial. La civilización industrial capitalista en apenas dos siglos de existencia ha situado a la humanidad en una encrucijada al socavar las bases sociales y naturales sobre las que sostiene su idea de progreso (Álvarez Cantalapiedra, 2011 y 2019). Esta es su gran contradicción: desenvolverse bajo una estrecha racionalidad crematística que, beneficiando únicamente a una minoría, da lugar a una profunda irracionalidad social que amenaza con minar las bases que sostienen la vida en el planeta Tierra.
Las raíces culturales de este despropósito se encuentran en la mentalidad materialista y tecnocrática, exclusivamente orientada por la razón instrumental, basada en una fe ciega en el mercado y la tecnología y obsesionada por dominar la naturaleza y la acumulación de la riqueza y el poder. Las raíces económicas, abonadas por este paradigma de modernización, han redefinido profundamente las relaciones sociales y el régimen de intercambios que establecen las sociedades con el medio natural a través de un doble proceso de apropiación predatoria que alcanza tanto a la fuerza de trabajo humano como a los ecosistemas.
De este modo el sistema económico vive de la explotación de sus colonias y genera un modo de vida imperial. Como han señalado María Mies y Vandana Shiva, esas colonias son las mujeres, la naturaleza y los países del Sur: “Sin esa colonización, o sea, sin su subordinación en aras de la apropiación predatoria (explotación), no existiría la famosa civilización occidental ni su paradigma de progreso” (Mies y Shiva, 2015, 103).
La civilización industrial occidental, universal hoy, gracias a la globalización, no es más que el resultado histórico de la combinación de diferentes sistemas de dominación que han precipitado en el llamado capitalismo patriarcal colonial. Este sistema ejerce un dominio común sobre la naturaleza, la mujer y las culturas que, como las campesinas e indígenas, no se adecúan al molde de la modernidad capitalista occidental. Un dominio que solo es posible cuando esas realidades son consideradas como lo “otro” y son reducidas a sujeto pasivo e incluso a la condición de objeto (cosificación). Ese “otro” se representa como algo externo al hombre (varón, occidental), distinto a uno mismo, susceptible de apropiación y transformación según sus deseos, siempre con características inferiores, apropiables y transformables (Shiva, 2004).
Se comete una injusticia sobre ese otro al que solo se le reconoce en su inferioridad, rasgo común de cualquier visión colonial, racista y patriarcal, y se ejerce esa injusticia a través de los mecanismos de apropiación y transformación que terminan por destruirlo. El capitalismo cosifica la naturaleza y ejerce su dominación a través de múltiples instrumentos —políticos, económicos o financieros—), entre los que el extractivismo sobresale por su violencia.
Читать дальше