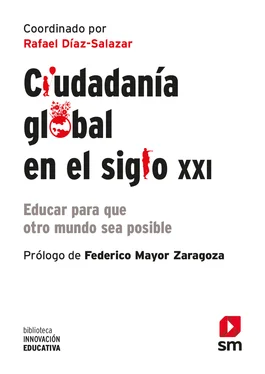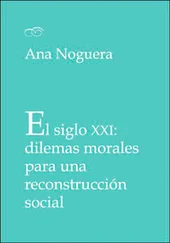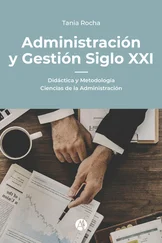1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 El extractivismo es el principal perpetrador de la injusticia ambiental en nuestros días. La extracción predatoria de los recursos naturales tiene una larga historia, pero desde finales del siglo XX y primeros lustros del XXI la expansión de megaproyectos con el único propósito de extraer y exportar grandes cantidades de recursos naturales hacia los grandes centros de producción se ha convertido en algo habitual en amplias zonas de la periferia mundial, particularmente de América Latina y África.
El extractivismo consagra un régimen claramente insostenible. El funcionamiento de una sociedad depende de los flujos continuos de recursos intercambiados con la naturaleza. A esto lo denominamos metabolismo socioeconómico. La civilización industrial capitalista indujo el tránsito desde un régimen metabólico basado en los flujos de recursos bióticos (renovables) que nos brinda la naturaleza viva a otro que depende de los stocks de recursos fósiles y minerales que extraemos de la corteza terrestre (no renovables). Dicha civilización se ha expandido por todo el mundo a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de su segunda mitad, cuando se aceleran los ritmos de extracción de recursos y de emisión de residuos, dotando a las sociedades humanas de una destructividad sobre el mundo natural nunca vista.
Esa inyección de recursos acelera la población mundial, el proceso urbanizador, los niveles de transporte, la producción y el comercio internacionales, el consumo global de agua, de fertilizantes, las capturas pesqueras, etc. Prácticamente nada queda al margen de este impulso voraz: incluso la arena, una materia prima hasta hace poco abundante y barata, en la actualidad se torna escasa debido al elevado ritmo extractor. Sin embargo, esa vorágine extractiva genera, tras una apariencia de prosperidad material sin término, un proceso acelerado de degradación de los ecosistemas —desaparición de bosques tropicales, pérdida de biodiversidad, concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, acidificación oceánica, contaminación química en los lugares más remotos, etc.—.
Para hacernos una idea de la escala que han alcanzado las dinámicas extractivistas hay que recurrir al Panel Internacional de Recursos de las Naciones Unidas, un panel que evalúa las cinco décadas trascurridas desde 1970 a 2017 en 191 países. Solo así podremos percatarnos de la dimensión física de la economía mundial. Dicho panel estima que alrededor de 90.000 millones de toneladas son extraídas cada año. Ahí se contabilizan las toneladas extraídas de biomasa —que incluye materiales como la madera, los cultivos alimentarios o los materiales de origen vegetal—, combustibles fósiles —carbón, gas y petróleo—, metales —preciosos y no preciosos, como el hierro aluminio o cobre— y minerales no metálicos —básicamente arena, grava y piedra caliza usadas en la construcción y en los procesos industriales—. Aunque el extractivismo se asocia habitualmente con la minería y la extracción de hidrocarburos, los datos anteriores muestran también que las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales en forma de monocultivo, así como las piscifactorías y camaroneras orientadas a la exportación deben ser consideradas parte del mismo proceso.
El extractivismo despliega un amplio abanico de consecuencias económicas, ecológicas, sociales y políticas sobre los territorios por los que se expande. Tiene importantes consecuencias en el modelo de desarrollo económico porque profundiza el subdesarrollo y la condición periférica de los países donde se desarrolla la actividad extractiva. Tiene también un importante impacto ecológico al no contemplar la naturaleza como lo que verdaderamente es, un entramado de vida, sino como un stock de recursos que se pueden extraer, incorporar a los mercados y valorar monetariamente en cuanto que insumos para la producción industrial.
Esta apropiación y transformación de la naturaleza conduce a la destrucción de las funciones y servicios ambientales cruciales para la vida y hace colapsar a los ecosistemas. De todo ello no dejan de desprenderse importantes consecuencias sociales, entre las que cabe destacar la destrucción que el extractivismo inflige a pueblos indígenas y comunidades campesinas al depender su existencia de la salud de unos ecosistemas a los que acceden, por lo general, como recursos de uso común gestionados colectivamente. En el plano político las consecuencias no son menores. En este tipo de desarrollismo es habitual que las empresas trasnacionales adquieran un protagonismo inusitado y que su influencia en la política sea enorme, debilitando la vida democrática y capturando las instituciones del Estado y muchos de sus principales contrapesos, como por ejemplo los medios de comunicación.
Estas dinámicas, emanadas de unas estructuras económicas y de unas instituciones políticas, hacen posible el modo de vida imperial, así denominado al descansar en la apropiación a escala planetaria de los recursos naturales, la explotación a esa misma escala de la fuerza de trabajo y la externalización de los costes sociales y ecológicos a terceros. A través de este modo de vida arraigan y se hacen cotidianos, en sectores amplios de la sociedad adquisitiva mundial, ciertos comportamientos característicos de la civilización industrial como el uso del coche, el consumo de carne, la compra de electrodomésticos o, en general, el paquete estándar de bienes consumo. Pero la extensión de los patrones de producción y consumo que disfruta una parte de la población mundial empeora las condiciones de vida de toda la humanidad, amenazando de forma inmediata la vida de los más pobres. El modo de vida imperial es un modelo que genera bienestar a unos pocos a costa del malestar de la mayoría. Es un modo de vida que revela las profundas relaciones existentes entre la riqueza del Norte y de los ricos y el deterioro de las condiciones de vida de los pobres y los conflictos en el Sur (Brand y Wissen, 2019). Es un modo de vida que expresa una enorme injusticia social y ambiental.
El ecologismo de los pobres
Aún hoy un amplio porcentaje de la población de la periferia de la economía mundial es rural en el sentido estricto de dedicarse a actividades de apropiación de la naturaleza —agricultura, ganadería, pesca, recolección o silvicultura—. Hacen lo que hasta hace poco hizo siempre la humanidad a lo largo de su historia: recolectar y cultivar alimentos. Y lo hacen de una manera tradicional, en el marco de lo que podemos denominar el modo agrario tradicional o campesino, caracterizado por la producción a pequeña escala orientada al autoconsumo o a los mercados locales, con empleo de energía solar —músculo humano o animal, agua, viento y biomasa— y recursos autóctonos. Son ecologistas, aunque no sean conscientes de ello, pues organizan sus vidas a partir de los recursos bióticos presentes en su territorio, siguiendo un modelo de desarrollo acorde con la naturaleza, concebida no solo como el hogar que proporciona los recursos necesarios para su reproducción, sino también como la maestra que enseña a manejarlos.
En un momento en que la civilización industrial capitalista nos coloca frente al colapso ecológico, estos pueblos se organizan comunitariamente y ofrecen un modo de vida íntimamente ligado a la naturaleza a través de sus cosmovisiones, conocimientos y prácticas productivas, manteniendo una relación profunda y sabia, en el orden material y espiritual, con su territorio. Mientras la crisis ecosocial representa la principal amenaza existencial de la actualidad, el ecologismo popular de los pueblos y comunidades que viven armónicamente en sus territorios desde tiempos inmemoriales representa la lucha frente a las dinámicas ecocidas y una reserva de sabidurías y enseñanzas capaz de iluminar una auténtica ciudadanía global. ¿Por qué? Porque a diferencia del modo imperial de vida, el modo de vida de los pueblos y comunidades que practican el ecologismo desde antes de que se inventara el término es el único capaz de universalizarse y garantizar la sostenibilidad sin necesidad de exclusiones.
Читать дальше