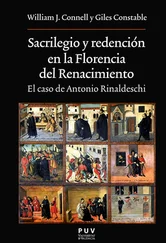La caza del pulpo era su punto fuerte. Tenía un secreto para que la presa se desprendiera de la piedra sin tener que ejercer mayor violencia; la circundaba varias veces, sin asustarla; se iba y volvía, si era necesario; después, ejercía una sucesión de toques, muy suaves; cuando lograba que alguno de los tentáculos al fin se aflojara, ya en medio de cierta confianza, entonces sí: usaba la herramienta –como un palo, fuerte– para enganchar el pulpo y arrebatarlo, pero no dejaba de hacerlo con suavidad, sentía auténtico cariño por esas criaturas. La traducción literaria y de documentos le ofrecía un amplio abanico de mundos posibles sin viajar; ni siquiera necesitaba moverse de su escritorio, pegado a la ventana. Allí trabajaba cada día hasta las seis de la tarde. Un libro abría un universo, un documento tendía un puente. Sobre todo, le fascinaba cuando podía dedicarse extensamente a traficar poesía de un idioma a otro. La cautivaba el ruso elegante, entre sufrido y despechado, de Anna Ajmátova tanto como el polaco mordaz, de apariencia tersa, de Wislawa Szymborska. Cuando traducía poesía le ocurría algo extraño para otros: sentía que desde su propio aparato fonador articulaba lo que estas poetas habían plasmado. No era la mente sola ni el saber gramatical acumulado quienes operaban, era su cuerpo mismo el que se plegaba a las palabras, como en un acto de amor.
Luis y Natalia pertenecían a mundos completamente diferentes. Por eso el Gran Artífice, que se complace en combinar lo diverso y en acercar lo distante, encontró en ellos los ingredientes perfectos para que el Verbo de su voluntad fluyera, vivo.
Un otoño hubo en la ciudad de Mendoza un Congreso Internacional de Lingüística de la Traducción, en simultáneo a una Feria Latinoamericana de Pescadores Artesanales. Mendoza es una ciudad suficientemente grande y rica, lo que hace que haya buena infraestructura con costos en general menores. Mendoza otoñal, naranja, amarilla y celeste, era el marco inmejorable para que el sortilegio aconteciera. Natalia y Luis se alojaron en el mismo hotel, el Carlos V. Habitaciones 102 y 202, respectivamente. Uno sobre el otro. Debido al horario de inscripción y de apertura del día inaugural, muy temprano, llegaron con sus implementos dispares la noche previa a sendos eventos. No sabían todavía cuánto más quedaría inaugurado allí, junto a los Andes. En el salón comedor se cruzaron por primera vez; como los tres días subsiguientes, siempre a las siete en punto. Era en el último piso. Nadie más subía hasta casi las ocho. Se sirvieron café negro, pusieron pan integral a tostar, buscaron manteca y miel, llenaron sus vasos con jugo de naranja y eligieron una manzana verde, casi al unísono y sin darse cuenta. Cada uno iba avanzando a un lado de la mesa del servicio, al cabo de la cual se toparon con bandejas de desayuno idénticas. Las miraron, se miraron y una risa sorprendida y conjunta resonó en el salón.
—¿Nos sentamos en esa mesa, la soleada? —lanzó su invitación Luis, como la cosa más cotidiana.
—Bueno, me encanta sentarme junto a la ventana —agregó Natalia, que era más bien tímida, con una desconocida naturalidad en esas circunstancias.
Cuánta fue la alegría, ignota hasta entonces, de los días que siguieron. Las reuniones profesionales terminaron puntualmente; pero no los encuentros. Es que el Artífice los había reunido. Por mucho que se resistieran sus mundos, marcados por el solitario ensimismamiento del caracol, estaban siendo pensados, definitivamente ya, como unidad. Al cabo de haber experimentado las profundidades marítimas en las letras y las inflexiones sonoras de las alturas y las honduras en par nunca más podrían estar completos. Batallando, se hicieron cargo de su luz, dolorosa, inexorable y hermosamente hundidos en el cielo de Mendoza. §
Abuela Ofelia
Victoria Rossi
 Once Upon a Time / Air
Once Upon a Time / Air
Cada dos meses llegaba la abuela Ofelia desde Misiones. Venía con su valija cargada de paltas, naranjas, pomelos, limones y bolsas de arpillera con yerba. Su llegada era una fiesta. Venía en taxi desde la terminal, directo a casa. Tenía la costumbre de pasar una noche con nosotros antes de desembarcar en su departamento de Belgrano. La abuela vivía en el campo, en Apóstoles, con mi abuelo y mi tío. Era artista, profesora de Bellas Artes y una mujer de avanzada para su época. Le encantaba pintar y pasaba largos períodos en el Sur, recorriendo cuanto pueblo y páramo pudiera, retratando gente.
La abuela Ofelia llegaba a casa impecable. Era una mujer hermosa, aparentaba menos años de los que tenía. No dudo de que antes de tocar el timbre de casa se peinaba y se pintaba los labios con su lápiz colorado (parece que la estoy viendo abrir la boca con ese movimiento que de chica me resultaba fascinante y que ahora yo también repito).
Ofelia traía con ella ese olor a tierra colorada que tanto amaba. Entraba a casa con una sorprendente alegría y esas ganas locas de contarnos todo lo que había pasado en el campo. De a poco, iba abrazándonos, uno a uno, nos tomaba de los hombros y nos estudiaba cuidadosamente, nada se le escapaba.
Una vez que estábamos todos reunidos, abría la valija e iniciaba el mágico ritual de sacar los regalos. Entre su poca ropa y su bolsito de cremas y pinturas, asomaban las frutas, y cosas que traía del campo, cada tanto también hasta acarreaba algún helecho para la colección de plantas de mamá.
Mientras iba desenvolviendo las paltas, las mandiocas y los mamones, cubiertos con papel de diario, nos contaba cómo estaba mi abuelo y las locuras recientes de mi tío. Siempre traía anécdotas graciosas. Le encantaba hacer una detallada descripción de cómo iban creciendo los yerbatales en los campos o de cómo había estado el clima. También nos contaba cosas de los animales que criaban o sobre las pestes que iban apareciendo con los cambios de estación. Disfrutaba hablar de los tractores que ella misma manejaba y de sus campos de pinos.
Podíamos pasar horas escuchándola. A veces, cuando hablaba de mi abuelo, se ponía triste. Él ya no podía viajar como antes a causa de su enfermedad. Prefería quedarse en el campo, “la gran ciudad” como él la llamaba, lo asfixiaba.
A la noche, la abuela tenía su ritual nocturno: pasaba un largo rato en el baño, delante del espejo, sacándose el maquillaje y limpiándose la cara, dejaba la puerta abierta para que las mujeres pudiéramos pasar y conversar.
La abuela dormía en el cuarto que compartíamos con mis hermanas. Por la noche iniciábamos el ritual de secretos y de intimidad. Antes de apagar la luz, nos preguntaba qué cuento queríamos que nos contara. Cenicienta era siempre nuestro favorito. El ritual empezaba siempre con la misma frase: “Había una vez, en un país muy, muy lejano una hermosa muchacha llamada Cenicienta”. Yo amaba esa mágica introducción. El cuento seguía pausado y tranquilo, y entre bostezo y bostezo, la voz de la abuela se iba apagando hasta que se quedaba dormida. Creo que nunca llegó a terminar de leer un solo cuento.
Recuerdo con nostalgia que cada llegada de la abuela era un despliegue de rituales que iban ordenando su estar con nosotros: el reencuentro, el abrir la valija, las comidas, las charlas en el baño, los preparativos para ir a la cama, los cuentos. Sin saberlo, estos rituales fueron poblando nuestra infancia de vivencias, de historias construidas a lo largo del tiempo. Así fueron repitiéndose, hasta que un día, la abuela llamó del campo. El abuelo había empeorado, no podía viajar para vernos, la cosa venía para largo. Ese día la casa enmudeció, una tremenda tristeza se filtró por las paredes.
Nada fue como entonces. Pasó un largo año hasta que la abuela pudo volver con su valija y su magia. El abuelo había muerto. La abuela Ofelia ya no era la misma. Al poco tiempo ella murió también, dicen que fue de un infarto, yo creo que de tristeza.
Читать дальше
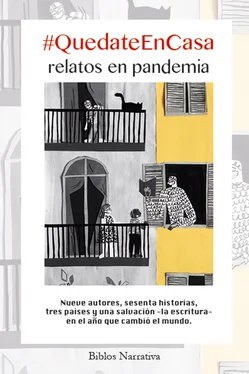
 Once Upon a Time / Air
Once Upon a Time / Air