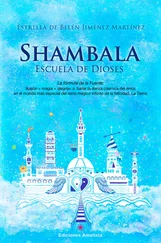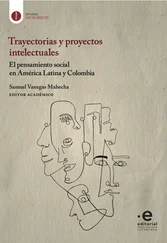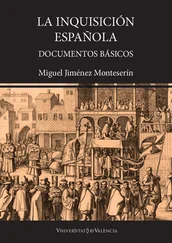Yo todavía era un renacuajo, así que todo aquel desfile de balas para mí era como ver una película bélica de la época, pero el sufrimiento que denotaban las caras de mis vecinos… Eso a uno se le queda grabado para siempre. Un triste día, mis padres cerraron el bar a su hora habitual y me propusieron que les ayudara a organizar el sótano para el día siguiente. Es curioso cómo te puede cambiar la vida en una fracción de segundo. Mi madre sujetaba una caja de botellas entre sus manos, mi padre estaba apoyado en una columna mientras se fumaba un cigarro y yo… Bueno, yo me quedé paralizado. Oí un zumbido que sobrevolaba por encima de nuestro edificio. Luego se hizo un silencio atroz. Después se oyó una explosión, para pasar a otro silencio más aterrador. El polvo cubrió toda la estancia. El silencio hizo hueco a la tos. La bodega ya no estaba tan oscura, ahora entraba cierta luz que se filtraba entre las nubes de polvo… A todos nos sangraban los oídos. El mundo se había derrumbado y nosotros estábamos dentro. Mis padres, con gran rapidez, acudieron a mi lado para abrazarme. Cuando fuimos conscientes de lo que había ocurrido, mi padre escaló sobre un montón de escombros a la planta baja, pero no la reconoció en absoluto. ¡La cafetería ya no estaba! En su lugar había polvo, hierro, tierra y fuego. Mi padre se dejó caer al suelo y observó la escena. La calle donde siempre había deseado tener su ansiada cafetería ya no la reconocía. Poco a poco comenzó a recuperar el sonido… Y ya comenzaron a escucharse los primeros lamentos de nuestra barriada. Recuerdo ver a mi padre de rodillas, llorando, maldiciendo a todo cuanto tenía a su alrededor —que no era otra cosa que almas en pena—, y cuando nos vio… Oh, cuando nos vio. Nos agarró con tanta fuerza que apenas podíamos respirar. Le habían arrebatado su sueño, la cafetería tal y como la recordábamos hacía escasos minutos ya no existía, pero seguíamos los tres con vida. Mi padre se aferró al milagro como clavo ardiente.
Podría haber desistido, o resistirse a ser valiente, pero nos cogió a los dos de la mano y nos dijo: «Podrán bombardear Palma, destruir nuestro hogar, pero jamás nos arrebatarán nuestras ganas de vivir, nuestro trabajo y nuestras esperanzas. Construiremos otra cafetería. Os lo prometo».
Pasaron los días, y descubrimos que la casa de mis abuelos había sido víctimas de más bombardeos y cañonazos, ya que compartían barrio. Mis abuelos habían desaparecido junto a nuestros hogares. No teníamos a donde ir, así que acudimos a uno de tantos refugios que había en el subsuelo de la ciudad. La Cueva del Moro, le llamaban algunos. Los túneles se comunicaban entre sí en la mayoría de los comercios y así fue cómo pudimos sobrevivir durante aquellos tiempos aciagos.
Años más tarde, mi padre lo volvió a intentar. La guerra terminó y mi padre unió fuerzas junto a los vecinos para reconstruir el barrio. Gracias a su esfuerzo y al de cientos de personas más, Palma se convirtió en lo que hoy en día podemos ver por las calles. Una capital de isla digna de mención como reclamo turístico.
El apoyo de los ciudadanos fue decisivo para generar nuevos ingresos. Mis padres empezaron de nuevo. Tu bisabuelo se hizo un hueco en la construcción y lo llegaron a conocer como un albañil de prestigio. Madre hizo lo mismo con la costura. Consiguió abrirse paso como modista en una tienda de la calle Aragón que actualmente ha desaparecido. Yo también arrimé el hombro. Cuando crecí lo suficiente, dejé los estudios y comencé a ofrecer pólizas de seguro. Los tiempos que corrían nos hizo ganar mucho dinero y ahorrar lo suficiente para construir un nuevo sueño… El resto ya lo sabes. Conocí a tu abuela Isabel y todo cambió un poco.
Mario se quedó pensativo. Era la primera vez que su abuelo debía contar aquella historia. Aunque siguiera teniendo la mirada fija en el televisor —el cual seguía apagado—, pronunciaba, con una vibración especial aquellas palabras.
—… Bien, ahora ya he desarrollado la trama de la historia —continuó el anciano—. Ya solo queda contarte el final.
Matías pegó otro trago al vermut para hacer una pausa.
—La primera conclusión es la siguiente: mis padres y yo reunimos todos nuestros ahorros y montamos una nueva cafetería. El apellido Amengual se había extendido como la pólvora por toda la ciudad. Así es como bautizamos nuestro nuevo hogar: Cafetería Amengual. Nuestra historia cautivó y colmó de esperanza los corazones de los palmesanos, así que, muy rápidamente, la cafetería creció y creció y mis padres pudieron cumplir, una vez más, el sueño de servir el mejor café de Palma. Aunque como siempre sabes, después de la calma llega la tempestad y tuvimos que vender la cafetería porque mi padre estuvo a punto de entrar en quiebra tras las deudas que nos generó el estreno del nuevo bar. Fue pues, cuando la cafetería Amengual, cambió de seudónimo y de postor, y nosotros invertimos en otra cosa. Mis padres ya se habían hecho lo suficientemente conocidos en la ciudad como para hacerse notar. Pero sus ambiciones llegaban más lejos. Querían defender al pueblo que los había acogido, así que idearon un plan. Un buen día mi padre se levantó más animado que de costumbre y nos preguntó «¿y si creamos un bufete de abogados?». Tu bisabuela sabía el trato tan injusto que habíamos recibido tras el traspaso de la cafetería. En cierto modo, nos vimos obligados a aceptar aquellas ridículas cláusulas dado que la guerra había hecho estragos por toda la ciudad y no estaba el horno para bollos, pero ¿y si hubiera alguien que luchara por los derechos y sueños de todos los palmesanos? A mi madre no le pareció una idea descabellada. Fuimos pioneros. Creamos un imperio para defender los sueños, y para ayudar a los que podían hacerlos posibles. Y ahora te pregunto yo, Mario, ¿qué es lo que deseas hacer tú?
Después de haber vivido la historia de su abuelo como si fuera la suya propia, tragó saliva y se aclaró la voz. Necesitaba salir de su ensimismamiento, así que, sin previo aviso le cogió el vaso de vermut a su abuelo y le dio un buen trago.
—Creo que he tomado la decisión correcta —dijo Mario sin parar de parpadear—. Es lo más justo.
—¿Lo más justo para ti? ¿O para todos? —preguntó su abuelo.
—Para mí —aunque Mario contestó escuetamente, fue sincero.
—Entonces, ¿ya lo tienes decidido?
—Sí, ¿pero no crees que es un acto egoísta por mi parte?
—¿Qué sentirías si no lo hicieras?
—Que me estoy fallando, y de cierta forma, también estaría fallando a las personas que creen en mí.
—Eso es lo que pensó mi padre cuando subió por aquel montón de escombros y vio su cafetería derruida. Si no hubiera tomado la decisión de continuar hacia delante, habría fallado a toda esa gente que necesitaba esperanza. Mi padre ofrecía café, pero era una metáfora de insuflar esperanza en los corazones rotos. De algún modo u otro, alguien tenía que volver a levantar el bar, ¿no crees?
—¿Qué fue lo que le impulsó a continuar? —preguntó Mario con media sonrisa.
—Supongo que vernos con vida después de la explosión de aquella bomba. —Ahora Matías miraba a su nieto a los ojos —. No voy a juzgar a tu padre por no aprobar que quieras ser camarero cuando podrías ser el mejor abogado de toda Mallorca, él cree que es lo correcto para ti, pero tampoco voy a juzgarte a ti por querer seguir tu propio camino.
—Gracias, abuelo —dijo Mario emocionado—. Muchas gracias.
Mario hinchó de aire sus pulmones. Meditó y barajó sus opciones. Su abuelo le había hecho replantear la forma en la que tomaba sus decisiones. Quizá por ello lo respetaba tanto. Cuando lo sopesó a conciencia, se levantó decidido a irse. Ya era hora de prepararse para aquella tarde. Él tenía el control de su vida.
Читать дальше