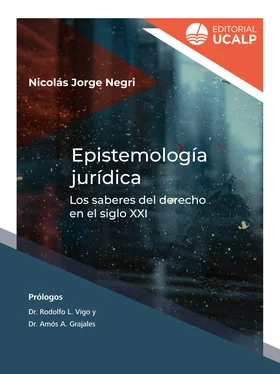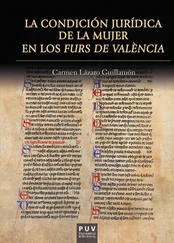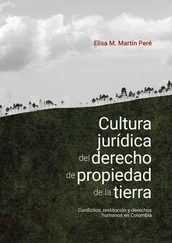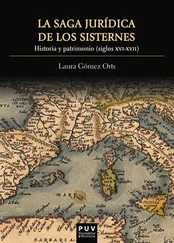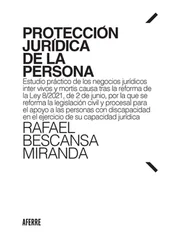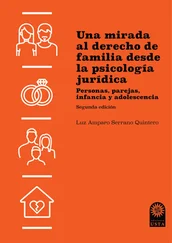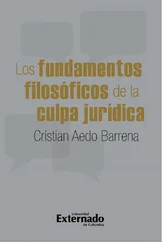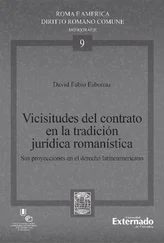Es definitivamente la obra de Negri un abordaje epistemológico del derecho, pero no queda allí, pues tal tratamiento sirve de introducción a la filosofía de dicha ciencia y a los últimos perfilamientos que ha tenido la no tan antigua «teoría del derecho».
Considero que, para quien tiene conocimiento profundos en las materias que mencioné, la de Negri será una obra de consulta con la que uno puede orientarse en la diversidad teórica y, para quienes practiquen el derecho de cara a la resolución de conflictos por los medios más adecuados para ello, encontrarán en las siguientes páginas una reflexión ajustada sobre el debate epistemológico que la enseñanza del derecho nos adeuda desde hace décadas y que, sin dudas, nos ayudará a actualizar, ya entrado el siglo xxi, la inveterada pregunta: ¿Qué es lo que entendemos por derecho?
Sirvan estas pocas palabras, más que como prólogo, como una invitación sincera a adentrarse en las páginas que siguen, no con el ánimo de engendrar expectativas sobre respuestas definitivas y menos aún únicas, sino para ofrecerle al lector el desafío de hacerse más preguntas sobre un fenómeno, el jurídico, que muchas veces aparece como incomprensible, solo por no atrevernos a dudar sobre él.
Amós Arturo Grajales
Invierno de 2020
Presentación
Todavía resuena en mí el eco de aquella frase —crítica, irónica— de Immanuel Kant, apuntada por Rudolf Stammler: «Aun buscan los juristas una definición del concepto de derecho».
Lamentablemente, luego de haber profundizado la lectura de muchos libros jurídicos, me encuentro con una variedad de opiniones, incluso, opuestas sobre un tema tan básico e importante. Y más aún, me he encontrado que el tópico del «concepto de derecho» es pretendido y abarcado por asignaturas distintas, con campos de estudio poco claros y por demás confusos (v. gr., la teoría del derecho, la filosofía del derecho, etc.).
Por otra parte, tampoco me ha quedado claro cuál es la relación de estas disciplinas generales con aquellas otras más particulares, como la dogmática jurídica (v. gr., penalista, civilista, etc.).
Y lo que es más acuciante para mi trabajo profesional, la vinculación que tiene —o debería tener— esa «idea» (con todas sus derivaciones), con la praxis del derecho. No me refiero solo a la interpretación jurídica, que también ha despertado el interés de muchos pensadores como también sus debates, sino también a las técnicas de aplicación del derecho. Estas cuestiones, junto con otras que serán analizadas en el libro, son harto complejas y difíciles de abordar.
Por todo ello, me he animado a escribir estas líneas, a modo de recopilación y ordenación de ideas, para que aquellos que se hallen en la misma situación puedan tener una aproximación más fácil a todos estos problemas acerca del conocimiento del derecho.
INTRODUCCIÓN
§ 1. Premisa
El conocimiento jurídico ha despertado siempre el interés de las personas, incluso por parte de los filósofos1, quienes han indagado acerca de la justicia.
«Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi», dice el Digesto2. Esta definición tuvo origen en Grecia. Platón recoge la idea del poeta Simónides: «dar a cada uno lo que le conviene»3 y la perfecciona cambiando el término «le conviene» por el de «hacer cada uno lo suyo, según la clase a que pertenece», por su excesiva generalidad4. Pero tampoco es Simónides el autor de ese pensamiento, que aparece formulado ya en Homero5. Con Platón y Aristóteles —quien señala por su parte la nota de igualdad en la justicia— se racionaliza la concepción divina-religiosa de la justicia (se la vinculaba con la mitología y los dioses del Olimpo: Themis, Dike y Dikaiosyne)6. El concepto de justicia fue desde entonces fundamentado, en primer término, del orden o armonía de la sociedad, con lo que se lograba la seguridad y la paz de la ciudad; y, en segundo término, en la educación del alma: la virtud. El fin de la educación es suscitar hábitos y asegurar así el orden y la seguridad social. Gómez Robledo dice que, siguiendo a Jaeger, «la república platónica es tanto educación como política; tanto paideia como politeia. Y el fin principal de la educación no es tanto trasmitir conocimientos como formar caracteres, o como se dice desde entonces, suscitar virtudes, hábitos interiores y profundos cuya posesión sí podrá esta vez asegurar el orden y la paz de la ciudad»7.
El estudio del derecho —como idea, como fenómeno, como práctica— puede ser abordado desde diferentes niveles o planos del conocimiento en general; también puede ser estudiado desde diversas perspectivas y, lógicamente, desde diferentes cosmovisiones, órdenes o sistemas8.
Desde el ámbito disciplinario, que es el que aquí nos interesa, es aquel que procura esclarecer y fijar el objeto, contenidos, funciones, etc., que las distintas áreas o niveles del saber jurídico puedan tener, o serles asignadas convencionalmente. Delimitar y establecer el ámbito propio, determinando sus características propias, es un problema de la gnoseología o epistemología jurídica9.
Ferrater Mora expone que el término gnoseología ha sido empleado con frecuencia para designar la teoría del conocimiento. Sin embargo, es más frecuente el empleo de este término en español y en italiano que en alemán y en inglés. En alemán se usa con mayor frecuencia Erkenntnistheorie (‘teoría del conocimiento’) y en inglés se usa con más frecuencia epistemology. En francés se usa casi siempre la expresión théorie de la connaissance, pero a veces se hallan los vocablos gnoseologie y epistémologie. Y agrega que es difícil unificar el vocabulario en este sentido. En español puede proponerse lo siguiente: usar gnoseología para designar la teoría del conocimiento en cualquiera de sus formas, y epistemología para designar la teoría del conocimiento cuando el objeto de esta son, principalmente, las ciencias. Pero como no es siempre fácil distinguir entre problemas de teoría del conocimiento, en general, y problemas de teoría del conocimiento científico, es inevitable que haya vacilación en el uso de los términos. Solo en casos en que es muy clara la referencia al conocimiento científico, se usan los vocablos epistemología y epistemológico con preferencia a los términos gnoseología y gnoseológico10.
§ 2. Derecho y conocimiento
El derecho puede ser considerado un objeto de estudio, es decir, de la actividad cognoscitiva del hombre, en cuanto por medio de ella el sujeto —en especial, el jurista— procura aprehender, comprender, describir y elucidar su concepto, características, sentido y funciones, y distinguirlo de otras entidades y saberes. También puede pretender aconsejar y prescribir cómo debería ser entendido y practicado, sugiriendo una metodología determinada11.
El fenómeno12 jurídico puede ser concebido como un concepto (o «idea»), vale decir, como la representación mental del derecho que se logra a través de múltiples operaciones comprensivas (lingüísticas y lógicas). Precisamente, esa actividad teorética es la que ejercitan los juristas o estudiosos del derecho y la que constituye el cometido del saber jurídico. Empero, en el caso del derecho, esa actividad se orienta —aunque solo sea en última instancia— a la praxis jurídica (v. gr., aplicación, comprensión, explicación, interpretación, justificación, valoración, decisión, etc.), por lo que no se trata de un saber teórico puro, sino más bien teórico-práctico, aun cuando se desarrolle en el contexto especulativo-filosófico13. En este sentido, se ha dicho que no se puede saber lo que es el derecho sin examinar su práctica, ni se puede concebir su problemática si no es en función de la praxis14.
Es por ello por lo que el derecho puede ser considerado desde diversos niveles discursivos, tanto en cuanto a sus ámbitos del conocimiento como a los objetos de análisis (formales o materiales), y, especialmente, en orden a sus métodos y funciones. Estos niveles del conocimiento jurídico —discursos— son la filosofía, la teoría, la ciencia y la práctica jurídica15.
Читать дальше