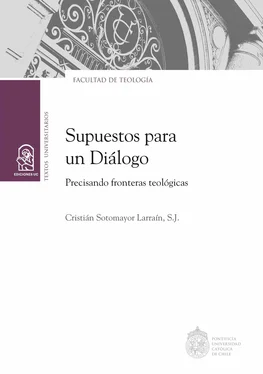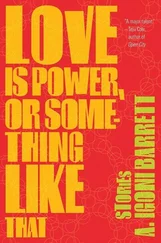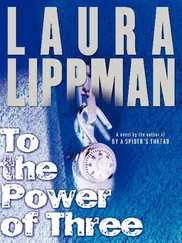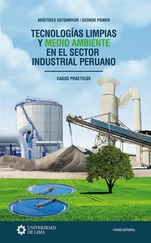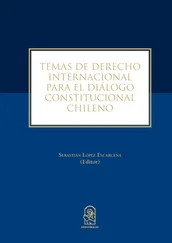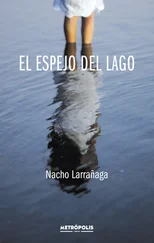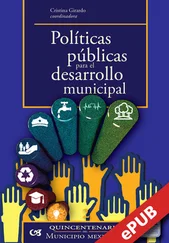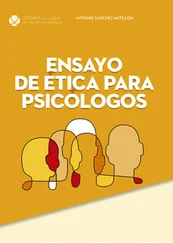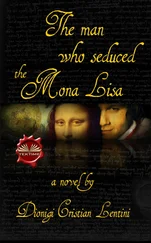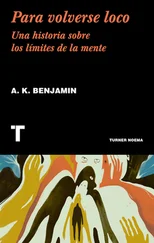Al 4º [Conversiones y apostasías]. Este motivo del agnosticismo común supone una visión objetuante de Dios. Un objeto mundano es conocido, fijado y —tal vez— agotado. Dios no es un objeto del mundo conocido definitivamente, sino alguien que se conoce en una relación vital con Él, en cuya relación el cognoscente está incluido 94. Las mutaciones del cognoscente afectan a lo que ha conocido sobre Dios, p.ej., el caso del escándalo del mal; las oscuridades que invitan a las apostasías, lo son no solo porque Dios mismo es de difícil conocimiento, sino también porque el pensamiento humano es mutable. Estas oscuridades no impiden —aunque pueden dificultar— el conocimiento de Dios, aunque ello sea poco. En este contexto hay que explicar las conversiones y las apostasías. El conocimiento sobre Dios, aunque sea parcial (como de hecho es) es de tal importancia para la vida humana que es, de todas maneras, muy importante a pesar de su limitación.
Observaciones sobre el planteamiento agnóstico de la cuestión de Dios
1. Diferencia entre el agnosticismo riguroso y el común
Lo esencial del agnosticismo, que se expresa en forma pura en el agnosticismo que hemos llamado riguroso, nos sirve de punto de comparación con otras formas de él. Debiera consistir en una suspensión del juicio sobre el conocimiento de Dios y en el reconocimiento de la duda en la que se está. Debiera tener entonces esta forma: “Yo no tengo conocimiento de Dios, no puedo afirmar ni negar su realidad o aspecto de ella”. Pero el agnosticismo común tiene la forma de un juicio: “no se sabe sobre Dios” o “no se puede saber sobre Dios” (Donde el “se” es un impersonal universal). La expresión agnóstica no tiene, por lo tanto, la forma que debiera tener. Hay un paso del “yo no sé”, que es un reconocimiento de la situación personal de hecho, al “no se puede saber” o “no se sabe”, que implica un saber: que no hay conocimiento.
Hay cuatro tránsitos o cambios en el agnosticismo común que piden justificación.
a. De reconocer la duda del agnosticismo riguroso al juicio del común.
El significado filosófico del término duda es distinto al común (ver VTD). En el vocabulario coloquial decir “dudo” significa tener un juicio contrario al del interlocutor porque se tiene datos que no coinciden con los suyos. La duda común implica, por esto, una certeza de algo distinto. La situación o estado agnóstico es, filosóficamente, la de duda 95. Ella es un estado en el que el sujeto no puede ni afirmar ni negar: es la situación contraria a la certeza. La duda es la in-certeza, es una situación intelectual de deliberación cogitativa (o búsqueda) sin asentimiento 96. En la duda, el entendimiento ve razones a favor y en contra que impiden la certeza, y el pensante está en un estado de parálisis intelectual, sin poder decidir, e.d., sin poder juzgar. Tanto la afirmación como la negación suponen certeza; cuando ella falta, se está en estado de duda y no se está en condición de afirmar ni de negar. El estado agnóstico que hemos llamado riguroso debería conducir solo a una suspensión del juicio.
El fundamento de una afirmación (como la hay en el juicio “no se sabe sobre Dios”) no puede ser una duda porque de una duda no se sigue una certeza. Lo único que se sabe en el estado de duda es el hecho de que se duda. Lo que la duda funda es solo la búsqueda. Pero sucede que, de hecho, el agnosticismo común, al decir lo que dice, transita de una dificultad en el conocimiento como es la duda a una certeza: la de que Dios no es conocible.
La razón de este paso pudiera ser la dificultad práctica del agnosticismo riguroso. La suspensión del juicio es sostenible —incluso, por largo tiempo— en el ámbito teórico, pero no en el práctico (por ejemplo, en ciertas decisiones). La vida exige decisiones y ellas se toman frente a una certeza, que sirve de referencia. En estas condiciones es explicable que el agnosticismo se extienda más allá de la suspensión del juicio a la afirmación para poder actuar.
b. El paso de la extensión del sujeto individual al universal.
En el primer caso —en el agnosticismo riguroso— el que no sabe es el que tiene conciencia de su duda y en el común son todos (o lo que es igual: nadie sabe). Hay entonces un paso de un sujeto que habla de su propio estado interior a uno que habla del conocimiento de varios o muchos o todos.
c. El paso del sujeto al objeto. La duda reside en el sujeto: yo dudo sobre el objeto de conocimiento que es Dios, por lo cual el esfuerzo para salir de estado de duda debiera estar puesto en el proceder del cognoscente. Pero sucede que se suele hacer residir la duda en el objeto, e.d., en Dios, como si fuera la cualidad de este o su falta de realidad, la que lo hace incognoscible. Lo que invita a este desplazamiento al objeto es que el objeto, e.d., Dios, es de difícil conocimiento. Este desplazamiento altera el verdadero sentido de la duda que reside en el sujeto que duda y no en el objeto sobre el cual duda.
d. El paso del presente a todo tiempo y, por eso, a la definitividad. “No se puede saber” es un juicio definitivo que elimina la transitoriedad implicada en el “yo no sé” (ahora). Que alguien no sepa ahora (de lo cual no cabe dudar) no permite cerrar la posibilidad de que se llegue a saber en el futuro. El estado de duda pudiera resolverse con otras experiencias o reflexiones.
2. Relación del agnosticismo con el ateísmo
Es necesario explicar la relación del agnosticismo con el ateísmo, asunto mencionado al inicio de esta sección. La no infrecuente inclusión del agnosticismo en el ateísmo, que hemos querido mostrar equivocada, tiene, sin embargo, su explicación. En cuanto suspensión del juicio, el agnosticismo se distingue claramente del ateísmo teórico que es, formalmente, un juicio: no hay Dios. Se distinguen además en que el ateísmo teórico es directamente ontológico y el agnosticismo riguroso es epistemológico. Pero en cuanto el agnosticismo común afirma, se acerca al ateísmo. Primero niega que Dios pueda ser conocido, a lo que a veces se agrega una segunda negación: no puede ser conocido porque no lo hay y, a esta altura, coincide con el ateísmo. Esto se da en el agnosticismo popular. Pero la relación, entonces, entre el agnosticismo y el ateísmo es accidental y no se da en todas las formas del agnosticismo. Es claro que las diferencias entre ellos son de mucho más peso que la coincidencia accidental de una conclusión poco fundada.
3. El agnosticismo desde el punto de vista teológico
Teológicamente hablando, el agnosticismo es la negación de la revelación, porque la recepción de Dios incluye un conocimiento de Dios. El agnosticismo riguroso significa teológicamente decir: yo no he recibido revelación ; y el común: no hay revelación . En Tomás y Kant: la revelación es limitada por razón del receptor, hay aspectos de su objeto que no son alcanzables.
Una consecuencia de no haber recibido revelación es la sospecha sobre la explicación de ella, o sea, sobre la teología. Un agnóstico riguroso tiene que sospechar del valor de la teología porque ella habla sobre lo que —al menos para él— es desconocido. Y un agnóstico común debe negar el valor de la teología porque habla de lo que no hay; por lo tanto, ella es falsa.
4. Justificación del agnosticismo
Una justificación está en la posibilidad del estado de duda, ¿por qué pensar que nos está engañando quien nos dice que duda, si ese estado es posible? Basta con el testimonio de quien duda.
Otra justificación está en que no es fácil conocer la realidad en general, como lo muestra el esfuerzo científico, y eso explica también el que haya errores de conocimiento. Si así sucede en materia de realidad mundana, no hay por qué pensar que no lo sea respecto a Dios, e incluso más. De la dificultad del conocimiento ya nos prevenían los antiguos escépticos: hay que examinar antes de afirmar y el estado de duda es, ciertamente, posible y, a veces, justificado.
Читать дальше