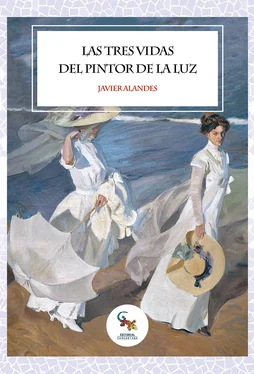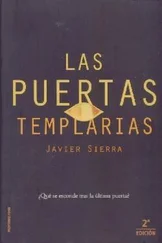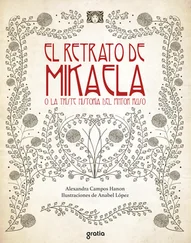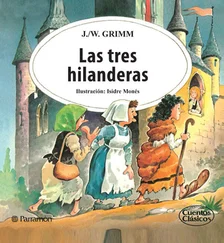Las infecciones y sepsis volvieron a echar por tierra mucho del trabajo efectuado por los cuerpos médicos, y en esos hospitales improvisados, pero con más medios que los españoles, fue donde Salvador comenzó a poner en práctica protocolos para prevenir esas infecciones. Formó a un equipo de limpieza para actuar antes de cada operación, pidió equipamiento de esterilización de instrumental, obligó al personal sanitario a ponerse ropa limpia antes de cada intervención y cambió las mesas de madera por mesas metálicas, mucho más fáciles de limpiar y esterilizar. Cuando Cruz Roja advirtió la importante bajada de muertes por infección, y que el sistema implantado por Salvador funcionaba, le envió a formar a los equipos médicos de multitud de hospitales de campaña. Con la identificación de Cruz Roja podía acceder a todo el frente, incluso a las líneas alemanas, que en muchos casos también recibieron dicha formación.
Y cuando estuvo cansado de ver tanta muerte y destrucción, y de comprobar que la mayoría de esos soldados morían pensando que defendían elevados ideales, decidió que ya era hora de volver a casa. A retomar su consulta y su vida tranquila de médico de ciudad.
Sus andanzas no habían pasado inadvertidas para muchos de sus colegas y, al volver, antiguos compañeros de estudios que trabajaban en el Hospital General de Valencia se interesaron por los protocolos antisépticos que Salvador había desarrollado, para aplicarlos en quirófanos de hospitales convencionales. Una cosa llevó a otra, y se encontró con una invitación de la Complutense para dar una charla a cirujanos de toda España.
Francisco y Augusto habían recibido la citación del propio Salvador, y ambos acudieron a Madrid para honrar a su amigo, pero también porque era una oportunidad excelente para su empresa.
—Por la mañana quiero enseñarte algo —recordó Francisco antes de irse a dormir—. Es hora de que conozcas una historia de la familia.
4
A las diez de la mañana se plantaron ante la entrada de una preciosa casa con jardín ubicada en un barrio residencial. Rodeada de casas similares, esta desprendía un aire señorial pero sencillo, recordando en algunos aspectos a un cortijo andaluz con patio. Un pequeño cartel indicaba que aquella era la entrada para el público, pero Francisco ya se había asegurado de ir a primera hora para que no hubiera demasiados visitantes y poder estar tranquilos. De hecho, no había ninguno, eran los únicos.
—Museo Sorolla —leyó Augusto—. ¿Aquí venimos?
—Aquí venimos. Quiero que conozcas algo.
Francisco le contó a Augusto que aquella había sido la casa y el estudio de Joaquín Sorolla. Al fallecer en 1923, Clotilde, su viuda, dejó todo tal y como estaba: el estudio, la sala de visitas, la sala donde exponía las obras terminadas y multitud de pinturas, algunas de ellas inacabadas. A los pocos años de la muerte del pintor, Clotilde donó la casa y todas las obras contenidas al Ministerio de Cultura, con la condición de que fuera un museo público en memoria de su marido. Y que el Estado fuera el responsable de su conservación y mantenimiento; tanto de las obras expuestas como del edificio y sus jardines.
Desde entonces se podía visitar, y Francisco había acudido en muchas ocasiones. Era el momento de que sus hijos lo conocieran, y aquella visita a Madrid era un momento ideal para contarle a Augusto esa parte de la historia de la familia que él desconocía.
—¿Recuerdas en qué trabajaba mi padre? —preguntó Francisco mientras paseaban por los jardines.
—Claro, el abuelo fue bedel de San Carlos —respondió Augusto.
—Bedel de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos —corrigió Francisco—. Es un detalle importante. Además, no es que fuera solo un bedel. Entró con once años como aprendiz del bedel que allí había. Le ayudaba en la limpieza, el reparto de correo y en todo aquello que le mandaran. Para los académicos y los maestros se convirtió en un recadero y enseguida le tomaron aprecio. Le enviaban a por un café, le pedían que llevara algún paquete, recogía el material de trabajo y un sinfín de tareas que tu abuelo José cumplía con eficacia. Y allí trabajó toda su vida, hasta que fue él quien tuvo sus propios aprendices.
La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos estaba en Valencia, ubicada en el convento del Carmen. Allí solo entraban, por recomendación de maestros artesanos y bajo una estricta prueba de acceso, los aprendices de artistas más prometedores: pintores, escultores, ceramistas y demás oficios artísticos. Solo llegaba lo mejor de lo mejor, y ser estudiante en San Carlos aportaba un estatus en exposiciones y reuniones sociales.
—Hasta ahí, nada nuevo, padre —terció Augusto.
—Hasta ahí, y hasta ahora. ¿Sabes que tu abuelo José conoció allí a Sorolla? No solo le conoció, llegaron a ser buenos amigos.
—¿El abuelo fue amigo de Sorolla? Vaya, esto sí que es nuevo.
—Sorolla era uno de los estudiantes de San Carlos cuando tu abuelo entró de aprendiz. Siempre decía que jamás vio alguien como él, con esa inspiración, con esa forma de mirar el mundo. Pintaba cualquier cosa y su pintura transmitía más que lo que había sido pintado. Un genio, el mejor pintor de todos los tiempos, según mi padre.
—¿Por qué el abuelo nunca hablaba de ello? —la curiosidad hizo mella en Augusto—. Es una historia formidable.
—Por ello fueron buenos amigos el maestro y tu abuelo, porque jamás hablaba de ello. Nunca presumía de conocer al valenciano más internacional. Sorolla era celoso de su intimidad, un carácter indomable. Pero quien le demostraba fidelidad y discreción, podía entrar en su mundo.
Accedieron al edificio del museo dejando atrás los jardines. Cada una de las estancias reflejaba lo que en vida de esa casa había sido. La sala de visitas, el salón familiar, el estudio del maestro y la sala de obras. En dicha sala de obras, Sorolla recibía a los clientes que le habían encargado un retrato o estaban interesados en alguno de sus cuadros. Era el lugar donde los exponía y, por su orientación, la luz de la tarde dejaba ver las obras en todo su esplendor. En la pared principal de aquella sala había un cuadro de una mujer madura y otra más joven, paseando por la orilla de la playa, pero con vestidos largos de tarde. Paseo a la orilla del Mar, 1909.
—Doña Clotilde —señaló Francisco—. Y María, su hija mayor. Recuerdo cuando el maestro pintó este cuadro.
—¿Recuerdas? —dijo sorprendido Augusto.
—Yo estaba allí, con tu abuelo. A veces Sorolla mandaba un mensaje a mi padre porque necesitaba materiales de trabajo o algún elemento para incluirlo en el cuadro. Aún recuerdo el enfado de doña Clotilde.
—Papá… ¿cómo que tú estabas allí? —Augusto no salía de su asombro.
—Sabía que esta historia te gustaría. Sentémonos frente al cuadro, quiero verlas bien. Parece que fue ayer.
Era 1909, hacia finales del verano. Yo había trabajado durante ese año como recadero de las obras de la Exposición Regional. Y después, durante la Exposición, seguía haciendo pequeños trabajos entre los pabellones. Fue un año glorioso. A Valencia vinieron personas de todo el mundo, y allí pudimos conocer, entre otras cosas, el cine. ¡En una pantalla veíamos a gente moverse!
Mi padre tuvo muchísimo trabajo ese año. Las obras de los edificios de la Exposición, y todas las novedades que allí se expusieron, hacían que los estudiantes de San Carlos cruzaran a diario el puente del río desde la academia hasta el Palacio de la Exposición, para dibujar y pintar todo lo que allí veían. La necesidad de materiales de trabajo era extraordinaria y mi padre se tenía que encargar de que todo estuviera a punto y hubiera suficiente cantidad del material artístico necesario.
Читать дальше