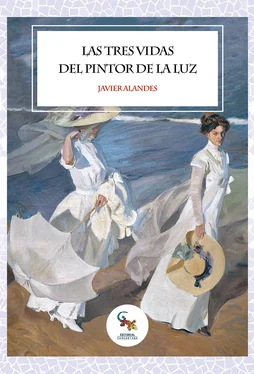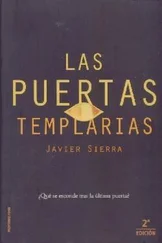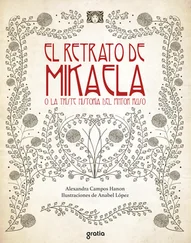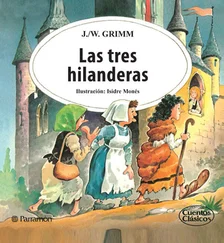—No me gusta ver a este señor mientras cenamos —seguía refunfuñando María Luisa.
—Cielo, ahora ya es uno más de la familia, no podemos echarlo a la calle.
A medida que llegaban sus hijos a casa, se leía en sus caras las reacciones de «papá… ¿era esto lo que has esperado tanto tiempo?». Pero lo tomaron como una más de sus excentricidades y lo dejaron pasar sin mayor importancia.
Augusto y María Luisa tenían cuatro hijos. Dulce, Augusto y Carmina aún vivían en casa con ellos, pero en pocos años saldrían para formar sus propios hogares. Marisa, la hija mayor, ya se había casado, y en octubre de ese año iba a darles su primer nieto. Javier sería su nombre. A sus cincuenta años, Augusto se sentía pletórico. Enamorado de su esposa como el primer día, familia numerosa y orgulloso de su trabajo. Y, por fin, con su Sorolla.
No era un cuadro, jamás podría permitirse un cuadro de Sorolla, uno de los pintores españoles más cotizados. Sus pinturas vivían en los museos más prestigiosos del mundo o en manos de familias adineradas que los habían conseguido en subastas o en compras estratosféricas a apellidos de renombre, pero escasos de dinero.
Era un simple dibujo a carboncillo y según rezaba en la pequeña placa metálica del marco, de su época académica. La obra de un joven Sorolla que no imaginaba la fama que iba a alcanzar por sus pinturas. Pero un dibujo a carboncillo, y con mucho esfuerzo, era a lo único a lo que había podido aspirar Augusto. No le importaba lo más mínimo, su verdadero deseo era tener una obra del maestro, la que fuera. Algo que hubiera pasado por sus manos, algo en lo que hubiera fijado sus ojos y su pincel hubiera dado forma. No había sido un pincel, sino un carboncillo. Pero para el caso, era lo mismo. O mejor. Estaba convencido de que algún día tendría un Sorolla, y ese era perfecto.
Augusto no era un entendido en arte. Le gustaba, por supuesto, pero se conformaba con admirarlo en los museos. Había recorrido muchos, había aprendido a disfrutarlos en silencio, paseando a solas. Los cuadros que tenía en casa eran objetos decorativos conseguidos en pequeños rastros y mercadillos de arte. De escaso valor y autores desconocidos, habían sido escogidos porque el tamaño, la mezcla de colores o la escena que representaban quedarían bien en una determinada estancia de la casa. Objetos decorativos que María Luisa aprobaba para una u otra habitación. Vivían en un piso lo suficientemente grande para que cada uno de sus hijos tuviera su propio dormitorio, y eso eran muchas paredes.
Así que, con los años, Augusto había reunido una pequeña «colección» de cuadros, láminas y acuarelas escogidos con un criterio estético y decorativo, no artístico. Pero nada de ello adecuado para la pared principal del salón. Esa estaba reservada, vacía a la espera del inquilino que tenía que ocuparla.
—Un Sorolla —le había dicho su padre—. Consigue un Sorolla y cierra el círculo.
Y por fin había llegado. El círculo había sido cerrado.
2
Valencia, 1908 - 1915
El padre de Augusto, Francisco, siempre quiso estudiar Medicina. Pero desde bien pequeño tuvo que trabajar para llevar dinero a casa. En pos de mantener el imperio, España dedicaba muchos recursos a los ejércitos de las colonias de Cuba, Filipinas o norte de África, y eso se traducía en precariedades para las clases trabajadoras, siendo frecuente que, llegados a cierta edad, los niños tuvieran que colaborar para mantener a la familia.
La preparación de la Exposición Regional de 1909 en Valencia, con la construcción de todos sus pabellones y edificios en el entorno de la Alameda fue una gran oportunidad de trabajo y salarios dignos para aquellas familias que peor lo pasaban. Y para un joven despierto como Francisco, que contaba con doce años en 1908, la ocasión era perfecta para llevar algo de dinero a casa.
Tomás Trénor, presidente del Ateneo Mercantil, había logrado poner de acuerdo a estamentos políticos, sociales y económicos valencianos para hacer una Exposición Regional en Valencia en 1909. Era un tipo de evento que se popularizó en toda Europa a finales del siglo XIX, y en el que se exponían al público los avances científicos e industriales más significativos, los inventos que proliferaban en todo el mundo y la forma de que una ciudad tuviera repercusión en todo el planeta por la cantidad de periodistas y corresponsales que allí acudían a escribir sus crónicas.
A falta de menos de un año para su inauguración, el ritmo de las obras de construcción de pabellones y edificios de estilo modernista era frenético. La necesidad de arquitectos, ingenieros y mano de obra hacía que gente de toda España hubiera acudido en busca de trabajo y, aunque Francisco era solo un niño de doce años, se hizo un hueco como recadero entre una obra y otra. Recogía planos de rectificaciones a los arquitectos y los llevaba a los jefes de obra. Estos, a su vez, escribían cartas a los arquitectos y Francisco se encargaba de ir corriendo a llevárselas. En una zona de apenas diez calles se estaban construyendo más de veinticinco edificios y pabellones, y a los chicos ágiles y rápidos no les faltaba trabajo. Esquivando carruajes, corría por las calles de Valencia con un tubo lleno de planos, una carpeta con documentos o los bocadillos del almuerzo que le hubieran encargado. Su simpatía y disposición le hizo ganarse la confianza de algunos de los encargados, que le permitían acceder a los lugares menos peligrosos para ver el progreso de las obras.
Cuando el veintitrés de mayo de 1909 la ciudad se engalanó para recibir a Alfonso XIII, que venía a inaugurar la Exposición, Francisco pudo ver al rey desde uno de los huecos que el jefe de obras del Palacio de la Exposición, el edificio principal, le dejó en la zona de trabajadores. Y durante los meses que duró la Exposición, inventos como el cine o el fonógrafo dejaron boquiabierto a aquel chico que seguía corriendo por las calles con mensajes de un pabellón a otro.
Aquella etapa regaló a todos los visitantes y expositores la impresión de una Valencia cosmopolita, abierta al mundo y ubicada en un lugar privilegiado del Mediterráneo. Multitud de empresas se crearon o abrieron una sucursal en Valencia y a Francisco no le faltó trabajo los años siguientes, sintiendo siempre la espinita de no poder estudiar Medicina.
En la calle Guillem de Castro se ubicaba el Hospital General, donde los futuros médicos estudiaban y hacían sus prácticas, y tenía Francisco la costumbre de sentarse en uno de los bancos, a última hora de la tarde, para ver salir a los estudiantes. Nunca sería uno de ellos, pero estar cerca de aquellos jóvenes le hacía sentir la proximidad de lo que realmente hubiera deseado ser.
Cuando cumplió dieciséis años era aprendiz en una fábrica de tejas y le decían que, si seguía así, pronto sería un trabajador de pleno derecho. A las seis de la mañana salía de casa, con un par de bocadillos envueltos en papel de periódico, para recorrer el camino hasta las inmediaciones del puerto, donde se encontraba la fábrica. Todas esas compañías que se habían creado o instalado en Valencia a partir de la Exposición de 1909, lo habían hecho en los terrenos cercanos al puerto donde, además de ser una zona alejada de casas y edificios de viviendas, estaban muy cerca tanto de los muelles como de las oficinas de fletes marítimos que se dedicaban a exportar sus productos.
Francisco trabajaba preparando las expediciones de los pedidos de tejas que los intermediarios conseguían colocar en otros países. En su calidad de aprendiz tenía que revisar la relación de modelos y unidades que contenía el pedido, hacer inventario del almacén y reportar al encargado si había que producir de urgencia algunos de los modelos de tejas que sus clientes necesitaran.
Читать дальше