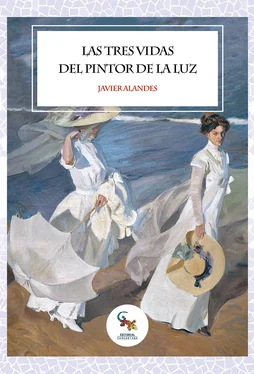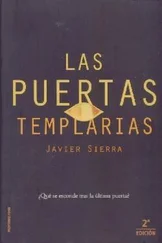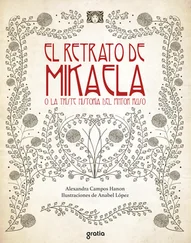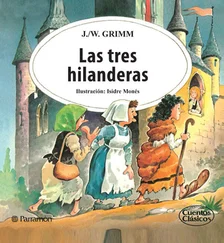1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 —Buenos días, doña Amparo —saludó Francisco, quien advirtió el semblante triste de la viuda —. Cándida me ha encargado traerle este paquete, y aquí lo tiene —dijo haciendo el ademán de entregárselo.
—Pasa, hijo. Déjalo por aquí. —Doña Amparo entró dentro de la casa, con lo que Francisco no tuvo más remedio que entrar, cerrar la puerta y seguirla—. Pasa a la salita y lo dejas aquí. Ya lo ordenaré yo luego.
La casa estaba tal y como Francisco la recordaba. La modesta sala de estar, con muebles antiguos pero de buena calidad, había hecho las veces de sala de espera en vida del doctor Esteve. Junto a la salita se abría una estancia un poco más grande, la que había sido su consulta.
—Iba a prepararme un café con leche, te prepararé uno a ti también.
—No es necesario, doña Amparo, solo venía a traerle el paquete.
—Hijo, esto es lo más emocionante que me va a ocurrir hoy. Permíteme que lo alargue un poco.
Doña Amparo preparó con esmero la mesa camilla de la salita con los cafés y un plato de galletas. Francisco tenía la suficiente cortesía como para aceptar ese café, pero no era su plan favorito para el domingo. De todos modos, como aún faltaban un par de horas para su cita con Cándida, tomó gustoso ese café.
La viuda le preguntó por sus padres, por Cándida, por cuándo pensaban casarse y banalidades de ese tipo que Francisco contestaba con amabilidad. Le contó novedades sobre sus nietos por las cartas que había recibido de su hija, y los proyectos en los que trabajaba su hijo.
—Aprovechando que estás aquí, ¿serías tan amable de ayudarme? Una de las ventanas de la consulta se ha hinchado por la humedad y no puedo abrirla para ventilar. ¿Puedes ver si eres capaz de abrirla?
—Claro que sí, doña Amparo, lo que necesite.
Entrar a la consulta le devolvió a la época en la que tenía que acudir todas las noches para dar el parte diario de la evolución de su padre al doctor. Estaba intacta, cualquier médico podría ponerse a trabajar allí inmediatamente. Se notaba que doña Amparo hacía allí una limpieza a menudo, aunque siempre estuviera con la puerta cerrada. Demasiados recuerdos, quizás.
Efectivamente, el marco se había hinchado por las lluvias y le costó un poco abrir la ventana, pero lo hizo sin mayor problema.
—Esperamos diez minutos y la cierras, por favor. La consulta necesitaba ventilarse.
—Doña Amparo, está todo tal y como lo recordaba. ¿Me permite echar un vistazo?
—Claro, hijo, adelante. Esta habitación me da paz y dolor a partes iguales. Su consulta es una extensión de él, parece que todavía esté aquí —se lamentaba la viuda.
—¿Qué va a hacer con todo esto? Muchos médicos estarían dispuestos a comprarle la camilla o los aparatos.
—Buena falta me hace el dinero, Francisco. Ahorros, pocos, ya sabes la iguala que cobraba mi marido. Y la pensión de viuda de médico es muy pequeña. Yo, con poca cosa, tiro adelante, pero el día que haya que hacer una reparación en la casa o necesite ayuda por mi edad, veremos qué hago.
El instrumental médico era antiguo pero se veía bien cuidado. Junto a la camilla estaban los instrumentos que se utilizan habitualmente en una consulta: fonendoscopio, medidor de tensión, báscula... En las vitrinas, el material que se utilizaba en menos ocasiones: escalpelos, bisturíes y pinzas. Todo perfectamente ordenado por tamaños y diámetros. Y en las estanterías que rodeaban la consulta, la colección de libros del doctor Esteve. Multitud de volúmenes por materias, de diferente antigüedad. Recordaba aquellos libros, aunque ahora ya no hubiera ninguno abierto encima de la mesa, con aquellos dibujos del cuerpo humano que tanto gustaban a Francisco cuando era pequeño.
—¿Por qué esos libros están separados? —preguntó Francisco señalando una estantería de pie, más pequeña que las otras.
—Ah, esos son los libros que mi hijo le mandaba desde Francia. Cada año por su cumpleaños, su santo, o por Navidad, mi hijo le enviaba un libro de medicina. En francés, que mi marido no sabía ni papa. Pero para él tenían un valor especial, por eso los tenía apartados.
Francisco se acercó a ellos y ladeó la cabeza para poder leer los lomos. Forrados en piel y con las letras grabadas en dorado, el color de las tapas variaba en una pequeña gama entre el negro y el verde oscuro. Con títulos franceses que apenas entendía, de autores que no sabía pronunciar. Hasta que una palabra llamó su atención. Se acercó un poco más para poder leer el lomo con mayor claridad y se sorprendió de nuevo al leerlo: Piechoud. El título era Traité de Chirurgie Pédiatrique.
Se frotó los ojos, no creía lo que estaba viendo. Era la edición francesa del libro que buscaba Salvador. Lo cogió y lo sopesó en sus manos. Abrió sus páginas para comprobar que no entendía nada de lo que allí ponía, pero que estaba lleno de dibujos y láminas de las que acostumbraba a estudiar el doctor Esteve. Advirtió con pesar que no había pedido permiso a la viuda al cogerlo, pero se giró hacia ella y le dijo:
—Doña Amparo, ¿me vendería este libro?
—Un libro de medicina en francés, ¿para qué lo quieres? —respondió con una sonrisa incrédula.
—No es para mí, es para un amigo que estudia medicina y buscaba un tratado infantil.
—Mi marido tenía como cliente a un librero de lance y, cuando murió, quiso comprar los libros. Me pareció de muy poco tacto por su parte venir cuando el cuerpo de mi marido aún estaba caliente —recordó doña Amparo con amargura—, pero no hizo una mala oferta por todo el lote. Mil pesetas por todos. Hay más de doscientos libros aquí.
—Doña Amparo… yo le doy cien pesetas solo por uno.
6
Madrid, febrero de 1945
La siguiente parada fue el Museo del Prado. Augusto comprendió perfectamente lo que su padre quería mostrarle. La visita al Museo Sorolla le sirvió para ver en conjunto la obra del pintor. La luz, el mar, la playa. Dar relevancia a aquellos oficios tan duros de la vida marinera era lo que hacía que Sorolla fuera tan querido por esa gente humilde que le aplaudía cuando acababa la jornada. Aquella gente que acompañaba a su casa, como una escolta, al artista que se fijaba en ellos.
La visita al Prado fue diferente. Allí solo vio uno de esos cuadros de escenas marineras, Chicos en la playa. 1909, donde unos niños, tumbados boca abajo en la orilla del mar, disfrutan de las olas que les refrescan. En los escasos Sorolla del Prado había algún retrato, obras que en aquella época era habitual que los grandes pintores recibieran por encargo.
Un cuadro llamó la atención a Augusto. Y aún dicen que el pescado es caro, pintado en 1894, cuando Sorolla apenas tenía treinta años. En él, dos hombres se afanan en taponar una herida en el abdomen de un muchacho. La escena se desarrolla en la bodega de un barco, y da a entender que el muchacho ha sufrido un accidente realizando labores en el mar y sus compañeros, más mayores, tratan de asistirle.
Francisco se dio cuenta de que el cuadro había fascinado a Augusto. No se trataba de una escena de luz y mar, era como un verso suelto en todo lo que había visto esa mañana. Despertaba sensaciones de dolor, precariedad y dureza.
—«¿Y aún dicen que el pescado es caro? ¡A duro tenía que valer la libra!» —dijo su padre, hablando en voz alta—. Sorolla da vida a las palabras de su amigo Blasco Ibáñez en su novela Flor de Mayo, que se desarrolla en las playas de Valencia. Uno de los personajes, el joven pescador Pascualet, muere en un accidente en el mar. Y su tía, rota de dolor, grita la frase a la gente que ha ido a consolarla. La misma gente que le regateaba el precio del pescado que Pascualet traía.
—Vaya… —dijo Augusto—, es tan real que parece que estemos nosotros en la bodega de ese barco.
Читать дальше