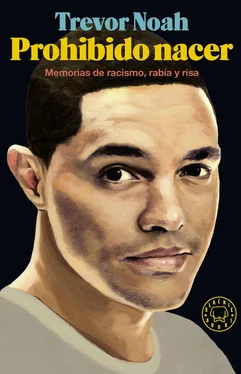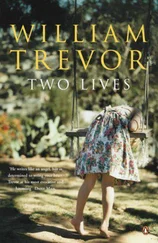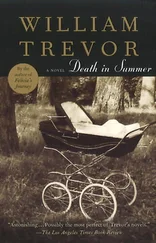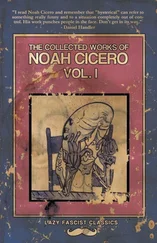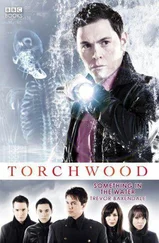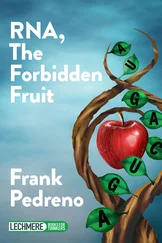El idioma trae consigo una identidad y una cultura, o por lo menos la percepción de estas dos cosas. Un idioma común dice: «somos iguales». Una barrera idiomática dice: «somos distintos». Los arquitectos del apartheid entendían esto. Parte de la estrategia para dividir a la gente negra consistió en tenernos bien separados no solo físicamente, sino también por medio del idioma. En las escuelas bantúes, a los niños únicamente les enseñaban a hablar en su idioma local. Los niños zulús aprendían en zulú. Los niños tswana aprendían en tswana. Y así caíamos en la trampa que el gobierno nos había puesto y nos peleábamos entre nosotros, creyéndonos distintos.
Lo genial del idioma es que se puede usar de esa misma forma tan fácil para lo contrario: para convencer a la gente de que es igual. El racismo nos enseña que el color de la piel nos distingue. Pero como el racismo es estúpido, es fácil engañarlo. Si eres racista y conoces a alguien que no tiene tu aspecto, el hecho de que no pueda hablar como tú refuerza tus prejuicios racistas. Esa persona es distinta, menos inteligente. Un científico brillante puede cruzar la frontera de México para vivir en América, pero si habla un inglés macarrónico la gente dirá:
—Eh, no confío en este tipo.
—Pero si es científico.
—En ciencia mexicana, quizás. No confío en él.
Sin embargo, si la persona que no tiene el mismo aspecto que tú habla el mismo idioma, tu cerebro se cortocircuita porque tu programa racista no incluye esas instrucciones en el código. «Espera, espera», dice tu mente, «el código del racismo dice que si no tiene la misma apariencia que yo, no es como yo, pero el código del idioma dice que si habla como yo... es como yo. Algo va mal. No entiendo qué está pasando».
Una tarde, estaba jugando a los médicos con mis primos. Yo era el doctor y ellos mis pacientes. Estaba operando a mi prima Bulelwa del oído con una caja de cerillas cuando le perforé el tímpano por accidente. Se armó la de Dios. Mi abuela vino corriendo de la cocina. Kwenzeka ntoni ? «¡¿Qué está pasando?!» A mi prima le salía sangre de la oreja. Todos llorábamos. Mi abuela curó a Bulelwa y se aseguró de pararle la hemorragia, pero nosotros seguimos llorando, porque estaba claro que habíamos hecho algo que no teníamos que hacer y sabíamos que nos iban a castigar. Mi abuela terminó de curarle el oído a Bulelwa, se quitó el cinturón y le arreó una paliza tremenda. Luego le arreó otra paliza tremenda a Mlungisi. A mí no me tocó ni un pelo.
Aquella misma noche, cuando mi madre volvió del trabajo, se encontró a mi prima con la oreja vendada y a mi abuela llorando sentada a la mesa de la cocina.
—¿Qué ha pasado? —le preguntó mi madre.
—Oh, Nombuyiselo —le dijo ella—. Trevor es malísimo. Es el niño más malo que he visto en mi vida.
—Pues entonces tienes que pegarle.
—No puedo pegarle.
—¿Por qué no?
—Porque no sé pegar a un niño blanco —dijo—. A un niño negro, sí. A un niño negro le pegas y se queda igual de negro. Trevor, cuando le pegas, se pone todo azul y verde y amarillo y rojo. Nunca he visto nada parecido. Me da miedo romperlo. No quiero matar a una persona blanca. Tengo mucho miedo. No pienso tocarlo. —Y nunca lo hizo.
Mi abuela me trataba como si yo fuera blanco. Mi abuelo también, pero de forma más extrema todavía. Me llamaba «el señor». Cuando íbamos en coche, insistía en llevarme como si fuera mi chofer.
—El señor se tiene que sentar siempre en el asiento de atrás.
Yo nunca lo cuestionaba. ¿Qué iba a decirle? «¿Creo que tu percepción de la raza es problemática, abuelo?» No, yo tenía cinco años. Así que me sentaba detrás.
Ser «blanco» en una familia de negros tenía tantas ventajas que no voy a fingir que no era así. Yo me lo pasaba bomba. Mi familia hacía básicamente lo mismo que hace el sistema judicial americano: tratarme a mí con mayor benevolencia que a los chavales negros. Por las mismas trastadas que a mis primos les hubieran costado un castigo, a mí me daban un aviso y me dejaban irme de rositas. Y yo me portaba peor que ninguno de mis primos. Peor con mucha diferencia. Cada vez que se rompía algo o que alguien robaba las galletas de la abuela, era yo. Siempre estaba liándola.
Mi madre era la única fuerza que yo temía de verdad. Ella creía que si no pegabas a un niño lo estabas malcriando. Pero todos los demás decían: «No, él es distinto», y me lo pasaban todo por alto. Por el hecho de haberme criado así, aprendí lo fácil que les resulta a los blancos acomodarse a un sistema que les otorga a ellos todas las recompensas. Yo sabía que a mis primos les pegaban por cosas que había hecho yo, pero no me interesaba cambiar la perspectiva de mi abuela, porque entonces me pegarían a mí también. ¿Y para qué iba a hacer eso? ¿Para sentirme mejor? Que me pegaran no me hacía sentirme mejor. Podía elegir: o bien defender la justicia racial en nuestro hogar o disfrutar de las galletas de mi abuela. Y elegí las galletas.
En aquella época yo no pensaba que el tratamiento especial que recibía tuviera nada que ver con el color de mi piel. Pensaba que tenía que ver con el hecho de ser Trevor. Nadie decía: «A Trevor no le pegan porque es blanco». Decían: «A Trevor no le pegan porque es Trevor». Trevor no puede salir. Trevor no puede ir a ninguna parte sin supervisión. «Es porque soy yo», me decía a mí mismo, «eso lo explica todo». Yo no tenía otros referentes. No había otros chavales mestizos a mi alrededor que me permitieran decir: «Ah, esto nos pasa a nosotros ».
En Soweto vivían casi un millón de personas. El noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento de ellas eran negras; el resto era yo. Era famoso en mi vecindario por el color de mi piel. Suponía algo tan fuera de lo ordinario que la gente me usaba como punto de referencia para dar indicaciones de cómo llegar a los sitios. «La casa de la calle Majalina. Cuando llegue a la esquina verá a un niño de piel clara. Entonces doble a la derecha.»
Siempre que los chavales de la calle me veían, se ponían a gritarme: Indoda yomiungu !, «¡El hombre blanco!». Algunos salían corriendo. Otros llamaban a sus padres para que vinieran a verme. Otros se me acercaban y trataban de tocarme para ver si yo era real. Se armaba un jaleo tremendo. Lo que yo no entendía por entonces era que realmente los demás niños no tenían ni idea de lo que era una persona blanca. Los niños negros del municipio segregado no salían nunca de allí. Muy poca gente tenía televisión. Habían visto pasar a la policía blanca en sus coches, sí, pero nunca habían tenido trato con una persona blanca cara a cara.
Cada vez que yo iba a un funeral, la familia del difunto levantaba la vista, me veía y dejaba de llorar. Me saludaban con la mano y exclamaban: «¡Oh!», como si estuvieran más impresionados por mi llegada que por la muerte de su ser querido. Creo que la gente tenía la sensación de que de pronto el muerto era más importante porque había asistido una persona blanca a su funeral.
Después del funeral, el cortejo fúnebre iba a la casa de la familia del difunto para comer. Podían congregarse cien personas, y tenías que darles de comer a todas. Normalmente lo que se hacía era comprar una vaca y sacrificarla; luego venían tus vecinos y te ayudaban a cocinarla. Los vecinos y conocidos comían en el patio o en la calle y la familia comía dentro. Sin embargo, en todos los funerales a los que iba, yo comía dentro. La familia me veía y me invitaba a entrar. Awunakuvumela umntana womlungu ame ngaphandle. Yiza naye apha ngaphakathi . «No puedes dejar que el niño blanco se quede fuera. Tráelo dentro».
Читать дальше