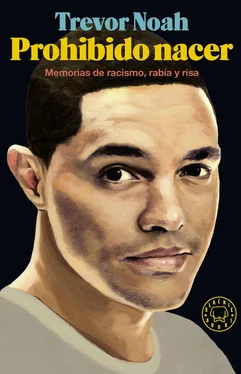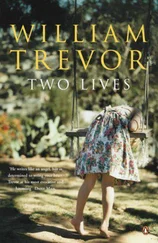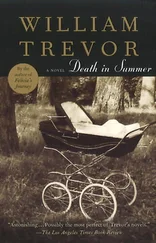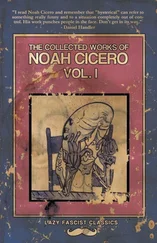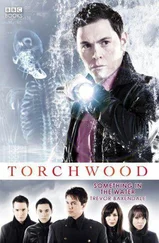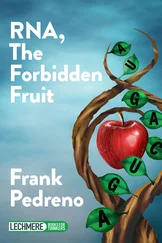1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 Mi abuela Frances Noah era la matriarca de la familia. Llevaba la casa, cuidaba a los niños, cocinaba y limpiaba. Mide apenas metro y medio y está toda encorvada por culpa de los años que se pasó en la fábrica, pero es dura como una piedra y todavía hoy sigue vivita y coleando y derrochando vitalidad. A diferencia de mi abuelo, que era grandullón y escandaloso, mi abuela es tranquila y cerebral y tiene la mente más despierta que nadie. Si quieres saber cualquier cosa de la historia de la familia, de los años 30 en adelante, ella te puede decir qué día, dónde y por qué pasó. Se acuerda de todo.
También vivía con nosotros mi bisabuela. La llamábamos Koko. Era supervieja, tenía noventa y muchos años y estaba encorvadísima y completamente ciega. Los ojos se le habían puesto blancos por culpa de las cataratas. No podía caminar sin que alguien la sostuviera. Siempre estaba sentada en la cocina, al lado de la estufa de carbón, enfundada en un montón de faldas largas y pañuelos y con una manta echada sobre los hombros. La estufa de carbón siempre estaba encendida. Se usaba para cocinar y para calentar la casa y el agua de la bañera. A mi bisabuela la poníamos allí porque era el lugar más caliente de la casa. Por las mañanas alguien la levantaba y la llevaba a sentarse a la cocina. Por las noches alguien la llevaba a la cama. Y eso era lo único que hacía, a todas horas y todos los días. Estar sentada al lado de la estufa. Era una mujer fantástica y estaba completamente lúcida. Simplemente no veía y no se podía mover.
Koko y mi abuela se sentaban y mantenían largas conversaciones, pero a mí, que tenía cinco años, Koko no me parecía una persona de verdad. Como su cuerpo no se movía, me daba la sensación de que era una especie de cerebro con boca. Nuestra relación se limitaba a una serie de instrucciones y respuestas; era como hablar con un ordenador.
—Buenos días, Koko.
—Buenos días, Trevor.
—¿Has comido, Koko?
—Sí, Trevor.
—Voy a salir, Koko.
—Vale, ten cuidado.
—Adiós, Koko.
—Adiós, Trevor.
No fue casualidad que me criara en un mundo gobernado por mujeres. El apartheid no me dejaba acercarme a mi padre porque era blanco, pero a casi todos los chavales a los que conocí de niño en la calle de mi abuela el apartheid también les había quitado a sus padres, aunque por razones distintas: trabajaban en alguna mina y solo podían ir a casa por vacaciones; los habían metido en la cárcel. O bien estaban en el exilio y luchando por la causa. Así que las mujeres se quedaban al mando del barco. Wathint’ Abafazi Wahtint’imbokodo ! era su grito de guerra durante nuestra lucha por la liberación. «Cuando pegas a una mujer, estás pegando a una roca». En tanto que nación, reconocíamos el poder de las mujeres, pero en casa se las quería sometidas y obedientes.
En Soweto el vacío que dejaban los hombres ausentes lo llenaba la religión. Yo siempre le preguntaba a mi madre si no le resultaba difícil criarme ella sola, sin marido. Ella me contestaba:
—Que no viva con un hombre no quiere decir que no haya tenido marido. Mi marido es Dios.
Para mi madre, mi tía y mi abuela, y para todas las demás mujeres de nuestra calle, la vida giraba en torno a la religión. Había encuentros de oración diarios que se celebraban cada vez en una casa distinta. Allí nos reuníamos solamente las mujeres y los niños. Mi madre siempre le pedía a mi tío Velile que se uniera a nosotros, pero él decía: «Lo haría si hubiera más hombres, pero no puedo ser yo el único». Luego empezaban los cánticos y las oraciones y él sabía que le tocaba marcharse.
En los encuentros de oración, nos embutíamos en la sala de estar diminuta de la casa que tocara y nos poníamos en círculo. Luego nos íbamos turnando para ofrecer nuestras plegarias. Las abuelas hablaban de lo que les pasaba en el día a día. «Me alegro de estar aquí. He tenido una buena semana en el trabajo. Me han subido el sueldo y quiero decir gracias y alabado sea Jesús.» A veces sacaban la Biblia y decían: «Estos pasajes de las Escrituras me han hablado a mí y quizás os puedan ayudar a vosotras también». Luego cantaban un rato. Había una especie de almohadilla de cuero llamada «el compás» que se ataba a la palma de la mano para hacer de instrumento de percusión. Alguien se ponía a dar palmadas con ella para marcar el compás mientras todas las demás cantaban: Masango vulekani singene e Jerusalema. Masango vulekani singene e Jerusalema .
Así iba la cosa. Rezar, cantar, rezar. Cantar, rezar, cantar. Cantar, cantar, cantar. Rezar, rezar, rezar. Podían pasarse así horas enteras, aunque siempre terminaban con un «amén», y a veces se quedaban colgadas en aquel «amén» y lo prolongaban durante cinco minutos como mínimo. Ah-men. Ah-ah-ah-men. Ah-ah-ah-ah-men. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmen. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmm mmmmmmennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn . Por fin todo el mundo se despedía y se iba a casa. A la noche siguiente, casa distinta y misma rutina.
Los martes el encuentro de oración se celebraba en casa de mi abuela. Esto me llenaba de emoción por dos razones. Una: durante los cánticos me dejaban dar palmadas con el compás. Y dos, me encantaba rezar. Mi abuela siempre me decía que a ella le encantaban mis plegarias. Y creía que las mías eran más poderosas que las de los demás porque yo rezaba en inglés. Todo el mundo sabe que Jesús, que es blanco, habla inglés. Y que la Biblia está en inglés. Vale, la Biblia no la escribieron en inglés, pero nos llegó a Sudáfrica en inglés, así que para nosotros está en inglés. Y eso hacía que mis plegarias fueran las mejores, porque Jesús contesta primero las que están en inglés. ¿Cómo lo sabemos? No hay más que mirar a los blancos. Está claro que se comunican con la persona adecuada. Y a eso había que añadirle lo que Jesús dice en Mateo 19:14. «Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos». Así pues, si hay un niño rezando en inglés... y encima al Jesús blanco... es una combinación superpoderosa. Siempre que yo rezaba, mi abuela decía: «Esta plegaria va a tener respuesta. Lo noto ».
Las mujeres del municipio segregado siempre tenían razones para rezar: problemas de dinero, un hijo detenido, una hija enferma o un marido alcohólico. Siempre que los encuentros de oración se celebraban en nuestra casa, y como yo rezaba tan bien, mi abuela me pedía que rezara por ellas. Se giraba hacia mí y me decía: «Trevor, reza». Y yo rezaba. Me encantaba. Mi abuela me había convencido de que Jesús contestaba mis plegarias. Y yo creía estar ayudando a la gente.
Soweto tenía algo mágico. Vale, era una cárcel diseñada por nuestros opresores, pero también nos proporcionaba una sensación de autodeterminación y control. Soweto era nuestro. Te daba unas esperanzas de progreso que no se encontraban en otras partes. En América el sueño es salir del gueto. En Soweto, como salir del gueto era imposible, el sueño era transformarlo.
Para el millón de personas que vivían en Soweto no había tiendas ni bares ni restaurantes. No había carreteras asfaltadas, tendido eléctrico básico ni un sistema de alcantarillado rudimentario. Pero cuando juntas a un millón de personas en un mismo sitio, siempre terminan ingeniándoselas para salir adelante. De esa forma había brotado una economía basada en el mercado negro, con toda clase de negocios instalados en las casas: talleres mecánicos, guarderías y tipos que vendían neumáticos reparados.
Los negocios más comunes eran las tiendas spaza y los shebeens . Las tiendas spaza eran colmados informales. Alguien construía un quiosco en su garaje, compraba pan y huevos al por mayor y luego se los vendía a la gente. En el municipio segregado todo el mundo compraba en cantidades diminutas porque nadie tenía dinero. La gente no podía permitirse comprar una docena entera de huevos. Pero sí que podías comprar dos huevos, porque con dos ya te llegaba para una mañana. Podías comprar un cuarto de bollo de pan o una taza de azúcar. Los shebeens eran bares ilegales situados en la parte de atrás de una casa. Sacaban sillas al patio, ponían un toldo y montaban un bar sin licencia. Los shebeens eran donde iban a beber los hombres después del trabajo, durante los encuentros de oración y básicamente a cualquier hora del día.
Читать дальше