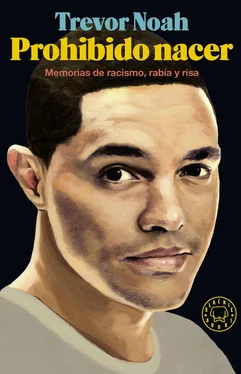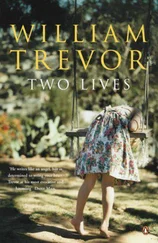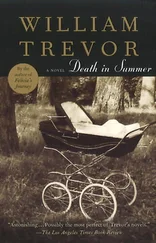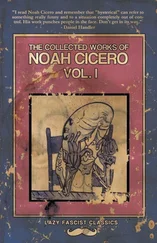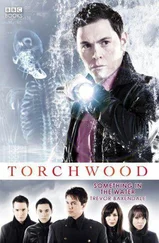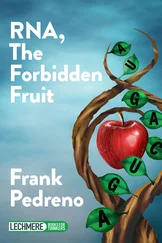La gente construía sus casas igual que compraba los huevos: poquito a poco. El gobierno le asignaba una parcela de terreno a cada familia del municipio segregado. Primero te construías una choza en tu parcela, una estructura rudimentaria de contrachapado y uralita. Con el tiempo ahorrabas y te construías una pared de ladrillo. Una sola. Luego ahorrabas y construías otra pared. Al cabo de los años, la tercera, y por fin la cuarta. Ya tenías una habitación. A continuación empezabas a ahorrar para el tejado. Luego para las ventanas. Luego lo enyesabas todo. Entonces tu hija formaba su propia familia. Y como no tenían adonde ir, pues se venían todos a vivir contigo. Le añadías otra estructura de uralita a la habitación de ladrillo y, lentamente, con los años, la convertías también en una habitación como era debido para ellos. Ahora tu casa tenía dos habitaciones. Luego tres. Quizás cuatro. Y poco a poco, con el paso de las generaciones, seguías intentando llegar al punto de tener una casa.
Mi abuela vivía en la calle Orlando Este. Tenía una casa de dos habitaciones. No digo una casa con dos dormitorios. Digo una casa de dos habitaciones. Había un dormitorio y una sala de estar|cocina|todo lo demás. Habrá quien diga que vivíamos como pobres. Yo prefiero la expresión «con posibilidades». Mi madre y yo nos quedábamos allí durante las vacaciones escolares. Mi tía y mis primos vivían allí siempre que ella se peleaba con Dinky. Y todos dormíamos en el suelo de la misma habitación: mi madre, yo, mi tía, mis primos, mi tío, mi abuela y mi bisabuela. Los adultos tenían colchones de espuma individuales, y luego había un colchón de espuma grande para los niños, que desplegábamos en el medio.
En el patio de atrás había dos chozas que mi abuela alquilaba a inmigrantes y a jornaleros. En otro patio diminuto situado a un lado de la casa teníamos un melocotonero pequeñito, y al otro lado mi abuela tenía una entrada para coches. Jamás entendí por qué mi abuela tenía entrada para coches. No tenía coche. No sabía conducir. Y aun así tenía una entrada para coches. Todos nuestros vecinos tenían una, con verjas sofisticadísimas. Pero ninguno tenía coche. Ninguna de aquellas familias tenía perspectivas de llegar a tener uno. En Soweto quizás había un coche por cada mil personas, y sin embargo casi todo el mundo tenía un camino para meter el coche en sus parcelas. Era casi como si construir la entrada para el coche fuera un conjuro para que el coche se materializara. La historia de Soweto es la historia de sus entradas para coches. Es el reino de la esperanza.
Por desgracia, por elegante que fuera tu casa, había una cosa que nunca podías aspirar a mejorar: el retrete. No había agua corriente dentro de las casas, solamente un grifo comunitario al aire libre y una letrina exterior compartida entre seis o siete casas. Nuestra letrina estaba fuera, en un cobertizo de uralita que compartíamos con las casas vecinas. Dentro había una losa de cemento con un agujero en el medio y encima un asiento de retrete de plástico. En algún momento habíamos tenido también la tapa, pero ya hacía mucho que se había roto y había desaparecido. No teníamos dinero para papel higiénico, así que de la pared contigua al retrete colgaba una percha de alambre con papel de periódicos viejos para limpiarse. El papel de periódico era incómodo, pero por lo menos me mantenía informado mientras hacía mis necesidades.
Lo que no soportaba de la letrina eran las moscas. El pozo era muy hondo y siempre estaban allí abajo, comiendo del montón de excrementos, y yo tenía un miedo irracional a que subieran volando y se me metieran en el culo.
Una tarde, cuando yo tenía unos cinco años, mi abuela se fue a hacer unos recados y me dejó unas horas solo en casa. Estaba tumbado en el suelo del dormitorio, leyendo. Necesitaba ir al retrete, pero estaba lloviendo a cántaros y no tenía ninguna gana de salir para usar la letrina, de empaparme mientras corría hasta allí, de que me cayeran goteras encima, de los periódicos mojados ni de las moscas atacándome desde abajo. Y de pronto tuve una idea. ¿Para qué molestarme en ir a la letrina? ¿Por qué no ponía unos periódicos en el suelo, así, sin más, y hacía mis necesidades como un perrito? Aquella me pareció una idea brillante. Así que eso fue lo que hice. Cogí el periódico, lo desplegué en el suelo de la cocina, me bajé los pantalones y me puse en cuclillas y manos a la obra.
Cuando cagas, nada más sentarte aún no has entrado en materia. Todavía no eres una persona que caga. Estás en plena transición de persona a punto de cagar a persona que está cagando. No sacas de inmediato el smartphone o el periódico. Se tarda un minuto en soltar la primera caca y estar cómodo y concentrado. Hay que llegar a ese momento para que la situación se vuelva agradable.
Cagar es una experiencia potente. Tiene algo mágico, incluso profundo. Creo que Dios hizo que los humanos cagáramos como lo hacemos porque nos pone de nuevo en contacto con la tierra y nos aporta una dosis de humildad. Da igual quién seas, todos cagamos igual. Beyoncé caga. El papa caga. La reina de Inglaterra caga. Cuando cagamos, nos olvidamos de nuestros aires y de nuestro estatus, nos olvidamos de lo famosos o ricos que somos. Todo eso se desvanece.
Nunca eres más tú mismo que cuando estás cagando. Uno puede mear sin planteárselo, pero cagar, no. ¿Alguna vez has mirado a un bebé a los ojos mientras está cagando? Está teniendo un momento de conciencia plena de sí mismo. La letrina te estropea eso. La lluvia y las moscas te roban tu momento, y a nadie deberían robarle ese momento. Cuando aquel día me puse en cuclillas para cagar en el suelo de la cocina, me dije: Uau. No hay moscas. No hay estrés. Esto es genial. Me encanta . Yo sabía que había tomado una decisión excelente y estaba muy orgulloso de haberla tomado. Había alcanzado ese momento de relajación e introspección. Luego escudriñé distraídamente la cocina y eché un vistazo a mi izquierda, y allí, a un metro o dos, justo al lado de la estufa de carbón, estaba Koko.
Fue como esa escena de Parque Jurásico en la que los niños se giran y el T. rex está ahí mismo. Koko tenía sus ojos completamente blancos por las cataratas muy abiertos y los movía rápidamente de un lado a otro. Yo sabía que no podía verme, pero se le estaba empezando a arrugar la nariz. Notaba que estaba pasando algo.
Me entró el pánico. Yo estaba a medio cagar. Y lo único que puedes hacer cuando estás a medio cagar es terminar de cagar. Mi única opción era terminar tan en silencio y tan despacio como pudiera, de forma que decidí hacer eso mismo. A continuación: el golpecito muy suave del cagarro de niño sobre el periódico. La cabeza de Koko se volvió inmediatamente en dirección al ruido.
—¿Quién hay ahí? ¿Hola? ¿ Hola ?
Yo me quedé petrificado. Contuve la respiración y esperé.
—¿Quién hay ahí? ¿¡Hola!?
Me quedé callado, esperé y volví a empezar.
—¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Trevor? ¿Frances? ¿Hola? ¿Hola?
Luego se puso a llamar a la familia entera:
—¿Nombuyiselo? ¿Sibongile? ¿Mlungisi? ¿Bulelwa? ¿Quién hay ahí? ¿Qué está pasando?
Era como un juego; como si estuviera intentando esconderme y una anciana estuviera intentando encontrarme usando un sónar. Cada vez que ella decía mi nombre, yo me quedaba petrificado. Y se hacía el silencio total. «¿Quién hay ahí? ¿Hola?» Yo hacía una pausa, esperaba a que ella se volviera a reclinar en su silla y luego empezaba otra vez.
Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, terminé. Me puse de pie, recogí el papel de periódico, que no es la cosa más silenciosa del mundo, y lo doblé muuuuuuuuy despacio. Pero crujió.
Читать дальше