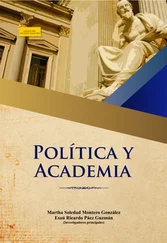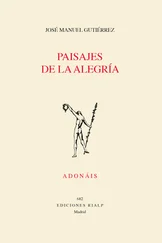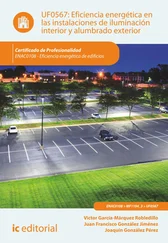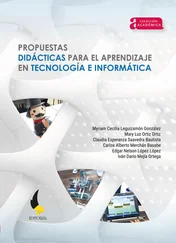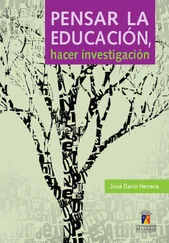Por consiguiente, al adoptar este tipo de investigación se asumió un diseño flexible, con posibilidad de adaptación a los cambios generados por la dinámica del trabajo y capaz de reconstruirse a medida que la investigación avanzaba. Aquí no se pretendió hacer una réplica o un modelo para obtener datos exactos, por lo cual la investigación estuvo enmarcada dentro del paradigma de una investigación narrativa, centrada en historias contadas por los y las participantes.
En la metodología, se estableció el diseño metodológico donde se organizaron las categorías de análisis, que más adelante serán descritas, se diseñó un instrumento de recolección de información que constaba de un esquema de guion de entrevista semiestructurada. Posteriormente, se realizaron entrevistas a profundidad con tres matemáticas colombianas que se han distinguido por su actividad científica en el área en el país. Los análisis de las entrevistas se hicieron desde diversas miradas siguiendo los aportes presentados por Appel (2005)23 y Wolcott (1994),24 y teniendo presentes tres componentes principales: la descripción, el análisis y la interpretación. Los protocolos de estas entrevistas contaron con las consideraciones éticas requeridas por el Comité de Ética para la Investigación Científica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Para la clasificación y organización de la información se tuvieron en cuenta los trabajos de investigación en ciencias matemáticas, el número de publicaciones realizadas, los índices de citación, premios otorgados, medios de visibilización, formas de acceso y oportunidades frente al estudio de las matemáticas de las participantes seleccionadas para el estudio.
La metodología de la historia de vida nos proporcionó los procedimientos para llevar a cabo la clasificación y organización de la información25. El enfoque biográfico nos brindó la posibilidad de recrear una reflexión sobre las experiencias de los sujetos, puestas en relación con el contexto y con otras referencias. “Un relato de vida no es una historia cualquiera: es un discurso narrativo que intenta contar una historia real”26. Es preciso no confundir dos conceptos que deben estar siempre presentes en todo relato de vida: la diacronía y la cronología; la primera hace énfasis en la sucesión temporal de los hechos así como de sus relaciones antes/después, mientras que la segunda se refiere a la datación en términos de edades, de miles, de fechas precisas.
Los indicadores de análisis se establecieron desde la educación comparada. En este sentido, para analizar las experiencias de las mujeres matemáticas de las instituciones seleccionadas, se tuvieron en cuenta para la comparación los siguientes aspectos:
• Ambiente familiar: entorno socioeconómico y cultural.
• Formación académica: licenciadas y matemáticas, formas de financiación de estudios, la vida cotidiana universitaria, influencias recibidas.
• Producción académica e impacto nacional con índice h de Hirsh27.
• Vida cotidiana laboral.
Aun cuando la educación comparada goza de casi dos siglos de existencia, en la actualidad los especialistas se hallan lejos de acordar una definición unánime de la disciplina; Sin embargo, el trabajo realizado por Martínez Usarralde (2003)28, logra integrar dinámicamente algunas de estas definiciones así:
Por educación comparada entendemos la disciplina científica de carácter tanto básico como aplicado: “básico” porque quiere conocer los fenómenos educativos como entidades que forman parte de la realidad y “aplicado” porque a través del análisis busca solucionar los problemas educativos vigentes en las actuales sociedades mundiales.
Para ello, gran parte de los comparatistas han centrado su atención en desarrollar un método específico (la metodología comparada), que aplican a su vez sobre los objetos (los sistemas, problemas y procesos educativos). Ambos, objeto y método, se establecen para analizar, interpretar y reconstruir la realidad de los hechos educativos que interactúan de manera implícita y explícita con el contexto social, económico, político y cultural29.
El periodo de estudio se contextualizó desde comienzos de 1961 hasta finales de 2000. La razón por la cual se seleccionó el año 1961 como el inicio del período de estudio, es porque es en este año que se comienzan a graduar profesionales en matemáticas en Colombia, egresados de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá (UNAL) considerada como universidad pionera en el estudio de las ciencias matemáticas en nuestro país. Es en esta universidad en donde la Matemática se convirtió en una carrera profesional, otorgando por primera vez en Colombia el título de matemático. Además, esta institución se constituyó en el centro de formación académica en el cual las tres investigadoras que destaca esta investigación realizaron su Maestría en Ciencias Matemáticas, una de ellas obtiene, además, el Doctorado en Matemáticas y las otras dos ejercen como docentes. Realmente, la carrera de Matemáticas se creó en 1951 como una Licenciatura en Matemáticas30, pero con el transcurrir del tiempo y por solicitud de los propios estudiantes del programa, esta se transformó en la carrera de Matemáticas.
Se finaliza en el año 2000, porque en ese año se titulan como doctoras en Ciencias Matemáticas las tres primeras mujeres matemáticas formadas en Colombia, una de ellas protagonista en esta investigación. El primer programa de Doctorado en Matemáticas en el país se gestó en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, fue aprobado en 1986, pero su apertura oficial se realizó en 1993. El primer egresado de este Doctorado obtiene su título el 28 de febrero de 1997. El gran impacto académico que implicaría para Colombia esta primera titulación fue registrado por la prensa nacional del momento31.
Este estudio se concentró en el caso de las universidades: Nacional de Colombia en Bogotá (UNAL) considerada precursora en Matemáticas en Colombia; Universidad Pedagógica Nacional (UPN Bogotá), primer claustro educativo para educación femenina en Colombia; y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Tunja. Esta última universidad se toma como referencia por ser la institución en donde tuvo sus orígenes la primera Facultad de Educación en Colombia32.
La parte histórica de la investigación se localiza dentro de los derroteros de la historia social en educación33. Partimos de la premisa de que la historia puede y debe contribuir en la búsqueda de una nueva racionalidad en las políticas científicas, y que la investigación sobre la forma en que han participado las mujeres en la construcción del conocimiento matemático en su contexto social conduce al reconocimiento de las limitaciones que han manifestado los proyectos estatales en dicho sector.
En este sentido, los estudios históricos ayudan a evidenciar la efectividad de las políticas científicas existentes en una época determinada, así como a mostrar si han o no estado orientadas a fortalecer una posición propia de la ciencia.
El marco de referencia de esta investigación comprende aspectos teóricos, conceptuales, históricos, demográficos e institucionales ligados a los estudios de ciencia y género. En este marco conceptual, apoyados por la revisión de publicaciones de diferentes autores y teorías, encontramos que la historia social de la educación posee gran potencialidad explicativa del conjunto de las relaciones y procesos del cambio social. Esta tendencia nos ayuda a resignificar el rol de la mujer, y en este caso de las mujeres que decidieron dedicar su vida al estudio de una ciencia como la matemática, tipificada socialmente como exclusiva y propia del género masculino.
Por otra parte, los enfoques analítico y explicativo, desde los cuales se realizó la investigación, permitieron llevar a cabo una investigación histórica que ilustra la manera compleja en la que los intereses comúnmente reconocidos como “sociales” han ambientado y condicionado la actividad científica de las mujeres colombianas. Esta tendencia se enmarca en lo que se conoce como historia social de las ciencias, tal como se explica en Arboleda et al. (1993)34.
Читать дальше