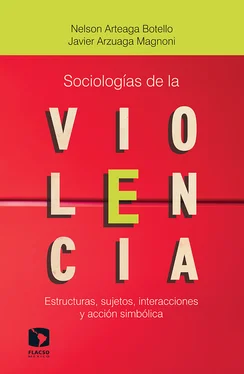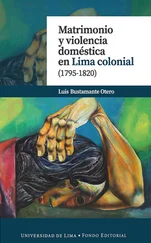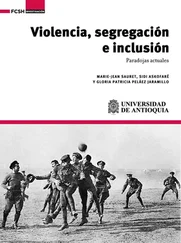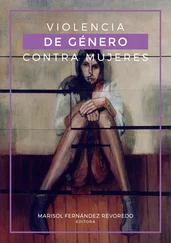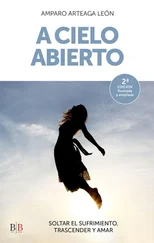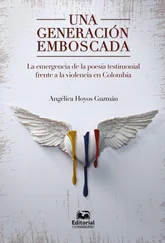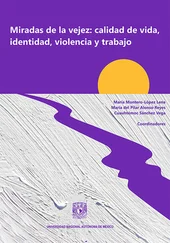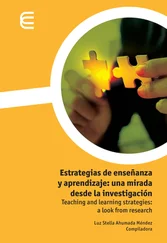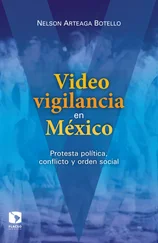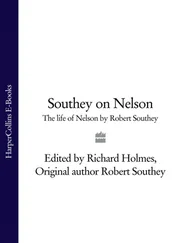El argumento del presente libro se desarrolla mediante el análisis de autores clave para la comprensión, desde una perspectiva sociológica, de la violencia. En consecuencia, se han retomado a los sociólogos que comparten, para usar un concepto de Reed (2011), un sistema de sentido relacionado con la comprensión y explicación de la violencia. Por tal motivo, no se revisa el universo completo de autores que, directa o indirectamente, han tocado el tema, sino solo a aquellos que se han constituido en un campo de discusión y confrontación en dicha disciplina. En los intentos recientes por construir una teoría de la violencia se reconoce, por ejemplo, el peso de las reflexiones de quienes se inscriben en la filosofía social —Georges Sorel, Walter Benjamin, Frantz Fanon—, los cuales establecieron las pautas sobre las que se reflexiona la violencia como un proceso característico de las sociedades modernas y no tanto como una anomalía en su funcionamiento. De igual manera, ya en el ámbito más acotado de la sociología clásica, los trabajos de Émile Durkheim, Max Weber, Talcott Parsons y Lewis Coser, son relevantes porque suscriben la importancia de las condicionantes estructurales y morales para comprender la violencia. Si como sugieren algunos teóricos contemporáneos de la sociología, los componentes del sistema de sentido del discurso de esa disciplina se establecen entre 1890 y 1920, marcando desde entonces las matrices del debate (Alexander, 2005; Joas y Knöbl, 2010; Martuccelli, 1999), podríamos decir que dichos elementos están presentes en la discusión sobre la violencia. [7]Las perspectivas centradas en el sujeto y la interacción, como las que impulsan Michel Wieviorka, Randall Collins, Hans Joas y Charles Tilly, discuten intensamente con los supuestos teóricos de estos clásicos, pero también con los itinerarios de reflexión de la filosofía social.
En este marco, los autores que se abordan en este libro definen un espacio de discusión en el que establecen puntos de acuerdo y tensión (Arteaga, 2007), los cuales se examinan a partir del contexto sociohistórico en el que se producen; una práctica ampliamente aceptada en la sociología. Esta idea sugiere que las teorías no surgen en el vacío, sino que son productos elaborados por personas inmersas en un contexto político, social, cultural y disciplinar específico; y que conforme este se haga explícito, la teoría y el debate que genera a su alrededor adquieren volumen, sustancia y sentido, que por sí mismos no tendrían. Sin embargo, resulta difícil distinguir hasta qué punto un planteamiento teórico debe su emergencia a los marcos referenciales del mundo del sociólogo —por no señalar, además, que la contextualización de las disputas teóricas no explica por qué un mismo contexto histórico produce interpretaciones teóricas distintas y enfrentadas sobre la realidad—. Por tal causa, sería inadecuado recuperar en este ejercicio perspectivas de análisis y tradiciones de pensamiento con las que los autores estudiados no se propusieron interactuar —por acción, omisión o desconocimiento—. Aquello que se desconoce no puede ser un elemento constitutivo del marco de referencia para la reflexión de estos autores. Como sugiere Joas (1990), es imposible analizar y juzgar adecuadamente las construcciones teóricas cuando se les reduce a un reflejo de la realidad, a las dinámicas “en última instancia” de un contexto concreto, o como un diagnóstico de su tiempo. Por el contrario, hay que situarse en el cómo una teoría se produce y transforma a partir de los desafíos y retos que se originan en las estructuras y lógicas del debate teórico. Esto obliga a explorar el modo de plantearse los desafíos teóricos en términos de los supuestos centrales sobre la acción humana y el orden social. Precisamente, este libro construye su argumentación a partir del análisis de dichos supuestos.
Aunque el propósito de este libro es examinar cómo la violencia adquiere un rostro distinto si se le mira desde el crisol de la cultura, esto no es novedoso. Distintas tradiciones en la disciplina de la historia han buscado comprender la construcción del ser humano a partir de su cultura (Muchembled, 2010; Delumeau, 1989; Chesnais, 1982), y en la antropología una añeja tradición ha explorado los rituales de la violencia, su carácter ambivalente entre lo sagrado puro e impuro, y las “culturas de la violencia” (Díaz, 2014; Ehrenreich, 2000; Girard, 1985; Nordstrom, 1997). [8]No obstante, en sociología la cultura se ha entendido regularmente como “una variable dependiente”, algo que debe ser explicado por procesos materiales que provienen de la esfera económica, política o de la creatividad de la acción y de los sujetos. Siguiendo la propuesta de la sociología cultural (Alexander, 2000), nosotros partimos del supuesto de que la cultura es una variable independiente con relativa autonomía cuando da forma a las acciones humanas y a las instituciones. Por tal hecho, analizar la violencia como proceso cultural implica conceptualizarla como una acción simbólica inserta en una red de sentido que puede ser entendida por la cultura misma y no en función de elementos no culturales. La violencia, en tanto acción simbólica no es violencia simbólica , es decir, la expresión de un poder que logra imponer significaciones como legítimas disimulando u ocultando las relaciones de fuerza (Bourdieu y Passeron, 1977; Bourdieu, 1981). Pero tampoco es violencia cultural, como afirma Galtung (2003): expresión de un marco legitimador que se materializa en acciones concretas. [9]Nuestro análisis se enfoca sobre todo a explorar cómo la violencia —en el sentido acotado que se define aquí— ha sido abordada de manera distinta, ya sea como expresión constitutiva de un orden social o de su crisis, ya como expresión de un tipo particular de acción. Es por esto que la exploración de las diversas posiciones sobre la violencia que cruzan la disciplina sociológica nos obliga a hablar, siguiendo una propuesta cara a Martuccelli (1999), más que de sociología, de sociologías de la violencia: un análisis sobre las diversas matrices discursivas clásicas y contemporáneas que buscan explicar y comprender la presencia de la violencia hacia las personas o las cosas en las sociedades modernas. Cabe mencionar, sin embargo, que la aplicabilidad teórica no es un objetivo de este texto, ya que eso implicaría desarrollar un marco metodológico para el estudio de un caso particular. En la medida en que este libro se centra en el análisis de la lógica teorética de los principios generales sobre los cuales se explica y comprende la violencia, está centrado en los elementos apriorísticos de la teoría social, es decir, en los elementos no empíricos que la constituyen.
La obra está dividida en dos grandes partes. La primera analiza los antecedentes del pensamiento filosófico contemporáneo que enmarcaron el pensamiento sociológico clásico sobre la violencia y las referencias que constituyeron a este último. Este apartado abre con un capítulo donde se examinan las interpretaciones de la violencia desde cierto pensamiento clave de la filosofía del siglo xx, en particular del de Sorel, Benjamin y Fanon. Las aportaciones de estos autores fueron relevantes para trasladar la violencia al centro del trabajo intelectual, cuando señalaron que no era un fenómeno transitorio o excepcional —que poco a poco desaparecería conforme se consolidaran la modernización económica, política y cultural—, sino que era un elemento constitutivo central en las sociedades contemporáneas; por un lado, inscrito en el orden social de las sociedades capitalistas; por el otro, en las estructuras normativas de los grupos que las componen —en sus ideologías, mitologías y narrativas—. Desde la filosofía se orientaron esfuerzos destinados a sentar las bases de una interpretación normativa de la violencia con el fin de distinguir en qué momento es la manifestación de un proceso de subversión de las relaciones de dominación y explotación, o un medio para garantizar el mantenimiento de las relaciones asimétricas de poder. En este orden de ideas, los filósofos referidos desarrollaron una perspectiva de la violencia que pretendía distinguir el momento en que representaba la pureza de la rebeldía —por tanto, una violencia buena o pertinente , pese a sus consecuencias— y cuándo estaba marcada por la impureza de la dominación y la explotación social. Una lógica de pensamiento que, como se verá, fue objeto de una dura crítica por parte de Hannah Arendt, quien siempre sostuvo, a contrapelo de dichos autores, que la violencia no era más que un instrumento, carente de cualquier capacidad para generar, por sí misma, tanto la libertad de los hombres como el dominio de los poderosos.
Читать дальше