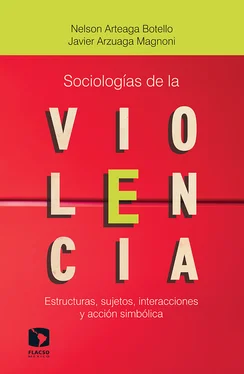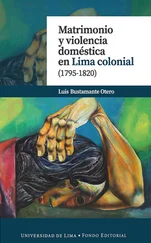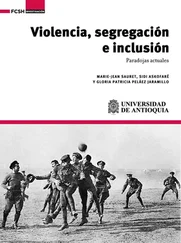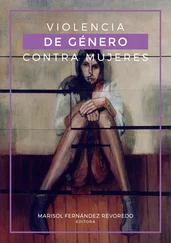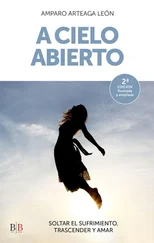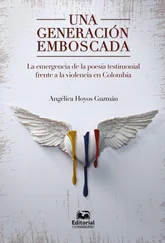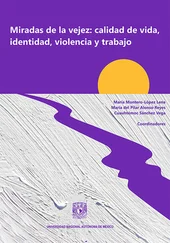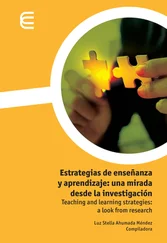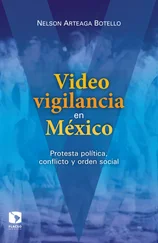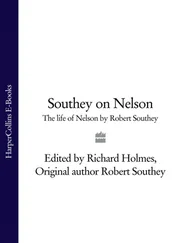Por otra parte, la sociología dirigió su interpretación de la violencia hacia la vía unidimensional. Durkheim, por ejemplo, dio mayor peso a la subjetividad colectiva, y Weber no acabará de definir claramente una visión multidimensional. De acuerdo a Alexander (1983), será Parsons el primero que planteará seriamente, como programa de trabajo, la construcción de una perspectiva sociológica multidimensional. Sin embargo, sus esfuerzos no dieron los frutos esperados puesto que terminó por dar un peso mayor a la estructura y al sistema frente a la acción social. A decir de Alexander, el fracaso de la sociología clásica y del propio Parsons se debió a que ninguno pudo reconocer que acción y orden, objetivismo y subjetivismo, libertad y constreñimiento, así como los órdenes normativo y estructural, son esferas autónomas; es decir, que son sistemas que funcionan bajo lógicas distintas y, por consecuencia, no pueden ser suscritas a relaciones de determinación —aunque esto no significa que no establezcan vasos y fronteras de comunicación.
A finales del siglo xx, gracias a las perspectivas centradas en el actor y la interacción, surgieron otras propuestas que reorientaron la discusión sobre la violencia, dando menos peso a los órdenes estructural y normativo y explorando más los procesos de construcción de la violencia en función de sus actores y sus situaciones concretas. La primera de estas perspectivas dará un papel significativo a los procesos de subjetivación y desubjetivación. Michel Wieviorka y Hans Joas son los más representativos de esta corriente centrada en el sujeto. Wieviorka apuesta por entender la violencia como el resultado de un trabajo de los sujetos sobre sí cuando no pueden definirse como actores en una sociedad determinada. En la teoría de Joas, la violencia es el resultado de un proceso de creatividad limitada de los sujetos para hacer frente a situaciones muy definidas. Por otro lado, desde la perspectiva interaccionista , los análisis se enfocan en el peso de las situaciones cuando emerge la violencia. Randall Collins afirmará, como se verá más adelante, que los seres humanos evitan constantemente la violencia y que, en consecuencia, en sus interacciones tienden siempre a crear mecanismos simbólicos para contenerla, y habrá de aparecer cuando los involucrados en la interacción sean incapaces de evitarla. Charles Tilly, por el contrario, advierte que la violencia es una expresión, entre otras, de las formas de protesta política y que se recurre a ella cuando las alternativas pacíficas son estratégicamente inadecuadas.
Como en otros ámbitos de investigación, este giro hacia el actor y la interacción significó, en buena parte, un traslado de las perspectivas de los órdenes normativo y estructural a una esfera de análisis distinto, en la que el actor se transformó, por un lado, en un crisol donde las normas se procesaban, interpretaban y creaban para inhibir o generar la violencia y donde, por otro, las interacciones se transformaron en la microestructura social que era necesario examinar para explicar cómo la sociedad produce la violencia (Alexander, 1998). Se repetía así, aunque en otra escala, la dicotomía orden normativo/orden estructural, a tal grado que la discusión entre una y otra posición también se ha polarizado. Las perspectivas microsociológicas del sujeto y la interacción enfatizarían, entonces, la contingencia del orden social y la centralidad de la negociación individual. Para Alexander (1998), estos dos movimientos teóricos se encuentran limitados porque imponen líneas de trabajo que sustentan de nuevo posiciones centradas en una sola esfera, y que han fracasado porque ambos soslayan que se han construido con distintos referentes de la acción: internos en un caso, externos en el otro. En este sentido, la discusión solo puso al día la oposición entre enfoques individualistas y colectivistas, así como racionales y normativos. De esta forma, las perspectivas centradas en el sujeto igualan el actor con una entidad creativa, reflexiva y rebelde, y la interacción, con un patrón que existe fuera del actor y que de alguna manera le impone sus reglas.
Resulta interesante observar que en la discusión entre sujeto e interacción ambas posiciones comparten la idea de que la violencia expresa una falla o un quiebre en la construcción de sentido de ciertas relaciones sociales o en el sujeto mismo como actor. Este aparente acuerdo que subyace como principio apriorístico del análisis permite detectar que comparten un mínimo común denominador: la violencia se interpreta como la imposibilidad de los sujetos para transformarse en actores o como las interacciones para evitar la emergencia de la violencia. Este libro propone que la violencia no es únicamente esto y no puede ser reducida a principios generales o apriorísticos con los que hasta ahora se ha intentado comprenderla y que la simplifican a tres posibles interpretaciones: a) la violencia es el producto de la influencia de un conjunto de estructuras normativas y sociales que se imponen sobre el actor; b) la violencia deriva de las capacidades autorreflexivas o creativas de ciertos actores que ven en ella una forma de acción válida frente a algunos contextos, y c) la violencia es el resultado de procesos concretos de interacción fallidos. En cada una de estas explicaciones los actores aparecen a) como si fueran objeto de fuerzas externas —las grandes estructuras normativas y sociales, y determinados procesos de interacción—, y b) como si actuaran por fuera y contra el orden normativo y estructural. El objetivo de este libro es mostrar que más allá de estos principios, la violencia —siguiendo la interpretación de la acción de Alexander (1992)— es un proceso de ejercicio de la agencia que interpreta el orden normativo y no va en contra de él. En la medida en que las personas actúan en ese orden, su acción no es mimética o una simple reproducción internalizada de ambientes simbólicos. La acción involucra un proceso de externalización o representación agéntica . La violencia, en esta dirección, puede ser pensada como acción representacional; es decir, como acción expresiva inserta en una red de interpretación, localizada en marcos de sentidos sociales y, por tanto, como acción simbólica.
Consideramos que una vía que se puede explorar involucra el programa fuerte de la sociología cultural. [5]Pensar la violencia como acción simbólica implica reflexionarla como un acto que expresa sentidos y significados sujetos a interpretación. Es decir, que pone de manifiesto un proceso por el cual los actores, individual o colectivamente, despliegan hacia otros sus capacidades de hacer daño a una persona o cosa —por medio de la fuerza—, expresando con esto lo que significa para ellos su situación social, consciente o inconscientemente. En otras palabras, la violencia es un performance . Esto significa que su ambiente es el sistema cultural. No es, en esta lógica, un epifenómeno del mundo de la economía y la política. [6]Considerar la violencia de este modo implica que debe prestarse atención a las narrativas y símbolos que se ponen en operación en torno suyo en un momento determinado, es decir, dar cuenta de los distintos sentidos que adquiere la violencia en el conjunto de la sociedad.
Esto introduce una reflexión particular sobre los actores de la violencia, sus víctimas y sus espectadores, tanto por parte de quienes la critican como por quienes la justifican. Mientras que las perspectivas clásicas —sociológicas y filosóficas— la conciben como el efecto de amplios procesos ligados al orden moral o social, y las perspectivas centradas en el actor la consideran como una falla del mismo actor o de sus interacciones, la aproximación a la violencia como acción simbólica evita juzgar a los actores como entidades trágicas —incapaces de escapar de la violencia— o heroicas —capaces de evitar la violencia gracias a sus aptitudes de reflexionar y su esfuerzo subjetivo—. Apuesta a interpretar la violencia como un acto que se expresa mediante un ambiente cultural y, por ello, su presencia tiene un sentido para el conjunto de la sociedad, particularmente en el orden de sus instituciones de comunicación —los medios de comunicación y las asociaciones sociales— y las instituciones reguladoras —instancias gubernamentales y legislativas—. En la medida en que se considere la violencia como una acción simbólica será posible pensarla como una fuerza de sentido que se crea y se recrea dentro de la sociedad, y no solo como un proceso que responde a las fuerzas impersonales de los órdenes normativo y estructural, o a las fracturas de los sujetos y sus interacciones.
Читать дальше