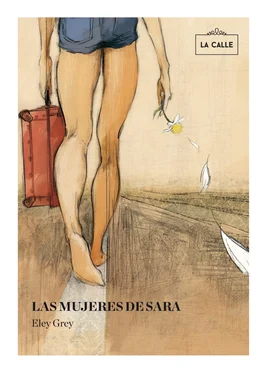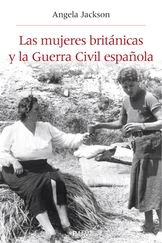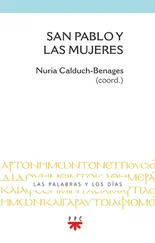En fin, gente normal y no como en esas series, donde la gente joven se comportaba como gente adulta, los adultos como gente joven y los ancianos como niños. Los bares que salían en esas series de televisión abrían todas las noches y la gente salía con amigos cualquier día de la semana. O preparaban cenas y fiestas en sus casas para invitar a todas esas personas que de repente aparecían en escena y una pensaba: “¿Es que nadie trabaja al día siguiente?”.
Gente sin problemas, sin preocupaciones demasiado serias. Cuando tenían algo que solucionar, pronto encontraban la manera de hacerlo. Daba igual de qué se tratara, porque todo a su alrededor se sucedía de tal forma que el problema se hacía pequeño, diminuto, tan minúsculo que era de risa. Y entonces se transformaba en comedia. De cualquier problema se hacía comedia, para esa gente la vida era una comedia.
“Me gustaría vivir en una serie, ver la vida como una comedia y saber que incluso antes de encontrarte con un problema, este se solucionará de la forma más inverosímil, casi sin complicaciones ni grandes sacrificios. ¡Es un lujo de vida!”.
Solía pensar así delante de la pantalla del televisor aunque nunca en su vida había sufrido problemas realmente serios. Nunca había sufrido la pérdida de un ser querido, ni había tenido nunca un accidente que le hubiera provocado alguna lesión. No tenía muchas amigas pero tampoco tenía enemigas y en el instituto era de sobresaliente. Sin embargo, fantaseaba con vivir como la gente de sus series: felices y sin problemas.
A las doce del mediodía de aquel diez de agosto de 2013 llegó a la montaña. Hacía un calor abrasador y ni un alma se dignó a darle la bienvenida. Había viajado a ese pueblo de montaña muchas veces a lo largo de su vida, y todas las veces lo había hecho sola, sin Claudia. La montaña le daba la fuerza de la que ella carecía por naturaleza y cada vez que se había sentido mal por cualquier cosa en sus años de andadura por la capital, cogía el coche y se alejaba de Madrid para respirar el aire puro y sano de la montaña.
–Ayer hubo verbena, son las fiestas patronales y la gente se acostó tarde. Hoy habrá disco móvil. Siento si habías planeado trabajar esta noche. ¡Vas a tener que salir!
–No creo que salga, Silvia, estoy agotada del viaje, pero muchas gracias igualmente.
Le gustaba aquel pueblo. Le evocaba independencia y confianza en sí misma. Era un pueblo del interior de Alicante, de la España profunda, como se suele decir: mil habitantes, un colegio, un ambulatorio, tres bares, dos hornos y una pequeña tienda de ultramarinos. Nada más. Bueno, sí, el punto débil de Sara y el motivo de que se hubiera decidido por fin a dar el paso de viajar por este tiempo indefinido a un pueblo donde la cobertura del móvil aún no había llegado: la montaña. La MONTAÑA con mayúsculas. Rodeaba el pueblo y, majestuosa, le daba los buenos días. Esa montaña, que tantas y tantas veces había recorrido con la única compañía de sus zapatillas y la mochila para el agua, abrazaba al pueblo y convertía sus alrededores en un precioso valle inhóspito y tranquilo que evocaba sus primeros pobladores: habitantes del paleolítico que vivían en los abrigos y cuevas de las laderas ahora casi sin vegetación. Cazaban jabalís y recolectaban los frutos que abundaban en la zona: almendras, aceitunas, cerezas, manzanas, peras e higos. Esta montaña fue la única que le hizo la reverencia cuando la vio llegar con su coche destartalado. La única que le sonrió y le auguró dorados amaneceres y serenos atardeceres junto a ella. Eso es lo que necesitaba ahora. Solo eso.
*********
Las vacaciones de verano le gustaban, siempre le hacen a uno sentir ilusión por algo. Como si fuera algo nuevo cada año, aunque cada vez sea lo mismo.
Con Claudia ya no discutía. Había entendido que tendría que ser así mientras quisiera compartir su vida con ella. Cada verano, Claudia volvía a casa de sus padres. Sus padres nacieron en Salamanca, crecieron y estudiaron allí. Cuando tuvieron suficiente edad para “volar”, decidieron salir de Salamanca. Los últimos coletazos del movimiento hippie (el que la sociedad y la cultura patria permitían) estaban representados en esa pareja. Por miedo a caer en pleno “vuelo” en su España natal, volaron a Londres. Ambos encontraron trabajo nada más llegar, a pesar de que se fueron con una mano delante y otra detrás. Su nivel de estudios fue fundamental y el dominio de la lengua hizo el resto. Tras dos años y medio viviendo estrechamente, sin muchos lujos pero sin problemas económicos, engendraron a Claudia. Hija única y mimada hasta la saciedad. Sin embargo, no había sido ese el deseo de sus progenitores. Tras varios años infructuosos intentando dar un hermano a su adorada hija, años de pruebas, analíticas y cientos de libras, los médicos diagnosticaron una enfermedad rarísima a su padre, una enfermedad que no tenía cura y que pocos años después sería la causa de su muerte. Con solo diez años, Claudia tuvo que despedirse de su padre. Aquello la marcó de por vida. La horrible y dolorosa pérdida hizo que el vínculo entre ella y su madre se hiciera más estrecho. Más y más necesario. “Crecí de golpe” le había dicho a Sara muchas veces. Tantas veces se lo había dicho que ya había perdido la cuenta. Nunca se lo discutió, entendía el dolor y no tenía intención de cuestionárselo. Por nada del mundo. Pero en el fondo Sara sentía que aquella mujer con la que vivía nunca había terminado de crecer. Seguía siendo una niña de diez años pre púber que no había aceptado seguir creciendo sin papi a su lado.
A Sara no le gustaba discutir con Claudia, ni con ella ni con nadie, en realidad. Pero con ella menos que con nadie. Sara siempre terminaba con sus argumentos a nivel del suelo, por debajo del suelo. No conseguía hacerse entender, o es que realmente Claudia tenía razón. Pero, ¿todas las veces? Imposible. No podía tener razón siempre. Aceptar eso hubiera sido aceptar que ella siempre estaba equivocada. Se puede aceptar el equívoco muchas veces, abundantes veces incluso, no tenía problemas en hacerlo, pero de ahí a aceptar que nunca tenía razón… sencillamente era imposible. Con los años llegó a la conclusión de que aceptándolo era la única forma de no terminar desatando batallas campales a lo ancho y largo de la casa. Lo asumió, sin más, precisamente por eso decidió también que no podía permitirse el lujo de crear discusiones con Claudia. El poco amor propio que le quedaba le obligaba a protegerse. Instinto de supervivencia le llaman algunos, dignidad otros. Estabilidad, statu quo, eso era para Sara.
Se conocieron en un bar de ambiente. Nunca hubiera pensado que un rollo de una noche en un bar de aquellos pudiera terminar en una relación seria. Los primeros meses fueron de sueño, incluso los primeros años. Claudia era la persona más atenta del mundo, la cuidaba, le daba mimos, le hacía sentir una pasión interior que creía nueva y abrasadora. Se sentía alguien, se sentía querida. Especial. Cuando alguien a quien sientes tan cerca, a quien siempre tienes ganas de besar, decide cuidarte y hacerte sentir la mujer más especial y bella del mundo es porque eso tenía que ser amor. Y eso quería creer, porque después de su última ruptura no quería, ni podía permitirse, pensar de otra forma.
Habían pasado cinco años desde aquella noche en aquel bar de moda. Donde había muchas chicas. Algunas guapas y otras menos guapas, mucho estrógeno que se podía respirar en el aire. Alcohol, música alta y miradas, cientos de miradas de mujer. Miradas interrogantes, inquisitivas, deseosas, curiosas. Miradas que preguntaban, sin hablar, “¿Estás sola?”. Así funcionaba el ambiente, o funciona, ya no lo sabía. Hacía mucho tiempo de aquello y, sinceramente, ya no le importaba.
Читать дальше