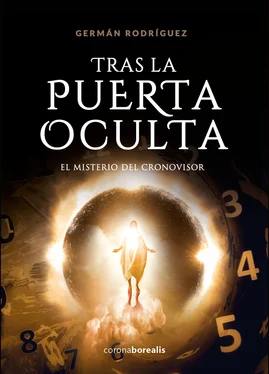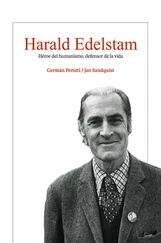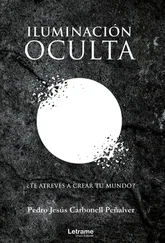—¿Por qué crees que el Señor desea castigarte?
—¿Que por qué lo creo? ¿Sabe lo que es despertarse después de una noche de pesadillas y saber que Él ya está ahí, acechando? ¡Cada mañana! ¡Desde el amanecer! ¡Sin falta! ¡A cada instante! ¡Siempre, cada día y cada noche! No deja de vigilarme ni de ponerme a prueba. ¡Ni siquiera me permite tragar saliva! ¡Viene a por mí! ¡Lo sé! —Su voz se ahogó en un sollozo—. Le he rezado todos estos años, sin descanso... Pero no encuentro perdón; solo castigo, solo tortura...
Del Val no era un hombre capaz de sentir empatía; aun así, un escalofrío le recorrió la piel. Realmente, aquel desgraciado albergaba el horror en las entrañas.
—Él siempre perdona. —Intentó sonar convincente.
El hombre contuvo una risa. Su repentino cambio de actitud sorprendió al cardenal.
—¿Ah, sí? —Elevó el tono—: ¡Usted no sabe nada! ¡Usted no se ha enfrentado con Él cara a cara, ni ha visto la rabia en su mirada! ¿Perdonar? ¡Él es el fiscal de la acusación, el juez y el verdugo! ¡Ya ve: tres personas en una!
El cardenal adivinó la mueca de sarcasmo que sin duda se había dibujado en el rostro del extraño.
—Cuídate de las blasfemias. Dime: ¿cuál fue tu pecado?
—Un pecado mortal —dijo con una risa helada—. Maté a un hombre.
Del Val tardó unos segundos en asimilar la respuesta.
¡Dios mío! ¿Es un asesino?
Notó que se le retraían los testículos.
—¿Por qué lo hiciste? —acertó a preguntar.
El hombre pegó el rostro a la celosía hasta que el cardenal pudo ver el brillo de sus ojos al otro lado.
—A eso he venido, eminencia. —Su voz había recuperado de pronto la calma y se había vuelto insinuante—. A buscar respuestas.
¿Qué ha querido decir?
De súbito, se le reveló qué tenía aquella voz de especial. Fue en una fracción de segundo. Comprender y perder el equilibrio. Se sintió caer a plomo, como en un lago de aguas tranquilas que, al zambullirse en ellas, se agitaban hasta levantar todo el fango depositado en el fondo a lo largo del tiempo. Un fango pegajoso de imágenes y palabras que amenazaban con tragárselo en un remolino turbulento. Imágenes y palabras del pasado. Y entre ellas, una voz.
Es su voz. Ha cambiado, pero es su voz.
Salió precipitadamente del confesionario y se situó ante el bulto del intruso. Aunque este se confundía con las sombras, pudo notar que lo miraba de hito en hito sin abandonar su posición arrodillada. Tras unos segundos, con parsimonia, su negra silueta comenzó a incorporarse. Dio unos pasos al frente que revelaron una leve cojera y, pasando de la oscuridad a la penumbra, se plantó ante su confesor. A la luz gastada de unas velas, Del Val lo examinó con detenimiento.
Vestía una gabardina sobre un traje oscuro. Era un hombre delgado y alto, aunque ligeramente encorvado por el peso de sus sesenta y tantos años mal llevados. La cabellera, gris y descuidada, empezaba a necesitar un corte, al igual que la barba, que llevaba varios días sin afeitarse. Y su rostro anguloso adquiría dramatismo en unos ojos grises que habían sido de ave rapaz pero que ahora, enrojecidos y cansados sobre unas bolsas prominentes, hablaban de fiebre y de derrota.
—Weiss —pronunció el cardenal lentamente y con la precaución de quien invoca a un fantasma.
Los ojos de Weiss se volvieron penetrantes. Parecía disfrutar con la confusión de su interlocutor.
—Su eminencia ha tardado en reconocerme. Supongo que han sido demasiados años. Más de treinta, de hecho. Y muy largos. Sobre todo para mí.
Del Val frunció el ceño.
—¿Qué quieres? ¿A qué has venido ahora?
—Ya se lo he dicho.
—Sabes muy bien que no puedes estar aquí. Perfectamente podría hacer que te arrestasen. Por esta vez pasaré por alto tu intrusión; pero te lo advierto: vete y no vuelvas.
—He venido a por respuestas y no pienso irme sin ellas.
El cardenal irguió su mandíbula de boxeador y sacó un teléfono móvil.
—Pues haré que te echen. Avisaré a seguridad y estarás en la calle en menos de un minuto.
—No lo hará.
—¿Ah, no? Déjame que te recuerde algo: tú y yo estamos retirados, pero existe una diferencia entre los dos, y es que yo aún tengo poder para conseguir que no vuelvas a molestarme nunca más. Así que vete en paz y da gracias a Dios por haber podido vivir tu vida todos estos años.
Weiss rio en silencio.
—¿Qué te hace tanta gracia?
—Pensar que su eminencia bendijo esta pistola.
El cardenal, sorprendido, se dio cuenta de que Weiss sostenía una pistola y lo apuntaba directamente al estómago.
c a
No era habitual que su eminencia llegase acompañado y menos a esas horas, cuando solía encerrarse en su despacho a preparar los asuntos del día siguiente. De ahí que sor Virtudes, su asistenta personal, se extrañase cuando lo vio aparecer por el pasillo junto a un hombre alto de aspecto demacrado.
A sus cincuenta y ocho años, sor Virtudes llevaba más de quince al servicio del arzobispo, por lo que nadie conocía sus costumbres mejor que ella. El propio Del Val había insistido en llevársela consigo cuando se trasladó a Turín, aunque la monjita solía bromear diciendo que la única razón de ello habían sido sus sesos de cordero salteados en aceite de oliva y ajo y entreverados con ramitos de coliflor y perejil, con los que su eminencia se chupaba siempre los dedos. La bandeja que portaba sor Virtudes aquella noche, sin embargo, no contenía tan exquisitas viandas, sino un austero vaso de agua y las medicinas para los distintos achaques sin demasiada importancia que, producto de la edad, afligían al cardenal.
Del Val era de por sí un hombre serio, distante y de semblante hosco, pero ese día la monja percibió enseguida que su rostro parecía aún más contraído de lo normal. Mientras, por algún motivo, se tragaba las pastillas allí mismo, en pleno pasillo, sor Virtudes aprovechó para lanzar una ojeada a su acompañante; muy rápida, eso sí, pues no quería ser tildada de curiosa. El desconocido tenía aspecto de haberse acostado con el traje puesto y de no haber pegado ojo en toda la noche. La barba y el cabello descuidados la sorprendieron también, pues no eran habituales en los visitantes del despacho cardenalicio. Sin embargo, bajo aquel desaliño sobrevivía algo; en la forma de caminar, en la mandíbula apretada, en la manera de mirar al frente, reconoció los restos de una disciplina que a ella le resultaba muy familiar tras todos los años pasados en el Vaticano sirviendo a Del Val.
—¿Cenará a la hora de siempre? —preguntó una vez que el cardenal hubo terminado con las pastillas.
—No lo sé.
Fue una respuesta seca, en tono de impaciencia. Sor Virtudes se marchó, pero antes de desaparecer al final del pasillo se giró y vio al cardenal abrir la puerta del despacho con la única llave existente, que custodiaba él mismo, y entrar seguido por el misterioso hombre, que no había sacado la mano del bolsillo de la gabardina en todo el tiempo.
c a
Weiss examinó el amplio despacho de Del Val. Los grandes ventanales, que de día bañarían de luz la estancia, aparecían enmarcados por pesados cortinajes de terciopelo que caían como cascadas rojo escarlata. Colgados a lo largo de las paredes, los retratos de sus antecesores en el cargo, miembros de una fraternidad secreta acostumbrada a discutir sus asuntos a puerta cerrada, intercambiaban miradas de inteligencia. Generaciones de intrigas. Sin duda, Del Val había sido admitido de buen grado en sus conciliábulos.
A regañadientes, el cardenal le indicó la mesa al fondo del despacho. Weiss avanzó despacio, como si temiera estropear aquel entarimado reluciente. El recorrido se le hizo largo y el sonido de sus propios pasos extrañamente distante.
Читать дальше