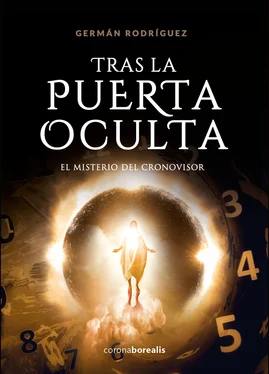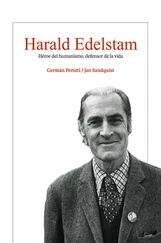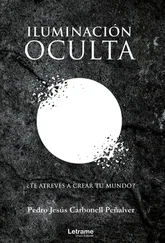Sí, yo he sido testigo de vuestra magia engañosa. Decidme, sacerdotes de la ciencia, ¿qué es lo soñado y qué es lo real?
Su mirada se perdió suspendida en el pasado, que a sus setenta y dos años, se lamentó, debería quedar ya lejano y que, sin embargo, se hacía presente cada día como una enfermedad crónica. Las arrugas que surcaban su rostro parecieron hacerse más profundas. Por un momento, el cardenal altivo, fuerte, de gesto enérgico y acostumbrado a encarnar el poder de la Iglesia dio paso a un anciano atribulado por los remordimientos.
Un zumbido penetrante lo sacó de sus reflexiones. Era un niño haciendo volar un helicóptero de juguete entre los lirios y azucenas que adornaban el relicario. La encargada de retirar las flores que serían sustituidas por otras más frescas a la mañana siguiente había tenido la mala idea de llevar a su hijo con ella. Al cardenal le molestó la escena, no solo porque la casa de Dios no era lugar para juegos, sino sobre todo por aquel zumbido de abeja del helicóptero, un zumbido que, sin que supiera el motivo, le sonaba a amenaza. ¿Qué había en él para que lo inquietase así? Al percibir el malestar de Del Val, la mujer alzó la voz para amonestar a su hijo, y al instante la mirada del chiquillo se encontró con la del cardenal. La notó tan áspera, tan adusta, que de repente comprendió qué quería decir aquello de que Dios iba a castigarlo si se portaba mal. E inmediatamente su helicóptero paró en seco y se posó en el bolsillo de su anorak.
c a
Las luces se habían ido apagando. Aquí y allá, solo pequeñas velas moribundas mantenían ahora a duras penas una penumbra temblorosa y amarilla. Mientras escuchaba sus pasos resonando entre las paredes de piedra, Del Val no pudo evitar el pensamiento de que la catedral entera parecía una sala de tanatorio gigantesca para la presencia adorada en la Sábana. Frunciendo el entrecejo con obstinación, procuró alejar esas reflexiones de su mente y se concentró en las tareas que lo aguardaban. Se había hecho tarde; el informe diario de su hombre destacado en Madrid estaría ya listo.
Se apresuraba por la nave lateral hacia sus aposentos cuando desde un rincón oscuro llegó hasta sus oídos el sonido de una respiración pesada. Extrañado, se detuvo a buscar su origen. Entonces entornó los ojos y adivinó la figura de un hombre alto arrodillado en un confesionario. Su rostro, una mancha negra, se mantenía pegado a la celosía. Durante unos instantes permanecieron en silencio, cada uno consciente del otro. Del Val empezó a experimentar una desconocida sensación de incomodidad, pero al fin el hombre rompió el silencio con un acento extranjero que le resultó familiar.
—Deseo confesarme —le dijo.
—La catedral ha cerrado; ¿no lo ve? No puede estar aquí.
La figura oscura no se movió. Y se hizo otro silencio. La sensación de incomodidad no abandonaba a Del Val: era como si se hubiese topado con un perro sin collar y no supiese cómo iba a reaccionar. Desde luego, aquello era de lo más inoportuno y alguien del servicio de seguridad tendría que rendirle cuentas.
—Vuelva mañana. —Su voz sonó rotunda y masculina.
—¿Le niega confesión a un pecador? —replicó el hombre. Luego cambió el tono de voz—: Se lo suplico.
El cardenal tendió la vista alrededor en busca de ayuda, pero se encontraba completamente a solas con el desconocido. Resignado, suspiró y se dirigió al confesionario.
c a
Ya no solía confesar a nadie, aunque hubo una época en que había recibido valiosas informaciones por aquel procedimiento. Le gustaba el diseño del confesionario, que bajo la apariencia de proteger la identidad del penitente la descubría por completo sin dejar nada oculto. Y es que la voz era la clave. Mientras pudieses escuchar, los rasgos de la cara resultaban prescindibles, una cubierta exterior fácil de moldear y por lo tanto engañosa. Eran los tonos e inflexiones de la voz, que salía de dentro, los que trasparentaban todo, como bien sabían los ciegos o los oyentes de la radio. Si el rostro era una fotografía, la voz era una radiografía, y tras una cierta práctica uno podía desnudar a su interlocutor sin necesidad de verlo.
Del Val agudizó el oído. El extraño había despertado su curiosidad. Desde luego, no parecía ningún vagabundo ni ningún loco. Se expresaba con corrección. Y, sin embargo, en el momento de intercambiar las fórmulas rituales el olor a ginebra había invadido el confesionario. Además, estaba ya seguro de algo: el origen de la inquietud que lo rondaba estaba precisamente en su voz. No acababa de entenderlo; el hombre estaba allí mismo, al otro lado de la celosía, y en cambio su voz parecía venir de algún lugar lejano. Pensó entonces, sin siquiera saber por qué, en los sonidos amortiguados que se oían debajo del agua.
Los segundos pasaban lentos y él seguía inquieto. Se imaginó el confesionario como una cámara de aislamiento sensorial; respiró profundamente, llenando bien de aire el ancho tórax, y procuró relajarse.
—He ofendido a Dios —declaró finalmente el penitente.
—¿Qué le has hecho?
—Lo que hice, lo hice de buena fe. Solo obedecía; hacía lo que creía justo.
—Y… ¿qué fue?
—Ahora ya da igual. Aunque yo me crea inocente, Él me ha declarado culpable.
Sin cambiar la postura de su cara y aunque no pudiera ver al hombre, el cardenal levantó los ojos hacia él.
—¿Cómo puede ser? Dígamelo —siguió hablándole este—. ¿Cómo puede ser que Él no distinga al justo del culpable, que pierda a ambos por igual?
Por lo visto, iba a ser una confesión complicada además de intempestiva. Del Val procuró armarse de paciencia.
—Sus designios son inescrutables —se limitó a decir.
—¡Y tanto que lo son! ¿Me crearon sus manos y ahora solo desea destruirme?
—¿Por qué iba a desear Nuestro Señor tu destrucción?
—Porque he despertado su ira... Es el Dios de la Venganza de Job y yo lo he convocado... Lo he convocado...
En ese momento, el cardenal percibió un estremecimiento al otro lado.
Al final va a ser un loco.
—Le he suplicado perdón; pero no me escucha. Nada que yo haga para redimir mi culpa es suficiente. ¡Me persigue! —Su voz mostraba una creciente ansiedad—. ¡El Señor me persigue por lo que hice! ¡Sin descanso! ¡Sin tregua! Desea aplastarme. Me tiene en el punto de mira y no hay donde esconderse porque Él lo ve todo...
La angustia, que agitaba cada vez más sus palabras, comenzaba a filtrarse por la celosía como un gas venenoso. El cardenal sintió la necesidad de abrir el confesionario para ventilarlo, pero se contuvo.
—Es cruel —continuó el penitente—. Es infinitamente cruel. ¡Es sádico! No se conforma con el simple dolor; el suplicio al que te somete va más allá de toda medida y cuanto más suplicas, más aprieta; cuanto más te arrastras, más disfruta... —Gimió—. Es lo que dice el libro de Job. Así está escrito: «Pues dictas contra mí amargos fallos y me imputas la falta de mi mocedad; metes mis pies en cepos, vigilas todos mis caminos y escrutas todas las huellas de mis pasos, mientras yo me deshago como un leño carcomido, como un vestido apolillado». ¿Qué puedo hacer? Él es el Dios de la Venganza y yo solo un hombre...
Del Val empezaba a tener claro que debía sacarse de encima a aquel chiflado cuanto antes.
—El Señor entiende tus padecimientos, sean los que sean —comentó sin demasiada convicción—. Él se hizo hombre para sufrir en su carne como nosotros sufrimos.
—Será por eso que sabe tan bien dónde nos duele.
—No hables así, hijo. Dios aprieta pero no ahoga.
—¡Pues claro que no ahoga! Cualquier torturador conoce la regla de que hay que mantener al prisionero con vida. —Hizo una pausa y suspiró—. Yo he llegado a odiar la vida.
Читать дальше