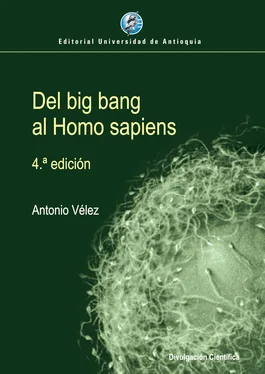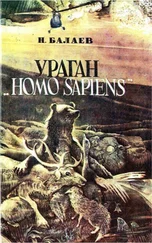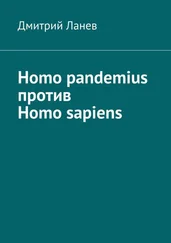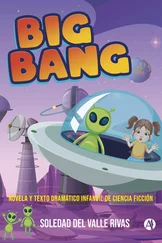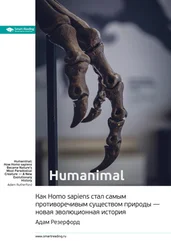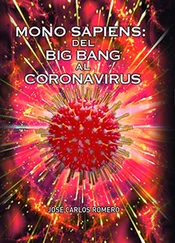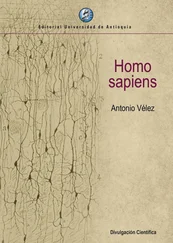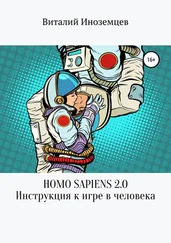Y es posible llevar más lejos el reduccionismo, penetrar con mayor profundidad hasta llegar a mirar cada cromosoma individualmente. Podemos usar la “lupa” y concentrarnos en el cromosoma en que aparece una mutación o novedad genética. Se sabe que cuando una mutación aparece por primera vez en cierto individuo perteneciente a una especie con reproducción sexual, entonces solo la mitad de sus hijos la heredará, y una cuarta parte de sus nietos. Es decir, solo una fracción de los descendientes del individuo afectado poseerá la característica nueva, y habrá muchos descendientes que no, por lo que la eficacia reproductiva, medida indirectamente por el número de descendientes del portador de la novedad, sobreestimará el éxito biológico de la mutación. Por eso, para describir el potencial de propagación de una nueva característica en una población, lo más indicado sería, en primera instancia, no asignar una eficacia reproductiva al individuo, ni a su genoma, que es equivalente, sino al cromosoma nuevo o mutado (a veces la novedad involucra varios cromosomas, en cuyo caso se hablará de la eficacia biológica de ese conjunto de cromosomas). La eficacia reproductiva del cromosoma sería entonces una medida del potencial reproductivo conferido por él a los organismos que lo portan, de tal suerte que si este potencial es superior al de los otros, es decir, al de los que no lo portan, con el tiempo encontraremos en la población más y más herederos de la característica, y menos y menos de aquellos desprovistos de ella.
Debe entenderse que la eficacia reproductiva de un cromosoma novedoso se mide con respecto a la fecundidad de los cromosomas homólogos no portadores de la novedad. En otras palabras, se trata de una medida estadística de la participación del cromosoma mutado en el acervo genético de la población. Con este nuevo enfoque, la evolución se miraría desde la perspectiva de cada cromosoma y sus vicisitudes durante el tiempo evolutivo. Con la nueva “lupa” observaríamos una lucha entre cromosomas por aumentar el número de sus copias en la población, de tal suerte que aquellos que tendiesen a volver a sus portadores más prolíficos en copias suyas se harían con el paso del tiempo más y más numerosos. Repitamos que no se requiere ser muy fecundo, basta serlo un poco más que los competidores. Hablaríamos entonces de la teoría del cromosoma prolífico. Y en lugar de afirmar que “sobreviven los cromosomas más aptos”, diremos que “sobreviven los cromosomas más prolíficos”.
El organismo se convierte así en una gran máquina en la cual los cromosomas son los encargados de dar las instrucciones y de programar las estrategias para desempeñar con solvencia el oficio de vivir. Y, no obstante su egoísmo particular, los cromosomas forman conjuntos estables, dentro de los cuales se ven obligados a colaborar con sus compañeros en virtud del ajustado ensamble que el proceso evolutivo va creando entre ellos. Por eso el egoísmo perfecto no existe sino en teoría. En realidad, nunca un cromosoma estará solo: su efecto depende del conjunto o marco genético existente en el momento. Y su libertad de acción depende también del conjunto que él integra. Cada cromosoma nuevo debe luchar con sus homólogos para ser aceptado en el conjunto. Si lo logra, será a costa de algunos de ellos.
La idea anterior es una simple extensión de la presentada por Richard Dawkins (1985) en El gen egoísta. Para Dawkins, la evolución es el resultado de la lucha entre genes por obtener una mayor representación en la población. Y la lucha es egoísta: cada gen trabaja para su propio beneficio. Esto significa que si un gen confiere al organismo portador una ventaja reproductiva sobre los demás genes homólogos, o alelos, entonces se verá representado en mayor proporción que sus competidores en las generaciones venideras. Ahora bien, si se pasa del gen al cromosoma, se conserva la idea básica de Dawkins, pero se evitan algunas objeciones a su teoría. Se le objeta a Dawkins, por ejemplo, que los genes, no obstante ser unidades funcionales mínimas, no son las unidades mínimas heredables, objeción que desaparece cuando se cambia gen por cromosoma. Otra crítica, no menos válida, afirma que muchas veces las características nuevas no aparecen por mutaciones en los genes, sino por cambios en los cromosomas, como serían la fusión de dos de ellos, la fisión de uno, las traslocación o intercambios de segmentos genéticos entre dos cromosomas y otros accidentes cromosómicos más.
Se le objeta también a la propuesta de Dawkins que los genes por lo regular no actúan de manera individual, sino en conjunción con otros, esto es, que constituyen alianzas funcionales con algunos genes situados en cromosomas diferentes. Por eso, cuando aparece una característica nueva o se presenta una modificación de una vieja, muchas veces el cambio genético responsable no corresponde a una mutación de un gen, sino que involucra un conjunto de varios de ellos, en ocasiones situados en cromosomas distintos. De ahí que para ser rigurosos, al hablar de evolución de una característica debemos tener en cuenta los cromosomas que la causan. La lucha evolutiva por dejar más herederos será, por tanto, entre los portadores de aquellos cromosomas responsables de la nueva característica, enfrentados a los portadores de los cromosomas homólogos correspondientes a las alternativas restantes. O lo que es equivalente, la lucha egoísta de ciertos conjuntos de cromosomas por dejar más copias que sus homólogos.
Una mutación genética que haga más prolífico a su portador es harto probable que se extienda con rapidez por toda la población. Tanto más rápidamente cuanto más fecundo sea el individuo afortunado. La razón es que el incremento en fecundidad debido a la novedad genética la heredarán la mitad de los descendientes, si la reproducción es sexual, o todos, si es clonal o asexual, e igual cosa sucede con los descendientes de los descendientes, quienes a su vez dejarán una prole mayor cuando se la compara con aquella de los no portadores de la novedad. De esta manera, con el paso de las generaciones, la población se irá enriqueciendo, cada vez más aceleradamente, en individuos portadores de la prolífica mutación. En otros términos, la velocidad de propagación de un cromosoma exitoso en una población sigue la ley del interés compuesto, la que hace que los ricos sean cada vez más ricos; esto es, la velocidad es en todo momento proporcional al número de cromosomas presentes. Al comienzo el crecimiento es lento, pero al aumentar la presencia del cromosoma fecundo, el número de ellos se va acelerando hasta copar la población, o entra en equilibrio dinámico con otros cromosomas homólogos de igual fuerza biológica.
El modelo evolutivo modificado quedaría por tanto en los siguientes términos. Cada vez que aparezca una novedad en algún cromosoma, de tal suerte que tenga efectos en el fenotipo (esto exige que la mutación no sea neutra), la selección natural la somete a prueba. Si la característica biológica determinada por la novedad genética confiere a sus portadores una mayor tasa reproductiva, es muy probable que, con el paso de las generaciones, los portadores de la característica nueva, y por tanto del cromosoma nuevo (o del conjunto de cromosomas nuevos), se vayan haciendo más y más numerosos en la población, en detrimento de los no portadores, y es posible que, con el transcurrir de las generaciones, la característica evolutiva llegue a volverse universal, esto es, que se convierta en patrimonio común de todos los miembros de la población.
Darwin hablaba de la lucha por la supervivencia del individuo como el motor principal de todo el proceso evolutivo. Parecería más correcto hablar de la lucha del genoma por sobrevivir y perpetuarse o, equivalentemente, por durar y perdurar.
Читать дальше