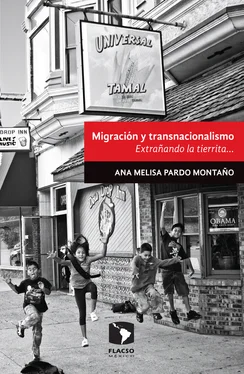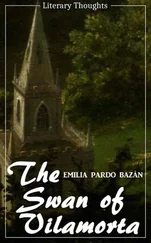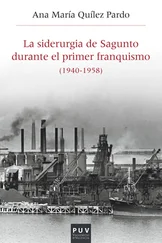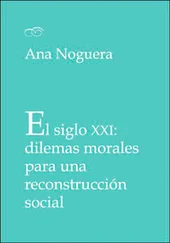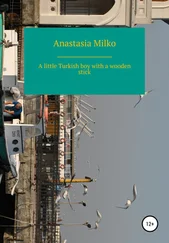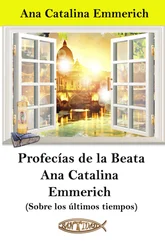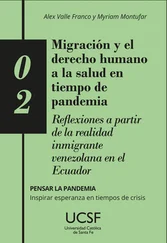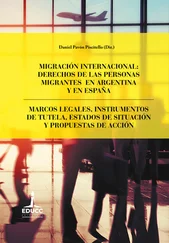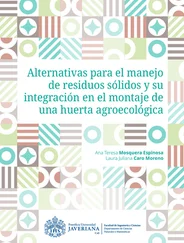Si bien estos enfoques han significado variaciones en el cómo entender la migración, en este libro no se profundiza en todos sus supuestos, aunque sí en su alcance y relevancia cuando analizan en qué medida han hecho referencia al espacio, considerando que el principal punto de partida de la migración es el desplazamiento “espacial” de personas o comunidades. Así sucede en la teoría de la economía neoclásica , la cual, aunque no fue pensada desde un componente geográfico, atribuye a las diferencias geográficas entre el lugar de origen y el de destino, relacionadas con la oferta y la demanda laboral, la intención del individuo de desplazarse. Esta teoría rescata la relación del lugar con el componente económico, pero deja fuera aspectos que sí incorpora la geografía. [10]
La nueva economía de la migración , por su parte, destaca lo espacial en su interés por las particularidades del “lugar de origen”, postura que la lleva a centrar las causas y consecuencias de la emigración en los rasgos de los lugares de origen, prestando atención a las ventajas y desventajas de los lugares de destino, y a los factores que facilitan o dificultan el desplazamiento de las personas (Arango, 2003). Por su parte, la teoría de la causalidad acumulada asevera que el fenómeno migratorio es autosostenido, es decir, que la migración produce más migración (Durand y Massey, 2003).
Si bien el objetivo de ambos enfoques no es conceptualizar el espacio en el estudio de la migración, sí recuperan la importancia de la distribución espacial del migrante en el destino, lo que daría facilidades a los nuevos migrantes en cuanto al mercado laboral. Sin embargo, considerar la distribución espacial de manera exclusiva significaría entender el peso del espacio en el estudio de la migración según la cantidad de población migrante en el destino y no por el espacio en sí mismo.
Como se observa, el espacio no ha estado ausente en los enfoques migratorios tradicionales, aunque su manejo ha sido indirecto o incidental, y no había sido integrado sistemáticamente en el análisis de la migración. Más adelante, con el impulso que adquirieron los estudios migratorios desde la perspectiva transnacional, el espacio alcanzó un papel más protagónico y su relación con la migración trascendió la visión simplista de que la migración solo se trata de movilidad de población entre lugares.
Transnacionalismo y escalas de análisis
El transnacionalismo ha renovado el estudio del fenómeno migratorio (Glick et al. , 1992; Kearney, 1995; Faist, 2000; Portes et al. , 2003; Guarnizo, 2004; Hiernaux, 2007; Mendoza 2011, entre otros). Originalmente planteado desde la sociología, puede ser de gran utilidad para entender las modificaciones en el espacio generadas por la migración internacional.
En la actualidad, el transnacionalismo es considerado como novedoso y de gran importancia para estudiar la migración, debido sobre todo a que explica los lazos que los migrantes conservan con los países receptores y, por supuesto, con sus lugares de origen. Es un enfoque que permite identificar el desarrollo de redes que traspasan las fronteras nacionales (Vertovec, 2001) o, como lo declara Sinatti, “el análisis de la migración en términos transnacionales implica el reconocimiento de la emergencia de un proceso social en el cual los inmigrantes establecen campos sociales que cruzan fronteras geográficas, culturales y políticas” (Sinatti, 2004: 94). Ahora bien, aunque uno de los aspectos relacionados directamente con las prácticas materiales del espacio es el cruce de fronteras, lo espacial no se limita a ello. Como se verá a lo largo de esta investigación, el transnacionalismo permite analizar un espacio que, si bien se encuentra dividido físicamente por fronteras, establece a través de ellas distintas relaciones entre los lugares (origen y destino, además de la propia frontera), y deja claro que el espacio que cobra importancia es el flujo como tal y no solo los lugares que lo conforman.
El objetivo de este apartado es destacar la perspectiva transnacional tomando como base a los autores fundamentales que la han trabajado, para, más adelante, detallar el componente espacial del transnacionalismo, en especial los aportes realizados desde la geografía. Se ha querido proceder así porque la sociología inició este debate (presentando aspectos que para esta investigación son productivos), mientras que más tarde otras disciplinas, incluyendo la geografía, se han incorporado a estas discusiones.
Entre los primeros en tratar el tema transnacional se encuentran Glick et al. (1992), autores que definen el transnacionalismo como un proceso en el que los migrantes mantienen distintas relaciones entre su lugar de origen y su destino (Glick et al. , 1992). Más adelante, Portes (1996) propuso algo más específico, haciendo ver que lo transnacional involucra lo económico y no a todos los aspectos de la vida de los migrantes. Años más tarde, este mismo autor se refiere a lo transnacional como las “ocupaciones y actividades que requieren para su implantación contactos sociales periódicos y sostenidos a lo largo del tiempo y a través de fronteras nacionales” (Portes et al. , 1999: 219), sin clarificar si se trata exclusivamente de actividades económicas o de otra índole.
Estas diferentes formas de entender el transnacionalismo dejan como interrogante cuáles actividades merecen el calificativo de transnacionales y cuáles no, es decir, si al hablar de contactos empresariales entre países o de comunidades con actividades políticas en circuitos migratorios específicos, etc., se permite un análisis desde esta perspectiva. Sin perder de vista lo anterior, Itzigsohn et al. (2003) explican que mientras Portes (1996) se concentra en lo económico, Bash, Glick y Blanc-Szaton, buscando ser más incluyentes, incorporan todas las prácticas transnacionales, esto es, tanto las económicas, como las relacionadas con la elección de identidades, y aspectos políticos, entre otros (Itzigsohn et al. , 2003). Una definición así resulta más conveniente para esta investigación, pues implica incorporar a lo económico, las actividades sociales, culturales y políticas.
En la misma sintonía, y con el objetivo de analizar las dificultades para determinar cuándo una comunidad es transnacional y cuándo no, Itzigsohn et al. (2003) proponen una visión alternativa y más abarcadora distinguiendo entre prácticas transnacionales estrechas y amplias:
Consideramos las prácticas transnacionales estrechas y amplias como dos polos de un continuum definido por el grado de institucionalización, de movimiento dentro del campo transnacional o de participación en las actividades transnacionales. Por transnacionalidad en sentido estrecho o restringido entendemos a aquellas personas involucradas en prácticas económicas, políticas y sociales que implican un movimiento habitual en un campo geográfico transnacional, un alto nivel de institucionalización o una participación personal constante. Mientras que por transnacionalidad en sentido amplio entendemos una serie de prácticas materiales y simbólicas en las cuales las personas involucradas sostienen un movimiento físico esporádico entre los dos países, un bajo nivel de institucionalización o sólo ocasional, pero que incluye ambos países como puntos de referencia (Itzigsohn et al. , 2003: 169).
Esta perspectiva es más productiva cuando se trabaja con comunidades pequeñas cuyas prácticas son menos abarcadoras, ya que así se pueden considerar como prácticas transnacionales las actividades económicas transnacionales y a las personas que viajan regularmente e incluso venden mercancías aquí y allá, o a aquellos que regresan a sus lugares de origen a las celebraciones locales y a quienes las celebran en el destino, entre otras tantas actividades producto de la migración internacional. Esta visión, al fin, permite hablar de transnacionalismo en comunidades como la que aborda esta investigación, y permite diferenciar tipos de actividades (prácticas transnacionales económicas, políticas, simbólicas, etc.) y su influencia en las distintas dimensiones del espacio que son parte de la discusión en este trabajo. [11]
Читать дальше