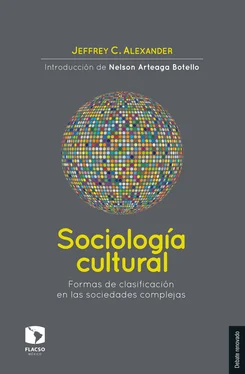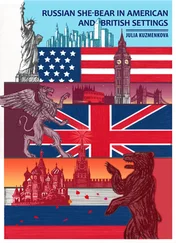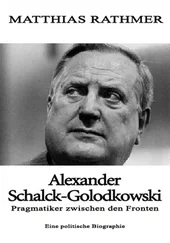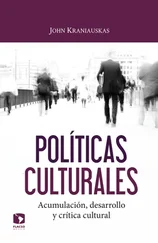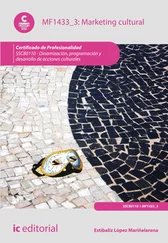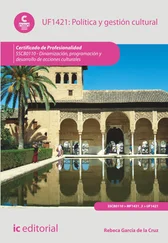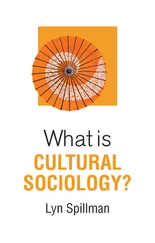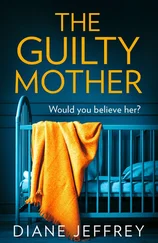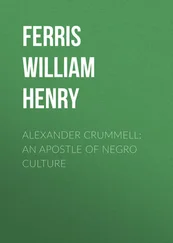A veces a los actores se les considera buenos o malos, otras, amigos o enemigos, y otras más, ciudadanos o no ciudadanos. En la medida en que se les imputan estas categorías, sus acciones son valoradas de manera moralmente distinta. Actos de corrupción o violencia, de disculpa y perdón, manifestaciones de apoyo y protesta frente a problemas como la pobreza o el uso de la tecnología, son juzgadas de manera diferencial en la esfera civil. Para Alexander esta forma de tipificar la acción de personas y grupos se construye a partir de narrativas binarias en tres niveles. El primero es el de los motivos, donde se tipifica como civil, por ejemplo, si las inspiraciones que están detrás de los actores derivan de un proceso libre y autónomo, y donde se juzga como anticivil si las acciones son consideradas el resultado de fuerzas que controlan y manipulan a dichos actores. En el nivel de las relaciones, por otro lado, se categoriza el tipo de vínculos que construyen los actores, definiéndolas como civiles cuando se interpreta si son abiertas, críticas y francas, y anticiviles, si son cerradas, discrecionales y estratégicas. En el ámbito de las instituciones se clasifica, finalmente, el espacio donde los actores están inscritos: si están regulados por reglas y normas, si son incluyentes e impersonales, se les califica como civiles; por el contrario, si predomina el uso discrecional del poder, las lógicas de exclusión y las relaciones personales, se valora a las instituciones como anticiviles.
Así, por ejemplo, el comportamiento de un grupo o persona es juzgado por la sociedad en términos de: a ) quién, por qué razón y para qué se comporta de esa manera (motivos); b ) la forma en cómo estructuran sus vínculos con otros grupos, individuos o instituciones (relaciones), y c ) su funcionamiento como parte de un colectivo (en tanto que institución). En la medida en que la tipificación y la clasificación de la acción generan distintas interpretaciones sobre los motivos, las relaciones y las instituciones de los actores, esto termina por provocar disputas por el sentido y el significado de la acción. Cada una de las posiciones en competencia crea una narrativa que trata de argumentar por qué ciertas acciones deben ser consideradas como civiles o anticiviles.
Esto permite comprender la razón por la que en una misma sociedad se pueden encontrar posiciones opuestas sobre un mismo tema; estas expresan la confrontación de mundos morales distintos, pero que comparten un marco de patrones, normas y códigos culturales, que provee a los grupos en conflicto de un medio común de comunicación, más allá de sus demandas diferenciadas y decisiones estratégicas (Alexander, 2018). Así, los intereses particulares están enmarcados en un conjunto de códigos democráticos que proporcionan un lenguaje común a los grupos en pugna. Al respecto, Kivisto y Sciortino (2015) han señalado que este es el punto más relevante del concepto de Alexander, ya que incluso en contextos de profunda desigualdad y opresión radical, hay una paradójica adherencia a los códigos y significados de la vida civil, no solo para los oprimidos, sino por los opresores: “Todos los grupos en la esfera civil poseen la capacidad moral de reconocimiento, y los conflictos sobre los recursos y la adscripción son siempre conflictos sobre la interpretación” (Kivisto y Sciortino, 2015: 13).
Estos conflictos sobre la interpretación si bien tienen relevancia por lo que ponen en juego en términos discursivos y morales, la tienen aún más por las consecuencias al generar procesos de solidaridad social en condiciones concretas. La esfera civil se institucionaliza por y a través de organizaciones que conectan los procesos emocionales, las aspiraciones y capacidades de solidaridad en categorías interpretativas en el tiempo y el espacio. La esfera civil no es, por tanto, solo un campo de subjetividad y moralidad, sino un complejo conjunto de instituciones comunicativas —medios de comunicación, la opinión pública y los movimientos sociales— y regulativas —partidos políticos, elecciones, cargos públicos y sistemas de justicia—, que traducen las disputas dentro de la esfera civil en acciones gubernamentales, reformas legislativas o en procesos de inclusión o exclusión social. En otras palabras, estas instituciones cristalizan de alguna manera la solidaridad, los derechos colectivos y las obligaciones morales. Transforman las concepciones acerca de la pureza e impureza de los motivos y las relaciones sociales, en mecanismos normativos de estas. Articulan las demandas de reparación civil, libertad y represión de manera concreta. Instituciones como la ley, la función pública, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación proporcionan a la solidaridad medios institucionales específicos a través de sanciones y reconocimientos.
El proyecto de la sociología cultural
El conjunto de ensayos que se reúnen en este libro son una primera muestra del esfuerzo de la sociología cultural y su programa fuerte por entender las estructuras culturales como horizontes morales que moldean la acción de manera autónoma en cuanto a las estructuras de la economía y la sociedad. Los tres primeros capítulos — “¿Sociología cultural o sociología de la cultura? Hacia un programa fuerte”, “¿Sociología cultural o sociología de la cultura? Hacia un programa fuerte para una segunda tentativa de la sociología” y “Encantamiento arriesgado: teoría y método en los estudios culturales”— están orientados a presentar los principios constitutivos de la sociología cultural. En ellos se deja claro que la cultura no puede explicarse por fuera del dominio del significado, como si fuera una ideología o una superestructura que depende de variables “objetivas” o “duras”. Pero tampoco se le debe entender como un conjunto de valores que orientan la acción. La cultura debe considerarse, siguiendo una idea cara a Ricoeur (1971), como acciones significativas, como textos que estuvieran estructurados a partir de guiones.
Solo desde una hermenéutica de este tipo es que se puede conectar posteriormente el mundo de la cultura con los procesos y estructuras de dominación, exclusión y violencia, así como con las asimetrías de género y raza. Una aproximación de este tipo sienta las bases para proponer el desarrollo de lo que se denomina un programa fuerte de sociología, en el que no existe una ambivalencia sobre la autonomía de la cultura y en el que se reflexiona sobre sus efectos emocionales y sentimentales, al mismo tiempo que se considera que estos efectos tienen una eficacia causal en el conjunto de otras esferas de la vida social. Estos tres primeros textos permiten comprender la forma en la que la sociología cultural puede aproximarse a entender y explicar el mundo de la tecnología y sus riesgos, la política, y los movimientos intelectuales de fines del siglo XX que aún marcan los derroteros de las discusiones académicas de nuestros días.
Cuando se examina desde el programa fuerte de sociología cultural el impacto de las mediaciones cibernéticas (véase el capítulo “La promesa de una sociología cultural. Discurso tecnológico y la máquina de la información sagrada y profana”) es posible comprender las sedimentaciones apocalípticas que están detrás de los discursos sobre las computadoras y que advierten sobre el supuesto proceso de deshumanización que generan en la vida social. A decir de Alexander, la idea de que las computadoras y la cibernética transforman la vida en un espacio opresivo se encuentra contenida en la convicción weberiana de que existe un proceso irremediable de racionalización del mundo. Desde esta perspectiva, estos aparatos convertirían cada mensaje, independientemente de su sentido, en series de bits y bytes . Estas series están conectadas a otras a través de impulsos eléctricos. Cuando estas series regresan al medio de vida humano se considera que lo hacen como una manera de sujeción mediante un control racional impersonal. Sin embargo, otras veces se interpretan como un proceso que permite mejorar las condiciones de vida y las relaciones de las personas en la sociedad. Esta manera diferenciada de juzgar el efecto de las computadoras y la transmisión de información permite observar su constitución como objeto cultural sobre el cual los actores imputan clasificaciones acerca de su carácter negativo o positivo, impuro o puro, civil y anticivil, en el que se condensan los impulsos y los miedos más profundos del hombre. Es necesario entender la manera de erigir este discurso que juzga el mundo de la cibernética a veces del lado de la construcción y a veces en el lado de la destrucción de lo humano. En la medida en que eso sea posible, se abre la puerta para recuperar el control sobre el sentido del uso de la tecnología, escapando así del miedo o la esperanza desbordada que suscita.
Читать дальше