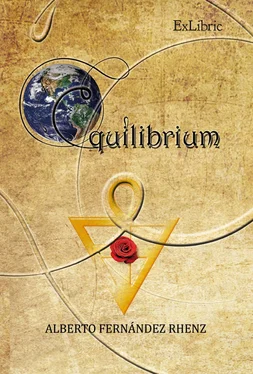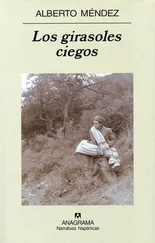La FEMA asumía, por tanto, un poder que en determinadas situaciones se encontraría únicamente por debajo de la autoridad presidencial y que, incluso dependiendo de las circunstancias, podía llegar a solaparla. Aquel monstruo de la Administración Federal acumularía todas las competencias del resto de organismos federales en caso de que un evento de carácter catastrófico se desatase a nivel estatal. Por ello, era fundamental elegir con el mayor de los celos y cautelas a su máximo responsable.
Posiblemente sin desearlo, la Administración norteamericana había creado el mayor “ente” institucional de todo el planeta, y en manos de su director iban a concentrarse los más amplios poderes para dirigir los designios de doscientos millones de personas en el momento en que se produjese una situación de emergencia nacional. La FEMA asumiría incluso las responsabilidades de defensa civil de la Agencia de Preparación de Defensa Civil del Departamento de la Defensa, que también podrían ser transferidas a la nueva agencia.
En este sentido, la agencia empezó a elaborar un sistema integrado de tratamiento de situaciones de emergencia con un enfoque global, dirigido a dar cobertura a una amalgama de riesgos que incluía sistemas de dirección, control y advertencia, que son comunes en la gama completa de circunstancias extraordinarias, y en eventos aislados hasta la máxima emergencia: la guerra.
La debacle sufrida con motivo de los atentados del 11 de septiembre de 2001 obligó a la agencia a marcarse nuevos retos: debía asumir la responsabilidad de dar respuesta a nuevas situaciones de seguridad nacional que la pusieron a prueba. De pronto, habían cambiado la finalidad y el sentido por los que fue creada: de coordinar situaciones de desastre natural, ahora debía implicarse y dar solución a cualquier tipo de evento que atentase contra la seguridad nacional. El escenario internacional había dado un giro de 180 grados y Estados Unidos había pasado de ser un país invulnerable a sufrir el mayor atentado terrorista de la historia, lo que lo involucraría en una guerra que jamás podría ganar.
Ante este nuevo escenario, con la asunción de cada vez mayores competencias, la FEMA se había convertido en un auténtico poder en la sombra, y ese poder se había depositado en las manos del director William Carber.
Los acontecimientos de Italia y Francia habían desconcertado no solo a geólogos y expertos en tectónica de placas, sino al mismísimo director de la agencia a miles de kilómetros de distancia. Era sorprendente comprobar que ambos acontecimientos carecían de una conexión física y, sin embargo, zonas tan distantes habían sufrido una potente sacudida el mismo día y a la misma hora. Los expertos de diferentes agencias mundiales, entre ellas la NASA y la ESA, desconocían los motivos de aquel evento planetario pero, sin duda, tenían una sospecha de dónde podría encontrarse la causa: el sol.
La Administración Federal había depositado en William Carber una responsabilidad esencial. Aquel californiano no había llegado al cargo por un mero azar del destino. Una dilatada carrera a sus espaldas avalaba su nombramiento al frente de la agencia.
Se trataba de un funcionario eficaz, una persona de mente despierta que atesoraba una gran capacidad de trabajo. Había cursado sus estudios de Ingeniería Física en la Universidad de Pennsylvania. Aquel joven estudiante de pelo rubio y ojos azules comenzó bien pronto a despuntar entre el resto de compañeros de promoción. Siempre había mostrado una especial brillantez y con el tiempo supo sacar partido tanto a sus innatas facultades como a su excelente expediente académico.
Carber atesoraba una inteligencia privilegiada en la que habían reparado varias agencias gubernamentales durante su periodo de formación universitaria. Como consecuencia de ello, una vez terminada su preparación de posgrado en Europa, Carber fue captado por el Gobierno Federal para comenzar su carrera profesional, prestando sus servicios en la Administración Federal de Asistencia en Desastres, que había sido creada como un organismo dentro del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Este primer destino fue decisivo para que aquel joven orientase su futuro dentro de la Administración Federal. Allí forjó un carácter luchador y demostró tener una gran capacidad de resolución ante circunstancias de extrema dureza, sabiendo aportar una visión valiente y atrevida ante momentos de calamidad pública derivados de desastres naturales.
Desde el principio de su carrera supo asumir responsabilidades impensables para un sujeto de su juventud e inexperiencia, lo que le facilitó la pronta obtención de galones. Mostró su eficacia durante la catástrofe vivida después del terremoto de San Fernando que sacudió al sur de California en el año 1971; aportó una especial visión en el campo de la ayuda a las zonas afectadas por corrimientos de terrenos. Al año siguiente, desempeñó un papel muy importante durante el azote del huracán Agnes. Su carrera profesional se fue amoldando a los cambios que experimentaban los organismos oficiales destinados a la atención de situaciones de emergencia dentro del territorio americano.
En 1974, el Gobierno Federal aprobó la Ley de Ayuda en Situaciones de Desastre, que establecía un procedimiento que preveía las declaraciones presidenciales de emergencia, y ya por aquel entonces Carber era candidato en todas las ternas de aspirantes a acceder a puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura de la Administración Federal. La gran oportunidad le llegó en 1979, año en el que el presidente Carter dio carta de naturaleza a la creación de la FEMA. Ya solo era cuestión de tiempo que aquel ambicioso funcionario entrase a formar parte del personal que prestaba sus servicios en aquel organismo recién concebido. Y así lo hizo en 1982, cuando el director Meyer requirió su presencia y entró a formar parte de la estructura de la agencia.
Carber acabó forjándose una fértil carrera, hasta que en febrero de 2015 terminó por asumir la dirección de la FEMA. Nadie como él sabría manejar aquel poder con la debida cordura y eficiencia. Conocía la casa y sus entresijos como su propia mano y se había convertido, sin desearlo, en la segunda persona con más poder de los Estados Unidos. O quizás en la primera, si todo sucedía como se venía planeando desde antes de que se produjera su nombramiento.
Fuera de los despachos, Carber era un tipo familiar. Tenía un carácter afable y un aspecto bonachón, pero no exento de una especial viveza. Se trataba del típico americano; parecía salido de cualquier película dulzona de los años sesenta rodada en Hollywood, un hombre hogareño y familiar, un sujeto de considerable estatura, pelo rubio, casi blanco, y unos ojos con un azul profundo que devoraban todo aquello cuanto miraban. Era una persona de trato sencillo, amante, esposo, padre entrañable y amigo de sus amigos. En definitiva, podía considerarse un americano modélico. Estaba casado con la rica heredera de una familia petrolera del oeste de Estados Unidos y juntos formaban una pareja envidiada en los más selectos círculos sociales de Washington, tanto por su complicidad mutua como por el amor que se profesaban. Eran padres de dos hijos, un niño y una niña, a los que Carber nunca pudo dedicar el tiempo suficiente, pero por los que sentía un profundo amor, aunque él siempre había sentido algo especial por su primogénito, Leo.
La relación con su mujer, Martha, era idílica. Más que un matrimonio, ambos formaban un tándem que sacudía sin el menor problema cualquier comentario sobre su vida privada y la de los suyos; sin embargo, durante los últimos años el trabajo había absorbido gran parte del tiempo que debía dedicar a los suyos, y eso le hacía sentirse culpable. En su círculo familiar nadie se lo reprochaba, todos sabían de la responsabilidad e importancia de su trabajo y de cuán necesario era que estuviese siempre presto a dar respuesta a las exigencias de su cargo.
Читать дальше