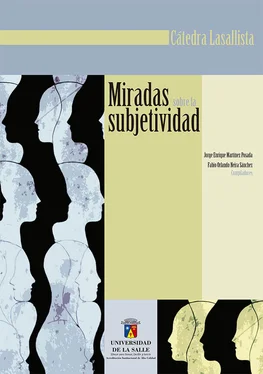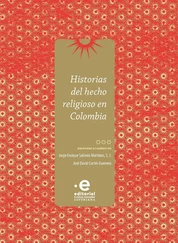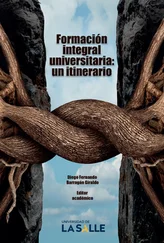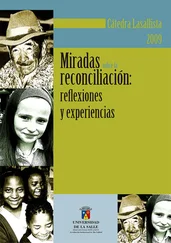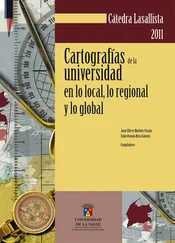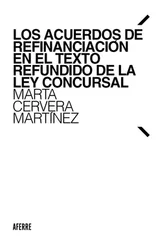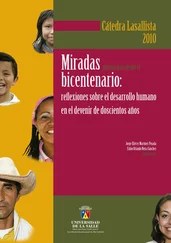Los marcos de socialización de los últimos veinte años depositaron toda su confianza de renovación en la nueva Constitución de 1991, por lo cual se creyó posible la reconstrucción del consenso nacional hasta entonces fracasado. Frente a los postulados de la modernidad, que garantizaban un tipo de subjetividad basada en la interacción racional mediante la suscripción de un “pacto social” entre individuos libres, el esfuerzo institucional por normalizar la tradición de violencia (y evitarla) permitiría estabilizar a la sociedad colombiana y ganar en legitimidad. El tránsito de una democracia restringida y excluyente a una democracia procedimental perfectible bajo la consagración del Estado social de derecho operó como el mejor “pacto de paz” que garantizaría —por fin— el inicio de una nueva experiencia política y social para los colombianos (Múnera, 2008).
Sin embargo, la Constitución es hoy una colcha de retazos que ha perdido su unidad: las violencias políticas no sólo no se detuvieron, sino que escalaron en intensidad, frecuencia y horror. El régimen político fue seriamente cuestionado por la penetración de dineros del narcotráfico y éste continuó su parasitaria inserción en la sociedad colombiana. En nombre de la guerra —o mediante la supuesta búsqueda de la paz— fueron elegidos dos presidentes encargados de la pacificación del país: por medios muy distintos, los Gobiernos de Pastrana y Uribe así lo intentaron.
De esta manera, es posible sostener desde el punto de vista de Múnera: [...] desde una perspectiva práctica, la Carta Política hizo parte de una estrategia de paz y de guerra implementada por las élites dominantes, que posibilitó la fragmentación y el debilitamiento de la insurgencia, contribuyó a la deslegitimación de los grupos guerrilleros que siguieron alzados en armas, fortaleció la legitimidad de las instituciones estatales, y permitió que el Gobierno y las Fuerzas Armadas continuaran desarrollando una guerra regular e irregular, en la que los paramilitares entrarían a representar un papel protagónico, con su secuela de violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad (2008: 36).
Por ello, se puede afirmar que se ha configurado un Estado autoritario donde la figura del Estado social de derecho fue tan sólo un momento de interrupción entre dos tipos de democracia excluyente. Se multiplicaron las formas de hacer la guerra aun con la vigencia del nuevo consenso que representaba la Constitución de 1991. Las fuerzas guerrilleras acusaron al Gobierno nacional de continuar el terrorismo de Estado, argumento que éste desconoce y al que responde actualmente con una fuerte política de “lucha contra el terrorismo”, mecanismo aplicado por estas organizaciones insurgentes (37).
Desafortunadamente, la Constitución no logró desactivar la ola de violencia generalizada que el país vivía ni desmontar un régimen social profundamente inequitativo en lo socioeconómico y excluyente en lo político-cultural. Por su parte, las redes sociales fueron desarticuladas o reestructuradas en función de la guerra, y las víctimas del conflicto fueron creciendo de manera alarmante.
Actores sociales y subjetividades en la guerra
¿Cómo podemos leer entonces las movilizaciones ciudadanas del primer semestre? ¿Qué tipo de subjetividad expresa hoy en medio de la guerra? Al respecto, se observa que el análisis de las subjetividades en Colombia, en particular de la acción colectiva, ha sido fuertemente influenciada por las fuentes teóricas del marxismo desde la dialéctica y la lucha de clases. Por otra parte, desde 1980, se fortaleció una corriente de interpretación culturalista que se alimentó del constructivismo, del giro lingüístico en filosofía y de los estudios culturales (García, 2005: 155). Sin embargo, “[...] lo que existe es una gran hibridez de concepciones, resultado de lo cual los grupos y movimientos sociales son vistos como los actores colectivos de las clases subalternas, que a través de sus luchas van creando sus propias identidades históricas y logrando su propia emancipación” (ibídem).
La lectura de la acción colectiva también ha estado marcada por una perspectiva de clase en los sectores campesinos y obreros, de los estudios regionales y de la construcción de identidades con relación a las minorías étnicas y de ciudadanía. Es evidente que los paradigmas de clase han sido desbordados por la multiplicidad de actores, de motivos y formas de acción que revelan la agitada movilización del primer semestre.
Dentro de este panorama, García, en su línea argumentativa, sostiene que en Colombia nos enfrentamos a un “Estado colapsado”, es decir, que hace presencia bajo las formas y atributos del Estado constitucional, pero que es incapaz de imponer sus objetivos frente a los actores locales, armados o civiles, y por esta razón debe ceder y negociar con aquéllos. Para avanzar en su perspectiva, García considera que el Estado colapsado es propio de una sociedad híbrida donde se combinan rasgos modernos y premodernos, civiles y difusos, cuya relación entre Estado y sociedad se denominaría “país difuso”. El ejemplo más claro de esta concepción se refiere a las zonas de colonización, franjas flexibles y porosas donde los conflictos que allí se viven son reflejo de los problemas no resueltos por el país moderno. Así, estas zonas se caracterizan porque “Muchos de los elementos de la crisis que ha vivido Colombia durante los últimos veinte años se presentan en su estado más bruto: la violencia, la corrupción, [los] conflictos sociales, la debilidad del Estado, la privatización de la justicia, la marginalidad, la debilidad de las identidades sociales, la vulnerabilidad individual, la imprevisibilidad de la vida y el derrumbe de las expectativas sociales” (167).
De acuerdo con esta interpretación, podemos sostener que los derechos liberales que le dieron forma y concreción a la subjetividad moderna en los países europeos, en Colombia se ven sustituidos por la importancia del estatus y las redes de mediación establecidas con personas influyentes o poderosas en el ámbito local, lo que genera altos niveles de dependencia conformando “ciudadanos a medias” (que acuden a redes de protección y al uso de derechos). Esta situación se caracteriza por la ausencia de referentes valorativos comunes en grupos e individuos, lo que da lugar a sociedades poco cohesionadas con un alto índice de comportamientos instrumentales.
De manera paralela, se observa una red de instituciones débiles con actores sociales muy fuertes, relación que se denomina “sociedad difusa”, donde los actores se resisten a someterse al poder público del Estado y establecen procesos de negociación constante. De esta forma, se genera una prevalencia de actores locales capaces de poner en tela de juicio el poder del Estado.
La reflexión sobre la subjetividad cuenta con una amplia producción. Si se comprende el poder como acto, implica situarlo en el contexto de las prácticas sociales y de los actores (Múnera, 1997: 66). En este sentido, la categoría de subjetividad puede resultar demasiado abstracta, por lo cual optaremos por referirnos a los actores sociales populares. La lógica de los actores sociales se orienta por un proceso de autorrepresentación de los agentes sociales mediante la movilización de recursos y la creación de un contexto simbólico afectivo que le imprima sentido a sus acciones.
En particular, nos interesa subrayar la importancia de los movimientos y organizaciones populares en la renovación de la subjetividad subordinada colombiana, puesto que la noción de sociedad civil resulta muy vaga en un país donde la modernidad misma no ha permitido la separación clara entre Estado y sociedad, debido a las razones esbozadas por García.
Autonomía y subjetividad
Читать дальше