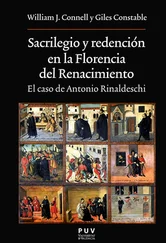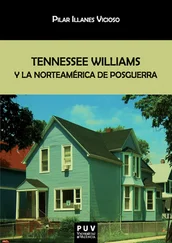—¡Nicolás! —suspiró en voz alta.
Cuando se conocieron, él tenía cuarenta años y una mujer a la que se le había ido la cabeza como a Marce, solo que a María Rosa le sucedió mucho más joven. Al cumplir los treinta empezó con los primeros síntomas y a los treinta y cinco pasaba más tiempo en las casas de reposo que en su hogar. Una vez, de las muchas que la ingresaron, ya no salió. Una historia como la de Jane Eyre, solo que la mujer perturbada no era violenta ni prendió fuego a la casa donde vivía ni murió en un incendio. Primero murió Nicolás y bastantes años después María Rosa. La enfermedad de su mujer hizo sufrir mucho a Nicolás y si no le destrozó la vida fue por su fortaleza de carácter. Ella no fue responsable del dolor de su marido y sus hijos, ¡qué terrible y cruel enfermedad! «María Rosa no es la mujer con la que me casé, es una pobre criatura que no sabe dónde se encuentra. ¿De veras crees que lo nuestro es un matrimonio?», le había comentado Nicolás. En la época en que lo conoció, él sentía por su mujer el afecto que se siente por los desvalidos, le dolía ver que nada quedaba en María Rosa de la mujer que se enamoró, nada salvo su cuerpo; porque seguía siendo muy guapa y el buen gusto y el cuidado de su marido se reflejaban en los vestidos que llevaba y en sus peinados; una vez a la semana la visitaba una peluquera. La mujer madura y responsable que era Teresa lo quería y sin embargo le dijo que no cuando le propuso que vivieran juntos. Sus creencias la obligaron a decir que no. Solo de pensar en convertirse en la amante de un hombre casado se ponía enferma; aun así, lo quería. Más de una vez deseó que María Rosa muriera pronto, tardó en darse cuenta de que esos deseos eran peores que el hecho de estar con Nicolás y juntos atender a aquella mujer enferma.
Después de que le dijera que no, que no podía convertirse en su amante, él no volvió por su tienda durante más de dos años, no se vieron ni un solo día a pesar de lo cerca que estaban. Dos años perdidos.
Pasado ese tiempo, un día, al cerrar la tienda, lo vio, la estaba esperando en la calle. Comenzaron a caminar uno al lado del otro, sin decirse ni tan siquiera hola, luego él comenzó a hablar. Su hijo más pequeño, el último que le quedaba en casa, se casaba. Su mujer seguía ingresada y ningún médico le había dado ni la más remota esperanza de que se curara. Iba a seguir cuidando de su mujer, ella iba a estar siempre en las mejores clínicas y, si algún día se encontraba, donde fuera, un medicamento que la pudiera mejorar o sanar, costara lo que costara pediría ese tratamiento para María Rosa. Estaría todo lo pendiente de sus hijos que ellos quisieran, y terminó diciéndole:
—Teresa, no te pido que vivamos juntos, solo que me dejes compartir una parte de tu vida, la que tú decidas.
Se echó a llorar. Habían pasado dos años y lo seguía queriendo igual o más que el día que se separaron. Durante ese tiempo pensó muchas veces en entrar en su tienda. Se le ocurrían las ideas más peregrinas, hasta que necesitaba que le hiciera un traje de chaqueta, invitarlo a un café, preguntarle por su mujer… No entró. Ahora él estaba a su lado, los dos parados en el Retiro. No pudo decirle que no. ¿Cómo iba a decir que no a un hombre que sentía y miraba de esa manera? Su respuesta fue: «Déjame pensarlo». Y un par de días después, tan pronto organizó el viaje, se marchó a Florencia, esa vez en avión. Estaba decidida a seguir viéndolo, pero ¿a vivir con él? Tenía que pensarlo.
Al despegar se olvidó de todo, incluso de Nicolás. El avión corría por la pista y en un instante, solo un instante, levantó el morro y comenzó a subir, a subir, a subir y Madrid se fue haciendo pequeño y ella seguía de igual tamaño que cuando sus pies pisaban la tierra. A pesar de todas sus preocupaciones mientras duró el vuelo fue feliz, no era ella quien volaba, pero estaba dentro de un aparato que sí lo hacía. El aterrizaje fue tan maravilloso como el despegue. La sensación de vacío en el estómago al ir descendiendo, ver con la nariz pegada a la ventanilla cómo Roma se acercaba, más bien cómo ella se acercaba a Roma... Había volado muchas veces y seguía experimentando la misma dicha. Lo que le fastidiaba y cansaba era la espera del aeropuerto. Era tan hermoso cuando se encontraba en el aire. Su cuñada le decía: «¿No te da miedo que pueda caerse?» No le daba miedo porque no le importaba: había volado y, antes o después, iba a morir. No creía que si el avión se estrellaba tuviera una muerte más dolorosa que la que tuvo Nicolás. ¡Cuánto sufrió! Tanto que le pedía a Dios que aquella agonía terminara pronto.
Durmió esa noche, es un decir, en Roma y al día siguiente, muy temprano, cogió el tren para Florencia. Tras dejar las maletas en hotel, el mismo donde había estado con sus padres, se dirigió a la Accademia. En su cabeza no dejaba de darle vueltas a la propuesta de Nicolás. Era una decisión difícil, la más difícil de toda su vida. Sentía la misma angustia que en ese invierno, en el que no encontraba ninguna salida e iba dejando transcurrir los días y las noches ocupada, tan solo, en dibujar y leer.
Había pasado mucho tiempo desde que entró por primera vez en la Accademia y se enfrentó con el cuerpo desnudo del héroe. Él no había cambiado, seguía siendo el mismo hombre joven y hermoso de la primera vez. Los Esclavos tampoco habían cambiado, seguían su lucha. Ella, sin embargo, ya no era la joven Teresa, era una mujer madura que había luchado y creído vencer. Seda de Florencia lo había sido todo en su vida durante mucho tiempo, pero ahora solo su taller no la completaba como mujer, quería a Nicolás, necesitaba estar con él. ¡Qué locura! Viajar a Florencia para pedir consejo a unas estatuas de mármol. Estuvo contemplando durante mucho tiempo la estatua del hombre que tenía frente a ella, fuerte, seguro, ungido por el profeta Samuel y destinado a ser el rey de Israel, enamorado de una mujer llamada Betsabé… ¿Y ellos? Ellos seguían atrapados en un bloque de mármol, ellos ni siquiera tenían rostro. Se llevó la mano a la cara, ¿volvía a ser como ellos? Esa angustia, esa lucha, esa falta de aire. Había vivido dos años sin verlo; más bien, subsistido. Fue al servicio, necesitaba beber un poco de agua, calmarse. Cuando regresara a Madrid debía darle una respuesta a Nicolás: sí o no. Su mujer estaba enferma, no iba a salir del psiquiátrico porque vivía en otro mundo y así iba a seguir durante toda su vida. Era horrible. En lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. ¿Seguía viva María Rosa?, preguntó a la mujer del espejo. ¿La María Rosa con la que Nicolás se había casado seguía viva? Él seguía cuidando de su mujer, lo seguiría haciendo siempre. Ella creía en el matrimonio, le habría gustado casarse y formar una familia, querer a su marido y que su marido la quisiera a ella todos los días de su vida. Si él no hubiera vuelto… pero había vuelto para decirle que, al igual que ella, no tenía familia. Estaban los dos solos, a nadie hacían daño… Dos mujeres entraron en los lavabos, fingió que terminaba de arreglarse el pelo, se repasó los labios y salió. David seguía impasible, no la miraba, miraba al gigante, su enemigo, que estaba frente a él. Muchos años después se enamoró de Betsabé y ordenó que Urías, su marido, ocupara el lugar más peligroso de la batalla y Urías murió y David se casó con Betsabé, que estaba embarazada. ¡Miserere!, gimió David avergonzado por su crimen y el Señor le perdonó. El rey David había asesinado a su general. El hermoso joven que había matado a Goliat no sabía que se iba a enamorar de Betsabé, no sabía que el mármol iba a volver a atraparlo. Ella no quería matar a nadie, no quería hacer daño a nadie, solo quería estar con Nicolás. Ante un acontecimiento luctuoso, Tecla decía: «Cosas como esas tienen que pasar para que haya penas en el mundo». No entendía ese razonamiento, no tenía sentido, como no lo tenía que Nicolás y Teresa sufrieran por una idea, la de respetar a una pobre mujer que no se daba cuenta de nada. ¿Era muy cruel por pensar así? Se dirigió hacia los Esclavos. Al verlos se le saltaron las lágrimas, seguían su combate, lo seguirían hasta que aquella piedra de mármol resistiera, quizá hasta el fin del mundo. Cuánto la habían enseñado. Nicolás, María Rosa y ella estaban metidos en esas moles pétreas que los privaban de libertad. Durante muchos años había pensado que era como David, orgullosa de sus logros, pero la realidad le demostraba que se parecía más a cualquiera de los cuatro esclavos que al hermoso joven. Se volvió hacia la gran estatua: «Tampoco tú seguiste siendo siempre así». Miguel Ángel tal vez pensara que él era como su David al verse vitoreado por toda Florencia, mientras la estatua avanzaba lentamente desde su taller a la Piazza della Signoria. Con el tiempo debió de darse cuenta de que se parecía más a los Esclavos. Hacían bien en exponer juntas las estatuas. Salió de la Accademia como si escapara y entró en un café. Un capuchino la reanimaría. Quería a Nicolás y Nicolás quería a Teresa. Él estaba casado y el matrimonio era un juramento de amor y fidelidad entre dos personas hasta la muerte de una de ellas. Pero, ¿estaba viva María Rosa? No se podía decir que no, aunque María Rosa ya no era ella. La decisión estaba en sus manos. Nunca se había imaginado que podría encontrarse en esa situación. ¿Qué le habría dicho el padre José? (les había dejado la sacristía de la iglesia para que empezaran con su taller. Cada mujer cosía o hacía los encajes en su casa, pero era necesario que de vez en cuando se reunieran y lo hacían en la sacristía. «No me enseñéis esas cosas que hacéis porque entonces tendría que echaros de aquí». En cuanto tuvo unos ahorros alquiló una casa, era de un primo de Antonia y Rufina; él y su mujer se fueron de Pontes y aquel poco dinero que les pagaban por la casa les ayudó a sobrevivir los primeros meses en Vigo). Quizá el padre José habría hecho referencia a que Nicolás era un hombre casado, o tal vez habría suspirado y la habría mirado con cariño; eso le gustaba pensar.
Читать дальше