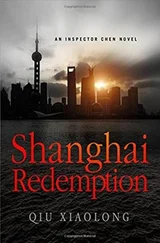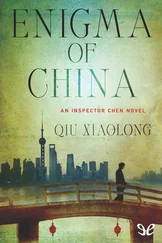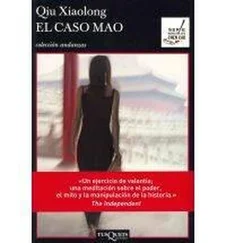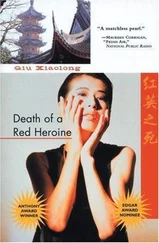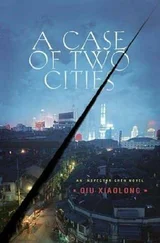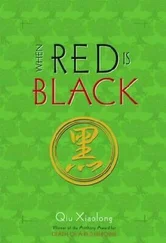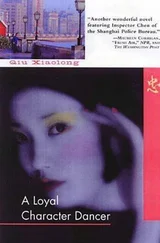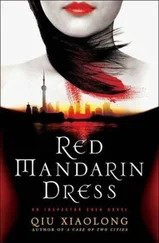Chen Chao 5
A mi hermano mayor, Xiaowei
De no haber intervenido el azar,
lo que le sucedió durante la Revolución Cultural
me podría haber sucedido a mí.
Mientras corría por la calle Huaihai oeste, con el aliento empañado bajo la mortecina luz de las estrellas, el maestro capataz Huang pensó que muy pocos madrugaban tanto como él en Shanghai. Huang, un anciano de más de setenta años, aún podía correr con pasos vigorosos. Después de todo, nada era tan valioso como la salud, se dijo con orgullo secándose el sudor de la frente. A esos enfermizos «bolsillos llenos», los nuevos ricos de Shanghai, ¿de qué les iban a servir las montañas de oro y plata que guardaban en sus patios traseros?
Pero un trabajador jubilado como Huang de poco más se podía enorgullecer ahora, a mediados de la década de 1990, cuando la transformación materialista se extendía por toda la ciudad.
Huang había visto tiempos mejores. Fue trabajador modelo en los años sesenta, miembro de la Escuadra para la Propaganda del Pensamiento de Mao Zedong durante la Revolución Cultural, guardia de seguridad del barrio en los ochenta… En resumen, un antiguo «maestro capataz» perteneciente a la clase trabajadora políticamente gloriosa de China.
Ahora Huang era un don nadie. Un jubilado de una fábrica de acero estatal al borde de la quiebra, que apenas llegaba a fin de mes con una pensión cada vez más reducida. Irónicamente, el cargo de «maestro capataz» sonaba anacrónico incluso en los periódicos del Partido.
«La China socialista ha caído en las redes del capitalismo.» Le vino a la memoria el estribillo de unos ripios recientes, como si fuera al ritmo contrario de sus pasos.
Todo estaba cambiando muy deprisa y de forma incomprensible.
También estaba cambiando su manera de hacer footing. Años atrás, mientras corría solo bajo la luz de las estrellas con escasos vehículos a la vista, a Huang le gustaba pensar que la ciudad palpitaba a su ritmo. Ahora, a esta hora tan temprana, no podía evitar fijarse en todos los coches que circulaban a su alrededor tocando el claxon de vez en cuando, o en la grúa que basculaba en una obra nueva una manzana más adelante. Decían que era un complejo residencial de lujo para los nuevos ricos.
No demasiado lejos de allí, su antigua casa construida al estilo shikumen, donde vivía junto a una docena de familias obreras, iba a ser derruida para erigir en su lugar un rascacielos de oficinas. Los vecinos no tardarían en ser trasladados a Pudong, una zona que antaño había sido tierra de labranza, al este del río Huangpu. Después del traslado ya no le sería posible salir a correr temprano por esta calle que tan bien conocía, situada en el centro de la ciudad. Y tampoco podría disfrutar de un cuenco de sopa de soja servido por el restaurante Obrero y Agricultor a la vuelta de la esquina. Sopa humeante aderezada con cebolleta picada, gambas desecadas, pasta frita troceada y algas moradas; una sopa realmente deliciosa, y sólo por cinco céntimos. El restaurante barato, en otra época recomendado «por su dedicación a la clase obrera», había desaparecido, y ahora ocupaba su lugar una cafetería Starbucks.
Quizá fuera demasiado viejo para poder asimilar los cambios. Mientras avanzaba con pasos cada vez más pesados, Huang suspiró y le empezaron a temblar los párpados como ante un mal presagio. Cerca del cruce de las calles Huaihai y Donghu el antiguo maestro capataz aflojó aún más el paso al ver la isla peatonal. En primavera parecía un parterre, pero ahora no crecía allí ni una brizna de hierba, sólo algunas ramitas desnudas que temblaban al viento. La isla, baldía y marrón, estaba tan desolada como su mente.
Huang vislumbró un bulto extraño, rojo y blanco, bajo el tenue círculo de luz que proyectaba el farol de la isla; tal vez se tratara de algún objeto que había caído del camión de alguna granja, de camino al mercado más cercano. La parte blanca semejaba una larga raíz de loto, y sobresalía de un saco hecho con lo que parecían viejas banderas rojas. Huang había oído decir que los agricultores lo aprovechaban todo, incluso aquellas banderas de cinco estrellas. También había oído que las rodajas de raíz de loto rellenas de arroz glutinoso eran ahora un plato muy solicitado en los restaurantes caros.
Huang dio dos pasos hacia la isla de peatones y se detuvo en seco, horrorizado.
Lo que había tomado por una raíz de loto blanco se convirtió en una pierna humana bien torneada, cubierta de gotas de rocío que brillaban a la luz del farol. Y no era un saco lo que vio, sino un qipao rojo. El qipao, o vestido mandarín, cubría el cuerpo de una mujer joven de poco más de veinte años. Su rostro, de una palidez amarillenta, parecía de cera.
Huang se agachó para intentar inspeccionar el cuerpo. El vestido, subido por encima de la cintura y con las aberturas laterales desgarradas, dejaba a la vista los muslos y el pubis, que brillaban de forma obscena bajo la luz espectral. Bajo los botones en forma de doble pez, desabrochados, asomaban los pechos de la víctima. Iba descalza, con las piernas desnudas, y no llevaba nada debajo del vestido ajustado.
Huang tocó el tobillo de la muchacha. Estaba frío y no había pulso. Las uñas, pintadas de rosa, aún parecían pétalos. ¿Cuánto tiempo llevaba muerta? Huang le bajó el vestido para taparle los muslos. El vestido, bastante elegante, resultaba inexplicable. Originariamente lo llevaban los manchúes, un grupo étnico minoritario que ostentó el poder durante la dinastía Qing. En la década de 1930 se puso tan de moda que los chinos lo adoptaron como traje nacional sin importarles su origen étnico. Tras su desaparición durante la Revolución Cultural como símbolo de un estilo de vida burgués, el vestido había vuelto a ponerse de moda, sorprendentemente, entre las clases más adineradas. Pero Huang nunca había visto a ninguna mujer que lo llevara así, sin bragas ni zapatos.
Huang escupió en el suelo tres veces, un ritual supersticioso contra la mala suerte.
¿A quién se le habría ocurrido abandonar un cuerpo ahí por la mañana? Se trataba de un asesinato de índole sexual, concluyó.
Pensó en informar a la policía, pero aún era demasiado temprano y no había ningún teléfono público disponible. Miró a su alrededor y vio una luz que parpadeaba en la distancia, al otro lado de la calle. Provenía del Instituto de Música de Shanghai. Huang gritó pidiendo ayuda.
– ¡Asesinato! ¡El asesinato del vestido mandarín rojo!
El inspector jefe Chen Cao, del Departamento de Policía de Shanghai, se despertó sobresaltado cuando sonó el teléfono a primera hora de la mañana.
Frotándose los ojos mientras descolgaba rápidamente el auricular, Chen vio que el reloj de la mesilla de noche marcaba las siete y media. La noche anterior se había quedado levantado hasta tarde escribiendo una carta a un amigo de Pekín, en la que citaba a un poeta de la dinastía Tang para expresar lo que tanto le costaba decir con sus propias palabras. Después consiguió dormirse y soñar con los despiadados sauces Tang, que bordeaban la desierta orilla bajo una neblina verdosa.
– Hola, soy Zhong Baoguo, del Comité para la Reforma del Sistema Legal de Shanghai. ¿Es usted el camarada inspector jefe Chen?
Chen se incorporó en la cama. Este comité en particular, una nueva institución perteneciente al Congreso del Pueblo de Shanghai, no ejercía autoridad directa sobre él, pero Zhong, que ocupaba un puesto más alto en el escalafón de cuadros del Partido, nunca lo había llamado antes, y menos aún a su casa. Los fragmentos de su sueño a la sombra de los sauces comenzaron a desvanecerse.
Читать дальше