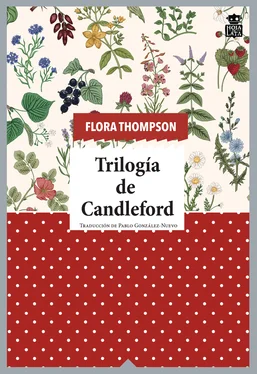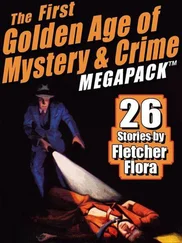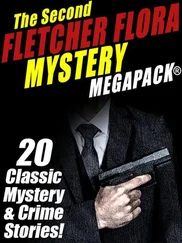Sally nunca había ido a la escuela, pues cuando era pequeña no había cerca ningún colegio de niñas. Su hermano, sin embargo, sí había asistido a una escuela nocturna dirigida por el vicario de una parroquia cercana —caminando todos los días casi cinco kilómetros en cada sentido al terminar su jornada de trabajo—, y había enseñado a Sally a leer algunos fragmentos de la Biblia de su madre. Después de aquello tuvo que recorrer a solas el resto del camino de su aprendizaje, y finalmente llegó a escribir su propio nombre y a leer la Biblia y el periódico saltándose las palabras de más de dos sílabas. Dick estaba algo más instruido, pues había podido beneficiarse de forma directa de las enseñanzas de la escuela nocturna.
Resultaba sorprendente descubrir la cantidad de ancianos de la aldea, hombres y mujeres, que no habían recibido una educación reglada y aun así sabían leer al menos un poco. Algunos habían aprendido los rudimentos de la lectura de uno de sus padres; otros habían asistido a la escuela elemental para niñas o a la nocturna; y unos pocos, ya en edad avanzada, les habían pedido a sus propios hijos que les enseñaran. Las estadísticas de analfabetismo de esa época son a menudo engañosas, pues gran parte de la población rural que sabía leer y escribir lo suficiente como para cubrir sus humildes necesidades, por lo general, renunciaba con modestia a cualquier pretensión de ser, como se decía entonces, una persona «estudiada». Muchos eran capaces de escribir perfectamente su nombre y, sin embargo, solían firmar documentos con una cruz a causa de los nervios del momento o por simple modestia.
Tras la muerte de la madre de Sally ella se convirtió en la mano derecha de su padre, tanto dentro como fuera de casa. Cuando el viejo empezó a sentirse débil, Dick iba a menudo a ayudar en tareas más duras como cavar zanjas u ocuparse de las pocilgas, y Sally tenía muchas historias que contar sobre lo bien que se lo pasaban acarreando heno o recogiendo huevos en el corral. Cuando su padre murió a muy avanzada edad, legó a Sally la casa con los muebles y las setenta y cinco libras que tenía en el banco, pues por aquel entonces sus dos hermanos estaban bien asentados y no necesitaban su parte de la herencia. De modo que Dick y Sally se casaron y habían vivido allí durante casi sesenta años. Su vida había sido dura y austera, pero feliz. La mayor parte del tiempo Dick trabajaba como jornalero en las granjas mientras Sally se ocupaba de las cosas del hogar, pues la vaca, las ocas y el resto de los animales habían sufrido hacía tiempo el mismo destino que las tierras comunales. No obstante, cuando Dick dejó de trabajar, las setenta y cinco libras no solo estaban intactas, sino que habían aumentado. Según contaba la misma Sally, se habían impuesto la costumbre de ahorrar algo cada semana, aunque solo fuera uno o dos peniques, y el resultado de su duro trabajo y su abnegación habían sido sus actuales y acomodadas circunstancias. «Pero no lo habríamos conseguido de haber tenido toda una prole de chiquillos —decía Sally—. No me llevaba el cuerpo tener un montón de niños y no poder alimentarlos. Ya nos costó bastante solo con dos». Aborrecía a todas esas familias enormes que pululaban a su alrededor, y posiblemente habría dicho muchas más cosas de haber podido desahogarse con alguien de más edad.
Tenían bien calculado su pequeño capital —a lo que podían sumarle las ganancias obtenidas con el huerto, las aves de corral y las colmenas—, así como sus gastos anuales. Y eso y ni un penique más era exactamente lo que sacaban del banco cada año. «Supongo que alcanzará hasta que nos llegue la hora», solían decir. Y en efecto, así fue, aunque los dos vivieron hasta bien avanzada la ochentena.
Cuando los dos fallecieron, su casa permaneció vacía durante años. La población de la aldea descendía rápidamente, y ninguna pareja joven quería instalarse en una casa con tejado de paja y suelos de piedra. Los que vivían más cerca utilizaban el que había sido su pozo, pues de esa manera se ahorraban numerosos viajes. Y muchos aprovechaban los cercados y la estructura de madera de las colmenas como leña para encender la chimenea, o recogían las manzanas y dejaban a los niños jugar en los tristes despojos de lo que en otro tiempo había sido el hermoso jardín de flores.
Cuando Laura visitó la aldea justo antes de la guerra, el tejado se había hundido, el seto de tejo había crecido sin control y las flores habían desaparecido, con excepción de una única rosa cuyos pétalos caían sobre los despojos. En la actualidad todo ha desaparecido y solo la blancura calcárea del suelo en un extremo de un campo de labranza había sobrevivido como único vestigio del lugar donde otrora se alzaba una casa.
Si Sally y Dick eran supervivientes de los primeros tiempos de la aldea, Queenie representaba otra fase de su devenir que también había terminado, y había sido olvidada por la mayoría de sus habitantes. Vivía en una discreta casita también techada de paja, situada detrás de «la última casa», y que, si bien no estaba alineada con esta, era conocida por todos como «la de al lado». A todos los niños les parecía muy anciana, pues era una mujer menuda y arrugada de tez amarillenta que nunca salía de casa sin su anticuada cofia. Aunque no podía ser tan vieja como Sally. Queenie y su marido no vivían tan holgadamente como Sally y Dick, pero el viejo señor Macey, por todos conocido como «Torbellino», todavía era capaz de trabajar a tiempo parcial y se las apañaban para sacar adelante su hogar.
A pesar de su austeridad era una casa acogedora, pues Queenie la mantenía impoluta, limpiando a diario la mesa de madera de pino, frotando el suelo de piedra cada mañana y sacando brillo a los candelabros de bronce de la repisa de la chimenea hasta que relucían como el oro. La casa estaba orientada hacia el sur, y en verano la ventana y la puerta permanecían abiertas todo el día para acoger la luz del sol. Cuando los niños de la última casa pasaban cerca de la entrada —algo que tenían que hacer cada vez que querían ir más allá de su propio jardín—, se detenían un momento para escuchar el tictac del viejo reloj linterna de Queenie. No se oía ningún otro sonido, ya que, después de finalizar las tareas domésticas, el ama de casa nunca se quedaba en casa mientras afuera brillara el sol. Si los chiquillos tenían algún mensaje para ella, sus padres les decían que dieran un paseo hasta las colmenas y allí la encontrarían sentada en un taburete, con su cojín para hacer encaje sobre el regazo, a veces trabajando y a veces echando una cabezadita con su cofia color violeta sobre la cara para protegerse del sol.
Los días de buen tiempo de todo el verano ella se sentaba allí para «cuidar de las abejas». Una actividad que combinaba al mismo tiempo deber y placer, pues si las abejas se excitaban por algún motivo ella se aseguraba de no perder el enjambre, y si no ocurría tal cosa, como ella misma decía, era un pracer estar allí sentada al calor del sol, oliendo las flores y observando a las creaturas entrando y saliendo de sus panales.
Cuando, tras una larga vigilancia, el enjambre se excitaba por algún motivo y se alzaba en el aire, Queenie cogía su pala de carbón y su cucharón de hierro y las seguía corriendo a toda prisa entre las hileras de repollos y las varas de guisantes —los suyos o si era necesario los de otros vecinos— golpeando el cucharón contra la plancha de la pala: ¡Clang-clang-clang-clang!
Como ella misma decía, había una ley no escrita según la cual, si el ruido no evitaba que siguieran alejándose y traspasaban los límites de su jardín, perdía cualquier derecho sobre ellas. Si se asentaban en la propiedad de otro vecino, suyas eran. Pero algo así habría supuesto una gran pérdida, especialmente a principios de verano, pues como Queenie solía recordarles a los niños:
Читать дальше