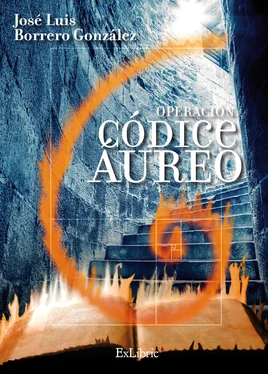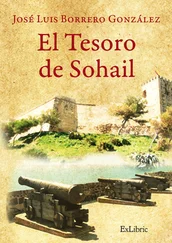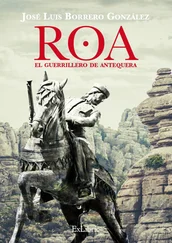Tío Onésimo llegó a ser un buen jugador de ajedrez, gracias a las partidas e instrucciones recibidas del cura, se convirtió en uno de sus entretenimientos preferidos. Encajando jaques, don Amadeo agarraba tales cabreos que salían por su boca toda clase de improperios, que ante los ojos del mundo quien los pronunciará no visitaría el cielo, eso seguro.
El padre de Deolinda, sin embargo, siguió otro camino al ingresar en la Guardia Civil, por las influencias de la pareja que solía pasar de servicio de correrías [2]por el cortijo. Allí descansaban al abrigo del fuego y el abuelo les estampaba la cruz en una papeleta que le daban los guardias. Cuando ingresó en el Cuerpo, supo que la cruz era la firma de su abuelo y que servía para poder certificar ante los superiores el paso por la finca en su ronda de vigilancia.
Cierto día Benigno se atrevió a preguntar a uno de los guardias qué se necesitaba para entrar en la Guardia Civil. Le contestaron que saber leer, escribir, responder unas cuantas preguntas sobre cultura general, conocer de memoria algunos artículos de la Cartilla del Cuerpo, estar sano, superar unas pruebas y nada más. Sería una manera de salir de allí, porque, a decir verdad, no veía ningún futuro en el campo. Se apuntó a una escuela nocturna del pueblo y allá que iba todos los días, menos las fiestas de guardar. Le costó aprender, porque compaginar trabajos agrícolas con los estudios era difícil; si a eso se añadía tener que desplazarse tres kilómetros a pie hasta el pueblo, se le puso muy cuesta arriba la enseñanza.
Lo único bueno (aparte de aprobar) que obtuvo de aquellos desplazamientos fue habituarse a la oscuridad de la noche. Bien es cierto que en los primeros días le frenaba el miedo, por eso cogió como arma defensora un palo que le llegaba hasta el hombro, ¡por si acaso aparecía quien no debiera! Puesto que enemigos terrenales no tenía, temía a los espíritus del otro lado, quizá por la educación recibida de don Amadeo, pues cuando Benigno era pequeño a veces se dejaba caer por la cuadra y este lo atemorizaba diciendo con las venas del cuello ingurgitadas: «¡Tú vas a ir al Infierno, vas a arder en el fuego eterno!», cada vez que se hacía oídos de sus travesuras. Él, ¡claro está!, nunca se atrevió a contestar, y menos a preguntar por qué decía esas cosas. En cierta ocasión preguntó a su padre, quien le respondió algo que tardó mucho tiempo en comprender: «Los curas son así, algunos salen con muy mala leche». Y entre risas decía: «Debe de ser porque no vacían». Al final concluyó: «Como no vas a misa te dice esas cosas». Tú, para estar bien con todos, cada vez que te lo diga rezas un padrenuestro.
Y ahí que estaba su padre enseñándole a rezar el padrenuestro, rezo que aplicó en las situaciones difíciles o cuando el miedo nublaba su mente; como en los primeros días, cuando se desplazaba en la oscuridad al pueblo para estudiar y que más tarde repitió unas cuantas veces a lo largo de su vida, en otras partes de España, cuando la situación pintaba negra.
Los padres supieron desde que fue bien pequeña que Deolinda prometía. Cursó todos sus estudios con becas estatales y mientras estudiaba la carrera se sacaba dinerillo extra para sus gastos con trabajos esporádicos. Uno de los veranos, cuando apenas tenía 14 años, aprendió a escribir a máquina ella solita, en casa, con la Olivetti de su padre. Para ello pidió a la Academia Adams de Madrid el manual de aprendizaje. En apenas un mes rozaba las 150 pulsaciones por minuto, habilidad que aprovechó en la universidad para pasar apuntes a otros estudiantes, cobrando una peseta por hoja. Menos mal que con cuatro horas de descanso tenía suficiente. En época de exámenes pasaba las noches enteras estudiando, hasta conseguir la licenciatura en Historia y más tarde másteres en distintas universidades, a cuál más prestigiosa, y por último, cómo no, el doctorado. Su tesis fue sobre las sombras y luces de la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, lugar por el que siempre profesó gran devoción y uno de los motivos por los que su cargo actual había sido la gran ilusión de su vida.
Ensimismada en sus pensamientos, solo tenía en su mente una ideación, que se repetía continuamente en un vertiginoso torbellino que la abstraía. Por qué, por qué le había tenido que ocurrir a ella. Por supuesto no deseaba su situación a nadie. Aun así, era una gran fatalidad, debía mostrar un gran pesar, tenía que trasmitirlo a su entorno, ¡era de vital importancia!
Al guardia de puertas, al que se le notaba la inexperiencia, no obstante, no le pasó desapercibido el estado de ánimo de Deolinda. Sentada en la sala de espera, aguardando su turno para presentar denuncia; por eso, hasta en dos ocasiones le ofreció un vaso de agua, para tranquilizarla, a lo que respondió dando las gracias y haciéndole ver que no era necesario. Solo deseaba presentar la denuncia.
Esa misma mañana había recibido una inquietante llamada de uno de los vigilantes de seguridad que la trastornó. Le dio tal vuelco el corazón que parecía querer estallar, buscando salida a través de su garganta. A medida que oía su voz, un escalofrío le corrió el cuerpo. Decía una y otra vez en un eterno soniquete:
—Señora directora, el Códice Áureo no está.
Se produjo un atronador silencio. Cuando pudo y sin saber cómo exclamó:
—¿Qué quiere decir, Crisanto?
—Sí, señora, ya lo ha oído. Por más que lo he buscado, no está en su lugar.
—¡Eso no puede ser!
—No sé qué ha pasado, pero el códice no está en su sitio, señora. ¡Que lo han robado!
De pronto el guardia se dirigió a ella para indicarle que podía pasar a presentar la denuncia.
Respondió con un «Gracias» apenas perceptible. No le salía la voz, padecía frecuentes problemas de garganta que se acentuaban cuando estaba nerviosa. Hubiera ganado un concurso (si los hubiera) de quién habla más bajo. Estaba asustada. Había cosas para las que no estaba preparada, aunque pudiera exigirlo el puesto que desempeñaba.
Intentó acomodarse en la silla. A decir verdad, le costaba. Pensó que el asiento no solo la incomodaría a ella, sino a todo el que se sentara en él: no quieren tener a la gente aquí mucho tiempo. Mientras tanto, su interlocutor, también muy joven, le pidió el DNI, miró la foto y a ella, dándole la vuelta y fijándose en la fecha de nacimiento para comentar: «La fotografía no le hace mérito, ¡parece usted más joven!», halago que bien pudiera haber tenido en consideración si no fuera por las circunstancias que la habían conducido hasta allí. «¡Bah!, es el comentario de un chico joven que lo hace por complacencia», pensó. Habría observado su angustia y trataba de consolar y quedar bien. Comenzó a aporrear las teclas de la máquina, con ritmo constante y rápido, cosa que llamó su atención. No lo hacía con su rapidez, pero escribía al tacto, y eso se veía en muy pocos sitios.
La siguiente pregunta del guardia civil la sacó de sus pensamientos:
—¿Podría usted relatar el motivo de su denuncia?
—Sí, por supuesto. Se trata del Códice Áureo. Un libro, es decir, un manuscrito compuesto por varios fascículos sobre los cuatro evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, en letra carolingia.
El guardia le preguntó algo desaforado:
—Por favor, señora, ¿qué pasa con ese libro?
—¡Pues que lo han robado de la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial!
—Bien, bien, vale. Iremos poco a poco. Usted me va contando. He de plasmar cuanto me diga en el atestado y, francamente, aunque escribo deprisa, a veces los denunciantes no se dan cuenta y piensan que se escribe con la misma rapidez que se habla.
Aquel joven Guardia le estaba advirtiendo. Ella entendió el mensaje, por eso se disculpó ante él:
Читать дальше