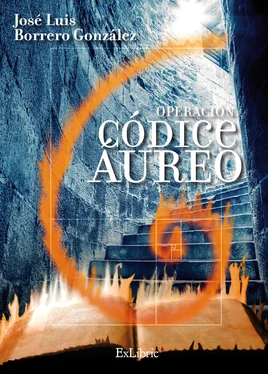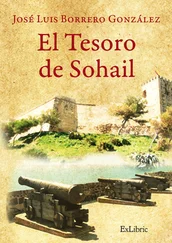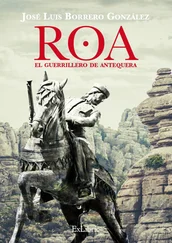¿Alguien puede imaginarse cuánto sufrimiento enmarcaría la vida de esas personas? Nadie se ocupó de ellos. Los políticos a lo suyo: vivir bien y darle vidilla al otro bando; los muertos siempre eran los mismos. ¡Cuánto sufrimiento por un mísero sueldo! Muchos mandaron a la familia de vuelta a sus pueblos o ciudades natales, continuando solos la campaña, hasta lograr un destino en otro lugar del territorio nacional.
En esta guerra, como la denominaba el bando contrario, los guardias estaban en clara desventaja: toda la población era potencialmente capaz de pertenecer o colaborar con la banda; aunque bien es cierto que había ciudadanos que en privado expresaban su aprecio a los guardias, no podían exteriorizarlo, la vida les iba en ello. Cualquier vecino te podía delatar, adjudicar el sambenito de chivato era fácil, en algunos casos, pura envidia.
Cuando Benigno regresó, había cambiado de manera radical, era más callado que hasta entonces, estaba muy desengañado con la clase política y de manera especial con la Iglesia.
En el sepelio de aquel pobre guardia, no hubo un sacerdote de los muchos pueblos de los alrededores que se atreviera a decir una misa por el eterno descanso de su alma. La cobardía, tan extendida en aquellos lugares, abarcaba desde los jueces hasta los abogados, que, lejos de aplicar las leyes, las volvían en contra de los defensores del Estado de derecho. A estos se sumaban los que predicaban el amor de Jesucristo y su sacrifico por nosotros en la Cruz —probablemente lo harían en el pasado, pero allí no se atrevían, se apuntaban al bando de los separatistas, con el aplauso de la sociedad vasca—. Nadie decía la verdad y, ¡ay, Dios!, en el caso de que los guardias se defendieran y cayera algún abertzale, se generaba un sentimiento de culpa que a más de uno se le revolvían las tripas. ¡Qué poder tienen las masas!
Para los sucesivos sepelios hubo que recurrir a capellanes castrenses, que venían de fuera, al igual que las autoridades, que llegaban con sus caras circunspectas y sus escoltas a poner la medalla al féretro, el beso a la viuda, padres o hijos y a correr hasta el próximo entierro, que por regla general no tardaba mucho. A pesar de todo, Benigno conservaba con la Iglesia vínculos muy sólidos desde la infancia. Su fe era inquebrantable, pero la labor de los sacerdotes en aquella parte de España no la entendía. Tanto fue su sufrimiento que le aparecieron canas, de color tan blanco que parecía un copito de nieve. Perdió gran parte de su dentadura: se le fueron resquebrajando dientes y muelas, los médicos decían que era por tener siempre la mandíbula contraída; como no ganaba dinero para tratamientos, tomó una decisión drástica, arrancarse las piezas que aún le quedaban y así se vio, relativamente joven, con dentadura postiza.
A Deolinda le gustaba su nombre, especialmente en su juventud, cuando por cualquier trámite administrativo le preguntaban sus datos; apreciaba que al decirlo el interlocutor al uso, daba igual el sexo, automáticamente levantaba la cabeza y cruzaba una mirada con ella. Sentía que era diferente, no era corriente. Se lo pusieron porque cuando nació era pura belleza, si esta existe en los recién nacidos. Sus padres tuvieron que verlo así, por eso en agradecimiento a Dios y a su lindeza le pusieron Deolinda, aunque por apocoparlo la llamaban Linda. Siempre sintió rabia, sobre todo en la adolescencia, hacia su hermano por llamarla Deo; cuanto más le recriminaba, más se lo llamaba, y por más que recurriera tanto a la protección paternal como maternal, de ambos recibió igual respuesta, que no le hiciera caso. Bien pensado no tenía importancia, solo quería hacerla rabiar, por eso ella, con ánimo vengativo, comenzó a llamarlo Gumerdo, aunque no surtió igual efecto. Después, con el paso del tiempo, lo recordaba con una nostalgia especial, con el sentimiento de que las cosas que en la vida te hieren se recuerdan siempre.
Casilda, apenas trascurridas veinticuatro horas tras su boda, comprobó que de alguna manera se había quedado viuda. El servicio ocupaba su tiempo al cien por cien y apenas disfrutaba de la compañía de su esposo, ¡que bien bueno que era! Más que guardia civil parecía haber tomado los hábitos, aunque no valiera para echar sermones, pues era parco en palabras. Todo lo contrario que su cuñado Onésimo, que escogió la carrera de la Cruz; llegó a obispo, pero de sus influencias poco se benefició la familia a pesar de vivir en una época en la que la Iglesia influía de forma decisoria en todos los aspectos de la vida.
Onésimo miraba por los feligreses más por cuestión de imagen que por otra cosa; fueron muy pocos los que supieron que cuando falleció su padre ni siquiera asistió al sepelio, argumentando estar de viaje en la Santa Sede y serle imposible llegar a tiempo. ¡No era cierto! Para el resto coló y no se habló más del tema. El caso era que hijo y padre no se llevaban bien desde la niñez, y en la adolescencia y juventud su distanciamiento fue agrandándose de sobremanera. Todo vino de antes de entrar en el seminario, cuando fue sorprendido realizando tocamientos a un niño del vecindario; la situación acabo con la frágil relación entre ambos para siempre, además de la tremenda paliza recibida y de escasos resultados, pues con el paso de los años su padre pudo comprobar cómo Onésimo, obispo por la gracia de Dios, persistía en aquellas inclinaciones.
A Casilda el casamiento la pilló entradita en años. Los familiares pensaban que no tendría familia, abocados a vivir en soledad; sin embargo, tras el embarazo de Deolinda le siguió el pequeño Gumersindo, que colmó de felicidad a la pareja. La niña pronto se refugió en los estudios. Era siempre la mejor de su clase y no necesitaba estudiar en casa para sacar de notable para arriba. Los profesores vaticinaban que conseguiría lo que se propusiera en la vida, por lo seria y constante.
Las pocas veces que su padre coincidía con su tío, el obispo, siempre sacaban a relucir de dónde le vendrían a cada uno las vocaciones... Desde luego, por parte de sus ascendientes ¡seguro que no!, ya que estos se ganaron la vida con esfuerzo y mucho sacrificio en el campo, produciendo para el señorito de turno, como la inmensa mayoría de trabajadores.
Como estipendio, recibían porciones de la producción anual: si se recogía la aceituna, unos cuantos centenares de kilos; si se recogía el corcho, un par de quintales, y así sucesivamente. Les permitían tener unas cuantas gallinas y criar cuatro o cinco guarros cuando el año venía bueno, un par de cabras y alguna que otra oveja merina. Como vivienda les cedieron una cuadra que hasta hacía poco había sido utilizada por animales; en este habitáculo hicieron la vida. Tenía una gran chimenea cuya candela permanecía encendida todos los días del año. Al decir todo el año, así era, incluidos los veranos, pues a pesar del calor reinante durante los meses de estío, no quedaba más remedio que mantenerla para cocinar.
De la producción propia reservaban los mejores huevos y las mejores presas de la matanza para agasajar a la señora madre del señorito, que se pasaba el día rezando, tan metida en sí misma que su fisonomía parecía la de un árbol arrugado.
Parece ser que la vocación de Onésimo vino, en cierta forma, impuesta a fuerza de costumbre y de las dos comidas, más el desayuno que la señora ofrecía a cambio de acompañarla en sus oraciones. Ella, como buena obra y porque el chiquillo era muy bonito, lo vestía; la verdad era que, como tenía porte, cualquier cosa que le pusieran le sentaba bien.
A todo esto se le añadían las frecuentes visitas de don Amadeo, el cura, no para rezar, ni menos para salvar almas, sino para inflarse a comer y llevarse para la casa parroquial alguna que otra golosina. ¡Así estaba de gordo!, luciendo bajo la barbilla una papada que temblaba, ejercitando una suerte de baile de danza del vientre al pronunciar las palabras acompañado con alguna que otra póspora [1]de saliva, de tal manera que, si estabas cerca del él, nada impedía que resultaras pulverizado. Su lado bueno —hay que reconocer que lo tenía— era su capacidad para la enseñanza, que aplicó al niño por petición de la señora, y a fe que fue productiva. Nadie logró saber más latín que su hermano, hasta el nivel de mantener largas conversaciones en esa lengua, sin menospreciar el griego, que también dominó con cierta soltura.
Читать дальше