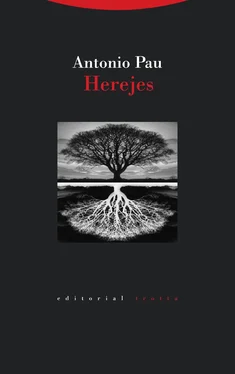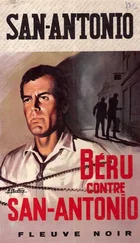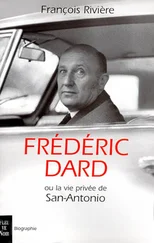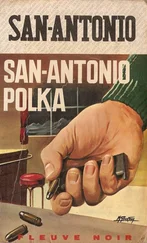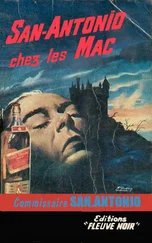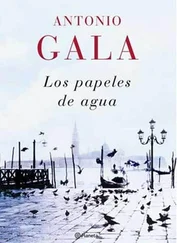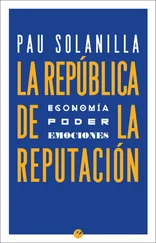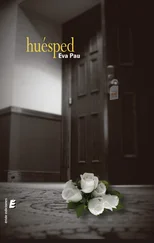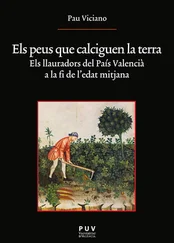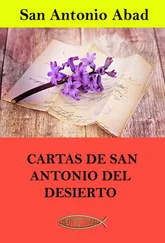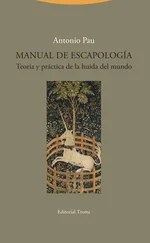Si Cristo era plenamente hombre —dice Apolinar—, ¿cómo pudo no pecar nunca? Si era plenamente hombre, ¿cómo no cambió nunca de opinión?; ¿cómo es posible un hombre con una mente inmutable? Cristo adoptó la apariencia de hombre, pero solo la apariencia, en ningún caso su espíritu y su mente. Cristo era Dios con cuerpo de hombre. Todo el sufrimiento del Calvario lo sufrió, no como hombre, con dolores humanos, sino como Dios, con un sufrimiento distinto, con un sufrimiento teológico. Apolinar aducía como argumento el versículo 1 del capítulo 14 del Evangelio de san Juan, donde dice que «el Verbo se hizo carne», que no hay por qué interpretar en un sentido que vaya más allá del claro y literal: si solo se hizo carne, solo carne, es porque no se hizo también espíritu, espíritu humano. Es, pues, solo la carne, el cuerpo, lo que Cristo tenía de hombre.
A Apolinar, a Pablo de Samosata y a Arrio se les ha llamado, no ya herejes, sino archiherejes, porque se atrevieron a rechazar el núcleo mismo de la fe: la doble naturaleza de Cristo. Para Apolinar, Cristo era solo Dios; para Pablo de Samosata, Cristo era solo hombre, y para Arrio, Cristo no era ni lo uno ni lo otro: no era Dios porque fue creado por el Padre —y por tanto no era eterno—, y no era hombre porque era un Dios inferior, subordinado al Padre aunque con atributos divinos.
La condena del concilio de Constantinopla no hizo que Apolinar se retractase de sus ideas. No es que se aferrara a ellas con soberbia, es que, queriendo defender la doble naturaleza de Cristo, no veía más posibilidad que negar su completa naturaleza humana, porque Apolinar no podía concebir que existiera un hombre sin el más mínimo pecado y, sobre todo, sin la más mínima contradicción.
La ciudad de Laodicea es hoy un yacimiento arqueológico del que van surgiendo, día tras día, nuevas columnas de extraordinaria altura, grandes losas de piedra que cubrieron las calles, gradas perfectamente alineadas de los anfiteatros y un ágora con bancos, fachadas de casas y aras dispersas en todo su entorno. Y por todas partes, grandes sillares labrados de piedra blanquísima asoman, semienterrados, a una luz que es siempre intensa y brillante. Al lado está la ciudad de Denizki, con medio millón de habitantes, edificios modernos y grandes bulevares. Laodicea se llama hoy, en turco, Laodikya. Nadie la visita, salvo los arqueólogos. Está sobre una llanura siempre verde, siempre silenciosa, que tiene al fondo la cadena montañosa de Gölgeri, en la que se eleva el monte Honaz, de nieves perpetuas.
Cuando Apolinar nació en Laodicea, lo que ahora son ruinas era una ciudad bulliciosa habitada por mercaderes griegos. Eran mercaderes cultos, interesados por el arte, como revelan las esculturas y los relieves que no dejan de aparecer bajo la tierra que se ha ido acumulando sobre ellos a lo largo de los siglos. En el año 494 la ciudad se derrumbó por un terremoto, y sus habitantes la levantaron de nuevo. Pero, cuando los turcos la arrasaron en el siglo XII, no volvió ya a resurgir.
La lengua de Apolinar de Laodicea era el griego. Apolinar no se dedicó al comercio, como la mayoría de los hombres de la ciudad, porque su vocación era la literatura. Conocía a fondo a los autores griegos, y sus modelos eran Menandro, Eurípides y Píndaro. Escribió comedias, tragedias y poemas al estilo de estos grandes escritores. Por los elogios de sus contemporáneos podemos imaginar que eran obras extraordinarias, y quizá algún día se encuentren en una de las capas ocultas de un palimpsesto. Solo se ha conservado un largo poema en hexámetros que tituló Paráfrasis de los salmos ( Metaphrasis tou Psalteros ). Lo publicó Arthur Ludwich en Leipzig en 1912. La de Ludwich es una obra asombrosa, escrita en latín por el filólogo alemán, con introducción y notas a los versos griegos de Apolinar. Un libro no apto para todos los públicos.
La contumacia de Apolinar y sus discípulos en la herejía les costó el destierro. El emperador Teodosio los expulsó de Antioquía en el año 388. Para cumplir el destierro, Apolinar tuvo que desplazarse hacia el norte y pisar un extremo del continente europeo. Murió en Constantinopla, probablemente en el año 390.
JOVINIANO, MONJE CASAMENTERO
Las palabras de Cristo «si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme» (Mt 19, 21) se entendieron por los primeros cristianos como la huida del mundo adonde no había nada ni nadie: al desierto. Anacoretas —hombres y mujeres— se dispersaron, a miles, por los yermos de Egipto, Siria y Palestina.
Los anacoretas (del griego anachóresis , separación) llevaron vidas muy distintas: los ermitaños se construían cabañas en el desierto, ocupaban grutas naturales, o incluso se alojaban en tumbas de viejas necrópolis abandonadas; los giróvagos deambulaban por el campo y entraban de cuando en cuando en las aldeas; los reclusos se encerraban entre cuatro paredes sin ventanas, y solo el techo abierto; los dendritas se subían a vivir a los árboles; los adamitas vivían desnudos y sin buscar refugio alguno; los sideróforos iban siempre cargados con cadenas; los acémetas procuraban mantenerse en vigilia permanente; y los estilitas —los más extravagantes dentro de tanta extravagancia— se encaramaban a lo alto de columnas. Casi todos eran analfabetos y, por tanto, faltos de la más elemental cultura, y de un fanatismo que les llevó a sacralizar el ayuno —toda comida la consideraban pecaminosa— y a condenar el matrimonio y la propiedad.
A san Antonio Abad y a otros monjes de su tiempo les daba vergüenza comer. San Pacomio y sus cenobitas comían una vez al día, y solo pan, sal y agua; algunos, para más sacrificio, se privaban del pan. En los Apophthegmata de Daniel se dice: «Cuanto más engorda el cuerpo, más enflaquece el alma. Cuanto más enflaquece el cuerpo, más engorda el alma». «El peso vence al alma», escribió Filoxeno. Y eso hizo pensar a muchos monjes que el cuerpo máximamente enflaquecido, espiritualizado, les serviría para ascender en cuerpo y alma al cielo en el momento de la muerte, y que el cuerpo terreno les valdría como cuerpo glorioso.
Eustacio de Sebaste conmina a las personas casadas a escapar del matrimonio y adoptar el único estado que puede conducir a la salvación: el celibato. Las predicaciones de los seguidores de Eustacio a favor de la continencia crearon graves problemas en la convivencia matrimonial.
En este ambiente, que él conocía muy bien, difunde sus ideas el monje Joviniano: a su juicio, tiene el mismo valor el celibato que el matrimonio; no se puede jerarquizar a los cristianos por su estado. Por otra parte, el ayuno no tiene más valor moral que el uso moderado de los alimentos, dando gracias a Dios por ellos. Y la recompensa en el cielo es idéntica para todos: no tienen más recompensa los célibes que los casados, ni los ayunadores que los comedores frugales.
¿Qué pasó cuando monjes y monjas oyeron a Joviniano? Que salieron en masa de los monasterios y los conventos y se casaron, porque estaban allí solo propter retributionem , sin vocación alguna. Si tenía el mismo valor el ayuno que la comida moderada, el celibato que el matrimonio, y si tanto célibes como casados, si atendían su vocación, podían ir al cielo, no tenía sentido someterse a aquellos sacrificios extremos como única vía para salvarse.
Joviniano había nacido en Korduene, una región situada al oriente de la península de Anatolia, que perteneció, sucesivamente, al Imperio romano, al Imperio persa y al Imperio bizantino. Hoy forma parte del Kurdistán turco. Joviniano ingresó en un convento de Milán, atraído por la personalidad de san Ambrosio. Después de unos años, cuando tenía ya claras sus ideas contrarias al monacato de la época, las escribió y fue a difundirlas a Roma. Haría su viaje hacia el año 380. Las ideas de Joviniano sonaron en el ambiente de Roma a grave herejía, y el senador Pamaquio, amigo y condiscípulo de san Jerónimo, envió una copia del escrito de Joviniano a su amigo el anacoreta y traductor ilustre, animándole a combatirlo.
Читать дальше