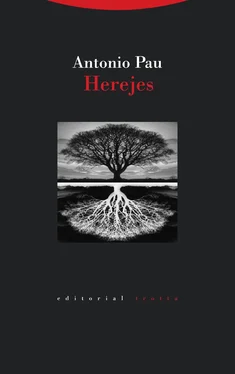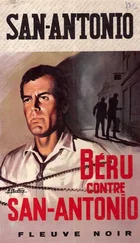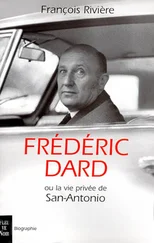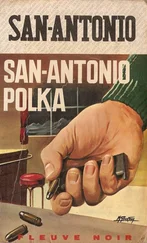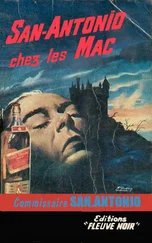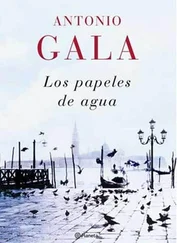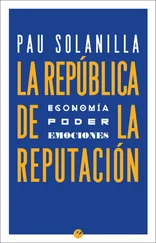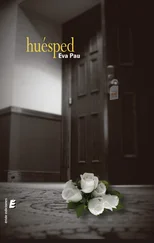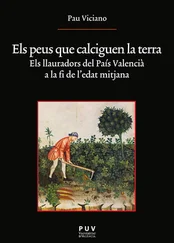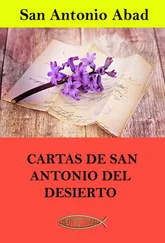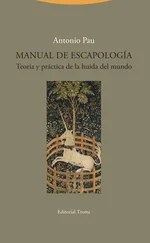Pero Valentín, como buen gnóstico, comete dos errores, o quizá tres: uno (que es doble), el armar una cosmogonía majestuosa que tiene que inventarse de principio a fin y el crear una mitología cristiana que nada tiene que ver con el Evangelio; y otro, el utilizar una terminología esotérica para hacerla incomprensible y que quedará reservada para los iniciados, para los elegidos. ¿Era un loco, un visionario, este Valentín el Gnóstico? En absoluto. Era un filósofo bien formado y un hombre profundamente religioso.
Los primeros gnósticos —no sus seguidores, que se limitaron a complicar hasta el infinito las ideas que habían aprendido— fueron filósofos que se encontraron en los primeros tiempos del cristianismo con este problema: Cristo había traído un extraordinario mensaje, pero era un mensaje que no tenía armazón filosófico. Y entonces, los primeros gnósticos se sintieron en la obligación de construir ese armazón. Valentín puso al servicio de la empresa sus serios conocimientos de la filosofía platónica, la pitagórica y la estoica, y de la espiritualidad egipcio-helenística.
La cosmogonía de Valentín se va desarrollando, antropológicamente, por parejas conceptuales. En un principio solo existieron el Abismo y el Silencio. De la unión del Abismo y el Silencio surgieron la Mente y la Verdad. De la unión de la Mente y la Verdad surgieron la Palabra y la Vida. Y así, sucesivamente, hasta que termina habiendo treinta eones que formaron el Pléroma. La palabra eón procede del Timeo platónico. Eón es lo que permanece frente a lo transitorio. Eugenio d’Ors, que recuperó la palabra en su sentido originario, habló de un «eón de lo clásico» y de un «eón de lo barroco», que van apareciendo —y seguirán apareciendo— en toda la historia de la cultura. Gilles Deleuze dará un sentido distinto al eón: para él se trata de la línea continua del tiempo, fraccionada en instantes.
El Pléroma es la bóveda estrellada de eones. Es un ámbito luminoso en el que brillan los treinta astros. Pero hubo un momento en el que el eón Sabiduría quiso conocer al eón Abismo (¿no se daría cuenta Valentín de que era eso mismo —querer explicar la fe desde la razón— lo que le estaba pasando a él?), y entonces el Abismo expulsó a la Sabiduría al Kéroma. Y la Sabiduría pasó del cielo brillante, luminoso y estrellado a un espacio vacío, oscuro y despoblado. Pléroma y Kéroma formaron así el universo, la suma de la Región de la Verdad y la Región de la Sombra —algo que probablemente ni Platón ni Valentín el Gnóstico concibieron como tal unidad—.
La compleja mitología cristiana creada por Valentín se fue complicando aún más por sus discípulos: más de trescientos eones llegaron a identificarse sin que, evidentemente, el conocimiento de Dios hubiera avanzado, por esa vía, ni un solo milímetro. ¿No se dieron cuenta los gnósticos de que por ese camino de las construcciones filosóficas no podía desentrañarse al Inefable, al Incognoscible? Los contemporáneos de Valentín el Gnóstico, aunque menos filósofos que su adversario, le advirtieron ya que la vía del conocimiento de Dios no eran las horas de estudio, sino las horas de ascetismo y oración.
Por otra parte, Valentín y sus discípulos entendieron mal el pasaje del Evangelio de san Marcos (13, 11) «a vosotros os han sido dados a conocer los misterios del reino de los cielos». Ese «vosotros» no era una minoría privilegiada. En la humanidad no había unos pocos elegidos a quienes estuviera destinada la enseñanza evangélica.
Sin embargo, la idea de la gnosis, es decir, la idea de que existe un texto oculto que desvela todos los misterios y que solo unos privilegiados llegarían a conocerlo, ha sido una constante en la historia del cristianismo. La escuela de Valentín el Gnóstico, los valentinianos, perduró varios siglos; probablemente hasta finales del siglo VII. Los bogomilos —los «amados de Dios», en su etimología eslava—, en el siglo XI, se instruían en secreto, boca a boca, de iniciado a iniciado, sin escuelas ni iglesias. Los cátaros —los «puros», en su etimología griega—, en los siglos XII a XIV, profesaron un dualismo extremo, con odio de la materia y del cuerpo, que desarrollaron minuciosamente. Los teósofos del siglo XIX pretendieron haber descubierto la verdadera sabiduría; la fundadora de la teosofía, Helena Petrovna Blavatsky, desvela en su obra La Doctrina Secreta ( The Secret Doctrine , 1888, dos volúmenes) todos los detalles de «la verdadera religión de la humanidad».
Cuando el orientalista alemán Karl Gottfried Woide descubrió en el Museo Británico un manuscrito copto al que llamó Pistis Sophia —«la fe de la sabiduría», que es la expresión que más se repite en él—, se produjo un resurgimiento del gnosticismo. Al fin se había encontrado el libro que lo explicaba todo. Woide atribuyó la autoría a Valentín el Gnóstico, por pura (y fallida) intuición. Investigadores posteriores lo han enmarcado en el gnosticismo ofita —el de los adoradores de la serpiente del Génesis, que ofreció a Adán y Eva el conocimiento de la verdadera sabiduría—.
La posibilidad de hallar un viejo manuscrito en el que se desvelen los misterios que rodean la existencia humana es algo que, probablemente, no dejará de entusiasmar a los apasionados —que siempre los ha habido y los habrá— por el esoterismo y el ocultismo. Las fraternidades rosacruces hunden sus raíces en la Alta Edad Media, y se ramifican en nuestro tiempo en multitud de sociedades que se dedican, sigilosamente, al cultivo de las ciencias esotéricas.
APOLINAR DE LAODICEA Y EL MINOTAURO
Apolinar de Laodicea es un personaje que se escabulle de toda investigación. No solo porque hay otras personas de su misma época con el mismo nombre, sino porque adoptó diversos nombres al escribir sus libros, y algunos de esos nombres eran precisamente los de sus adversarios.
Atanasio le llama obispo, y probablemente le confunde con otro, porque de Apolinar de Laodicea solo se sabe con seguridad que fue, como su padre, maestro de retórica. Cuando el concilio ecuménico de Constantinopla del año 381 condenó a Apolinar por hereje, no supo exactamente a quién condenaba, y más bien condenó el apolinarismo, porque aquel maestro evanescente tuvo muy pronto numerosos seguidores.
Atanasio, obispo de Alejandría, escribió duramente contra la herejía apolinarista, pero Apolinar de Laodicea publicó su propia doctrina con el nombre de Atanasio, lo que le hizo a Atanasio sospechoso de la herejía apolinarista. Apolinar firmó también con el nombre de Gregorio Taumaturgo una Confesión de fe , y este obispo de Neocesarea —que es la actual ciudad turca de Niksar— se vio igualmente involucrado en la herejía apolinarista, cuando él era abiertamente antiapolinarista. Diversas epístolas atribuidas a Félix de Alejandría son probablemente de Apolinar de Laodicea. Muerto Apolinar, sus discípulos, fieles también a las imposturas del maestro, atribuyeron al papa Julio I la obra póstuma de aquel De unione corporis et divinitatis in Christo .
En una época en que coincidían las tres grandes herejías cristológicas —el arrianismo, el adopcionismo y el apolinarismo— y los concilios de condena eran tan numerosos como tanta era la vitalidad de las herejías, la confusión que crearon Apolinar de Laodicea y sus discípulos atribuyendo sus obras a personajes que estaban también involucrados en el debate cristológico de los primeros siglos, hace que la historiografía eclesiástica de esa época resulte muy confusa.
Con un nombre o con otro, Apolinar afirmó que resultaba imposible que Cristo reuniera la doble naturaleza divina y humana, porque eso sería como admitir la posibilidad de un caballo que fuese a la vez un ciervo, o una cabra que fuese a la vez un gamo, o incluso que se reconociese la realidad del mítico Minotauro, que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro y estaba preso en la intrincada confusión del laberinto de Creta.
Читать дальше