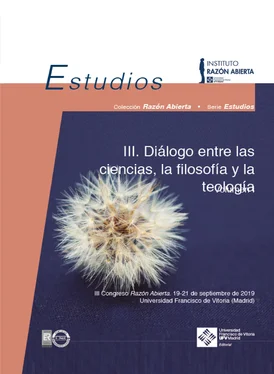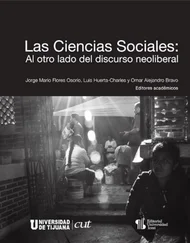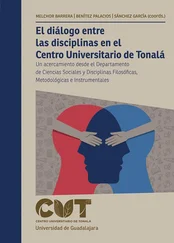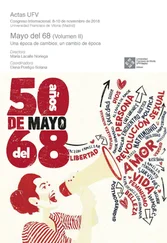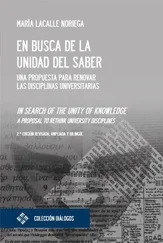1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Los templos fueron los primeros en participar de esta competición. La vida religiosa y trascendente marcaba el territorio; ahora las grandes empresas y el dinero marcan el territorio. La altura de los templos fue, durante siglos, el techo de cada ciudad, el elemento icónico que se percibía desde la distancia y que significaba la importancia e influencia de esta. La altura del templo mezclaba una demostración de audacia constructiva con una aspiración de búsqueda de una belleza que acercara a lo divino, pero a nadie se le escapa que había algo de demostración de poderío y voluntad de convertirse en foco de atracción. En muchos lugares estaba incluso prohibido por normativa superar la altura del templo (en algunos sigue siendo así).
A partir de 1857, cuando Otis instaló en un edificio de cinco plantas el primer ascensor de vapor con freno de seguridad, se abrió la veda para competir en altura con el templo y, a partir de ese momento, esos edificios significativos de los que hablaban Joseph Campbell y Octavio Paz dejaron de ser los templos y empezaron a ser otros.
Durante toda la historia, el gran templo, la catedral, tardaba décadas, cuando no siglos, en construirse, por lo que aglutinaba y concentraba el esfuerzo colectivo de toda su sociedad, tanto para ponerla en pie como para financiarla y, finalmente, para engalanarla y llenarla del mejor arte de la época. Aquellos que se embarcaban en la construcción del templo invertían su vida laboral en una meta que, con frecuencia, no veían acabada, pero que daba sentido a su quehacer. Gaudí, conocedor de que nunca vería terminado su templo, inició su construcción de un modo muy peculiar, empezando por una portada vertical completa (la del nacimiento) con su campanario, en lugar de ir creciendo de forma uniforme en altura en todo el templo, que es la forma habitual de construirlos. De ese modo, pretendía dejar una muestra acabada de cómo luciría el templo para que sirviera como estímulo y ejemplo para su terminación futura. Genialidad de alguien que tenía puestos los ojos en el más allá y la trascendencia de su trabajo.
Con la destrucción parcial de Notre Dame por las llamas, y dada su relevancia internacional, cabe formularse y tratar de iluminar algunas preguntas que, habiendo sido siempre pertinentes, ahora parecen de actualidad y merecen ser abordadas.
Hoy en día se puede construir todo en un tiempo récord. Se cuentan ya por decenas las propuestas que hay encima de la mesa para ese trabajo. Sin embargo, cualquier proyecto y solución constructiva que se dé a Notre Dame carecerá de sentido si antes no se plantean las preguntas adecuadas.
¿Cuál es hoy el verdadero sentido de una catedral medieval como la de París? ¿Cómo ha cambiado su sentido original a lo largo de la historia? ¿Qué valor prima en los miles de visitantes que Notre Dame recibe a diario, el religioso —como lugar espiritual de culto—, el artístico —como museo— o el de edificio icónico-turístico? ¿Es la catedral el resultado de una voluntad de ofrecer un espacio más digno para el culto a Dios, o es una forma de significarse en el territorio como polo de atracción de población, de comercio, de influencia? ¿Quién debería hacerse cargo de la reconstrucción de Notre Dame en una Francia que se reconoce como república laica? ¿Debe ser creyente el arquitecto a quien se haga responsable de su eventual restauración? (¿Lo fueron sus primeros constructores?) ¿Qué criterios primaron en Lassus y Viollet le Duc para la restauración de Notre Dame a mediados del siglo XIX y cuáles deberían primar hoy para la misma tarea un siglo y medio después?
La reconstrucción de la catedral será un hecho, aunque no libre de polémicas. Y junto con las preguntas que apelan a nuestro presente, debemos también bucear en el pasado histórico. Tres factores nos ayudan a comprender su historia: religión, urbanismo y simbolismo.
En primer lugar, su tradición religiosa no siempre ha estado vinculada con el cristianismo. Desde la época romana, se fueron sucediendo varios edificios consecutivos de carácter religioso en ese lugar que culminaron con el establecimiento de la sede del obispo de París sustituyendo las construcciones anteriores por la de Notre Dame a mediados del siglo XII. En segundo lugar, el contexto urbanístico como elemento determinante en la aparición de cualquier sede episcopal en la Edad Media, tanto como causa como consecuencia de este, según los casos. Ninguna catedral puede comprenderse sin la existencia de una ciudad en la que se encuentra inserta. Y, junto con dicho núcleo urbano, la necesidad de una bonanza económica que origine y permita su construcción. Por último, se abordará el factor simbólico, este aspecto más intrínsecamente vinculado a las soluciones estéticas dadas a los edificios catedralicios. Este factor veremos que viene de la mano de la subordinación de las catedrales a los grandes poderes del momento: el político y el religioso, ambos entrelazados, en muchas ocasiones. El esplendor de una catedral era la forma de expresión del poder fuerte de la monarquía, pero, sobre todo, del teocentrismo que rigió la Edad Media. La luz como principio teológico, la Escolástica y las nuevas concepciones del amor y las virtudes femeninas están presentes de una u otra forma en Notre Dame y en cualquier otra catedral del momento.
¿Nos encontramos en una situación parecida en el siglo XXI? ¿Nuestra técnica, medios e ingenio han de someterse, como ocurrió con anterioridad, a un rigor histórico, o debemos plantearnos poner los mejores medios materiales y talento artístico al servicio de la trascendencia, como hicieron en cuando pusieron en pie la catedral que hoy queremos reconstruir? Una oportunidad única para reconsiderar de un modo global la relación entre arquitectura y sociedad. Entre medios y fines, entre objetivos y resultados, entre mensajes lanzados y recibidos, y analizar qué elemento nuclear daría completa respuesta a todas estas cuestiones.
«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». «[…] Destruid este templo, y en tres días lo levantaré» (Jn 2,13-25).
En el evangelio de Juan, el templo es a su vez dos cosas: un edificio prostituido en su uso original, que fue tres veces reconstruido sobre el mismo lugar y necesitó cuarenta y seis años de trabajo comunitario para levantarlo de sus ruinas la última vez; pero también es su cuerpo, templo del alma que resucitará al tercer día de entre los muertos. El edificio nunca volvió a ponerse en pie tras su última destrucción.
El templo-cuerpo de Jesús nunca dejó de existir tras su muerte, solo cambió de aspecto. Ambos templos tienen como fin último dar gloria a Dios con su existencia y facilitar al hombre un acercamiento a la verdad divina.
En qué creían los que pusieron en piel el primer tabernáculo, o el templo de Salomón, y cuál fue el aspecto de cada una de sus reconstrucciones no importa tanto. Lo que de verdad importa es que ese templo permitía dar culto a Dios y hacerlo más presente en las vidas de cuantos se acercaban a él. Hoy que ni siquiera hay templo y los judíos siguen llegando a las ruinas de su base para adorar a Dios y sentirse más conectados con él. Porque la arquitectura religiosa no es más que una limitada ventana para asomarse al misterio de nuestra existencia y poder, a través de ella, individual y comunitariamente, dar gracias y alabar al Creador. Su única misión es facilitar esa conexión a cuanta más gente a lo largo de la historia.
Dios invita a todos a su casa, creyentes y gentiles, santos y pecadores, sacerdotes y mercaderes, artistas y espectadores, cultos e ignorantes, devotos y turistas. El desafío de la arquitectura y del arte es hacer expresa la invitación de El Creador. Hacer acogedora su casa con cuantas más ventanas con vistas a Él como sea posible, sabedores de que no todo el mundo se asoma del mismo modo, ni ve las mismas cosas, ni escucha la llamada al mismo tiempo. Ese es el sentido último de cada templo.
Читать дальше